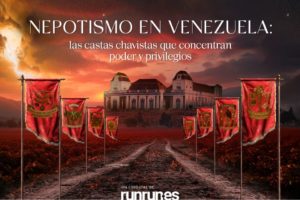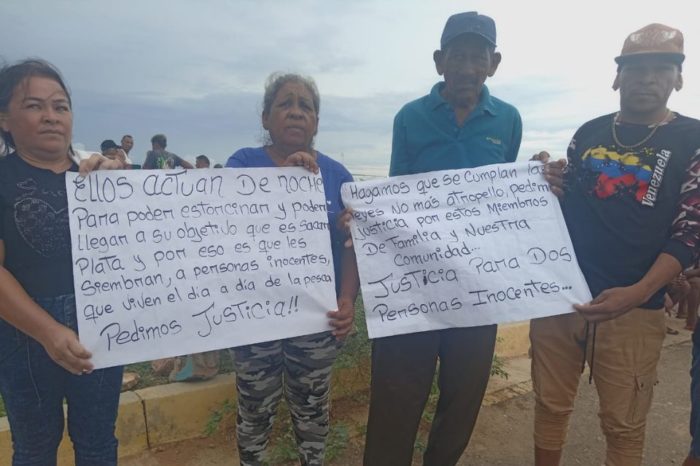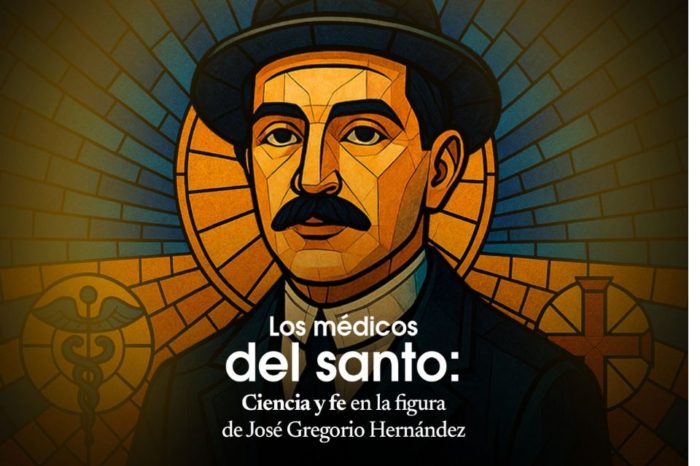Académicos en la mira: los riesgos que enfrenta un docente universitario en Venezuela

Ser profesor universitario en Venezuela no solo significa tratar de sobrevivir con los salarios más bajos de América Latina (menos de 3 dólares al mes), sino que además constituye una labor de riesgo. La libertad académica es otro derecho vulnerado en el país que ha costado la cárcel, la censura o el exilio para docentes e investigadores
La Hora de Venezuela
Para poder salir del país, Juan* y su esposa tuvieron que vender algunas de sus pertenencias, entre ellas una colección de cuentos infantiles de su hijo. «Él (su hijo) pensaba que esto era un viaje de paseo, hasta que poco a poco le hemos ido diciendo y explicando cuál es la situación», confiesa.
En efecto, el proceso de esta familia no se trató de un paseo. Fue una de las tantas migraciones forzadas —no registradas con precisión— por miedo a la represión política que aumentó en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Juan, cuya identidad real pidió fuese resguardada por el temor que lo persigue incluso fuera del país, era profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas y nunca vio su actuar académico, como un hecho que lo expusiera al peligro. Pero esto cambió.
Es que en Venezuela ser profesor universitario ha enfrentado a los académicos a sobrevivir con salarios paupérrimos, a estar sometidos a una inestabilidad que permea la salud mental, la falta de apoyo que no les permite continuar con investigaciones o producciones científicas y más recientemente contra la libertad académica, que los obliga a cuidar hasta lo que dicen en un aula de clases, como lo confirman las historias reunidas en este reportaje de La hora de Venezuela.
En el caso de Juan su ingreso en 2014 en la UCV como investigador del Centro para la Paz y Derechos Humanos, en donde alcanzó liderazgo y vocería, lo colocó en el radar de un gobierno que busca acallar la disidencia.
En el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, ocurrió la detención del economista y profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC) Santiago Guevara, por sus opiniones políticas publicadas en medios digitales. Juan fue uno de los abogados y defensores de derechos humanos que lo asistieron legalmente.
*Lea también: Profesores venezolanos hacen crecer a las universidades de América Latina
Desde entonces, Juan era fotografiado y filmado en cada protesta social en la que participaba. Funcionarios policiales y militares lo amenazaron en diversas ocasiones. En 2021, cuando el gobierno de Nicolás Maduro creó la Comisión Presidencial para la recuperación de la UCV, Juan y los demás miembros del Centro para la Paz y Derechos Humanos denunciaron las irrupciones de funcionarios de la fuerza pública, así como de civiles armados, dentro de la universidad.
Juan sintió que el cerco de peligro comenzó a estrecharse a comienzos de 2024. «Dos semanas antes de que detuvieran a Rocío San Miguel (9 de febrero de 2024), yo había estado con ella en el encuentro nacional de defensores de derechos humanos. Estuvimos en contacto telefónico luego, planificando acciones conjuntas en nuestro trabajo por los derechos humanos. Cuando la detuvieron, me asusté», confiesa.

Rocío San Miguel es una de las académicas e investigadora venezolana que permanece detenida (Foto EFE)
Con el aumento de la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Juan comenzó a sentir que la necesidad de salir del país era una decisión que no debía postergar más. Lo conversó con su esposa y empezaron a vender sus pertenencias para juntar todo el dinero que pudieran.
Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en 2024 hubo al menos 60 casos de persecución política contra universitarios en Venezuela, incluyendo 47 detenciones arbitrarias de estudiantes, profesores y trabajadores. La mayoría de estas agresiones ocurrieron en el contexto de represión postelectoral.
Juan tiene casi un año fuera de Venezuela, un poco menos que el tiempo que lleva cerrado el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV, su lugar de trabajo y lucha por más de una década.
Sobrevivir con 3 dólares o menos al mes
Los profesores universitarios que siguen ejerciendo en Venezuela no necesitan revisar estadísticas ni estudios para explicar la crisis económica que atraviesa el sector académico. Basta con mirar a diario la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para constatar cómo, día tras día, su salario se disuelve como sal en el agua.
Un docente titular a dedicación exclusiva, con más de 15 años de servicio, un doctorado culminado y varias publicaciones, percibe un salario de 522.16 bolívares, equivalentes a menos de 3 dólares mensuales. Con eso se puede cubrir apenas dos días de pasaje interurbano en Caracas.
El panorama es aún más precario para quienes inician su carrera. Un profesor recién contratado a tiempo completo gana 320 bolívares ($1,84, al cambio oficial del viernes 26 de septiembre) y uno a medio tiempo apenas 70 bolívares ($0,40) al mes. Los sueldos permanecen congelados desde marzo de 2022.
José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), describe la situación como un proceso de «desalarización». Aunque reconoce que la crisis se ha prolongado en el tiempo, asegura que los años de hiperinflación y la etapa previa a la pandemia fueron aún más críticos.
Ante este escenario, la mayoría de los docentes se ven obligados al pluriempleo. Según cálculos de Apucv, a finales de 2022 más del 44 % de los profesores universitarios venezolanos se dedicaba a otro oficio o se había ido del país. Afonso relata el caso de un profesor con doctorado, de quien se reserva la identidad, que se gana la vida como taxista: «No es tan permanente (en el tiempo), pero ocurre», precisa.

Desde hace tres años no ha habido un aumento del salario mínimo (130 bolívares), lo que incide en las pensiones. Foto: Caleidoscopio Humano
Otros dependen de las remesas enviadas por familiares en el exterior. «No es un tema del que hablemos mucho, porque no se trata de victimizarse, pero es real. A veces, los zapatos que uno usa son un regalo de un hermano que vive afuera», confiesa Afonso.
Según el Observatorio de Universidades (OBU), los profesores universitarios venezolanos son los peor remunerados de la región. Están incluso por debajo de los cubanos, que perciben en promedio 29 dólares al mes. En contraste, Brasil encabeza la lista con un salario de 4.231 dólares para sus docentes.
Para Afonso, la situación no solo refleja bajos ingresos, sino que técnicamente coloca a los profesores en pobreza extrema. La medición internacional, utilizada por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), establece que un hogar supera la línea de pobreza alimentaria únicamente cuando sus ingresos cubren, al menos, el costo de la canasta básica de alimentos.
«Ni sumando los bonos de 40 y 120 dólares (para alimentación y ‘contra la guerra económica’), que además no forman parte del salario, se logra cubrir la canasta alimentaria. Y ese es el mínimo para no ser considerado pobre extremo», subraya el docente y gremialista.
Investigación en declive por falta de recursos
La precariedad de los académicos venezolanos no es solo salarial. Desde 2008, las universidades autónomas denuncian recortes presupuestarios que limitan el desarrollo de proyectos de investigación académica. En 2024, la Universidad de Los Andes (ULA) recibió apenas 4% del presupuesto solicitado.
Justo en esa institución, en la ULA, los estudiantes de las carreras científicas tienen que poner de sus bolsillos para comprar insumos necesarios para hacer sus prácticas de laboratorio. En otros casos, los profesores optan por mostrarles las prácticas a través de videos de YouTube.
Abel Carrasco, estudiante de Biología en la ULA, señala que las fallas constantes de los servicios básicos también afectan el funcionamiento de equipos que no se pueden reparar ni reponer por falta de presupuesto. «Los problemas con la luz han dañado centrífugas, campanas, microscopios. Esto hace que tengamos cada vez menos equipos. También faltan insumos, como reactivos y químicos, que son indispensables para nuestras prácticas», señala.

En todas las facultades de Ciencias de las universidades autónomas de Venezuela faltan insumos y los equipos son obsoletos (Foto Connectas /Red de Periodistas de Investigación Venezuela)
Una investigación reciente de la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela y Connectas mostró cómo fracasó la Misión Ciencia, impulsada por el expresidente Hugo Chávez en 2006. Este programa social buscaba alcanzar el desarrollo nacional a partir de inversiones públicas en investigación científica y tecnología, pero casi dos décadas después de su puesta en marcha, los indicadores de ciencia muestran sólo retroceso.
«Según datos de SCImago Journal and Country Rank, en 2006 Colombia desplazó a Venezuela en el quinto lugar del ranking latinoamericano de producción científica, que se establece con base en la cantidad de artículos publicados por país», señala la investigación. En 2024, Venezuela ocupaba el puesto 11 de ese ranking, siendo el único país de América Latina con crecimiento negativo.
La migración forzada de científicos por la precariedad salarial y la crisis política y social del país también impacta en el declive de la ciencia en Venezuela. De acuerdo con la referida investigación, entre 2006 y 2020 se fueron del país 2.288 investigadores activos.
Salud mental en riesgo
«Orlando, despeje X. Si no despeja, no puede avanzar». Eso fue lo que escuchó Lisseth desde la cocina de su casa mientras preparaba el desayuno esa mañana. Era la voz de su esposo, Alberto, como si le estuviera dando una indicación a alguien, a algún alumno.
Pero Alberto y Lisseth eran los únicos en la casa y por eso ella se acercó a la sala y lo miró con extrañeza. Le había cambiado la cara, cuenta. «Era como la de antes, cuando iba todos los días a la facultad. Porque desde que no da clases, mi esposo es un hombre triste».
Cuando Alberto la vio le dijo: «Pase, bachiller y siéntese». A Lisseth le hizo gracia, se dio vuelta y caminó a terminar el desayuno. Él siguió con su clase a alumnos imaginarios.
La mujer volvió de la cocina y lo vio sentado con el codo apoyado en la mesa y la mano en la frente, como quien se muestra preocupado. Lisseth le preguntó sobre lo que había pasado, sobre la «clase» que estaba dando, y Alberto no sabía de qué le hablaba. «Se puso bravo. Me dijo que no inventara, que de dónde yo había sacado eso», recuerda.
Esto pasó el año pasado. Alberto, ingeniero y doctor, tiene 65 años y cuando tenía 27 comenzó a dar clases en la Universidad del Zulia (LUZ). Nueve meses antes de este primer episodio, como dicen los especialistas, se había quedado sin trabajo. En LUZ su materia se quedó sin alumnos, pero había conseguido asesorar tesistas en universidades privadas.
Esto no solo le pasó a Alberto, también a otros profesores de la Facultad de Ingeniería de LUZ. Ya antes de la pandemia el edificio estaba abandonado, sin mantenimiento, sin alumnos. Las autoridades decidieron cerrar los accesos. El salario, la falta de presupuesto, la deserción por la migración hizo que terminaran de ponerle candado a los accesos.

La situación de las universidades repercute de manera directa en los docentes (Foto Archivo La Hora de Venezuela)
«Hasta cuando no había nada, solo basura y monte, Alberto iba a la Facultad; así no tuviera clase él iba, aunque no tuviera alumnos inscritos en las materias que daba. Porque cuando hablábamos del futuro, nos imaginábamos a él con sus investigaciones y yo apoyándolo siempre», asegura Lisseth.
Las asesorías en las universidades privadas lo ayudaron un poco. «El sueldo de la universidad y hasta los ahorros nos los fuimos comiendo. Lo peor fue cuando me dijo: ¿qué vamos a hacer con los 5 dólares que gano?», dice Lisseth.
Una jubilación forzada por la crisis de las universidades
En 2024, después de 38 años de servicio en LUZ, Alberto se quedó sin poder hacer nada. «Cuando éramos jóvenes, me decía que la investigación siempre sería su campo. Hay construcciones que desarrolló y hasta fue el líder de toda la programación de una rama de las materias que se dictaban en mecánica», recuerda su esposa.
Pero el primer día que Alberto no tuvo a donde ir, ni siquiera se levantó de la cama, no se quitó la pijama, no quiso desayunar. No salió de su cuarto. «Fue como un día perdido. Comió poco y se hizo el dormido. Los días que siguieron fueron más o menos igual», relata Lisseth.
Un matrimonio amigo los comenzó a visitar cada tanto. Ambos son profesores universitarios jubilados, pero por gusto, no a la fuerza. Se reunían para hablar de temas que le interesaban a Alberto. «A veces se sentía bien y otras veces no los quería ver. Cuando le conté esto a la psicóloga que lo atiende me dijo que era parte de la situación. Que mi esposo tiene diagnóstico de demencia y que la depresión y la ansiedad lo empujó a eso», admite Lisseth.
Para este reportaje, dos psicólogos explicaron lo que puede estar pasando con algunos casos similares al del profesor Alberto. «En Venezuela existen factores sociales que intervienen en la aceleración de trastornos como la depresión, quizá ataques de pánico o episodios de tristeza y esto pudiera estar asociado a factores sociales como las pérdidas, en el caso de adultos mayores la pérdida de empleo», explicó una de los especialistas.
Para el otro psicólogo, algunas situaciones constituyen detonantes. «Sucede que cuando las personas tienen una demencia, hay un factor de riesgo muy importante para que se desarrolle rápidamente o se empiecen a notar más los síntomas: un evento detonante, traumático, que los pueden llevar a una depresión y es cuando aparecen todos los síntomas en escalada».
Alberto no es paciente de estos profesionales, pero uno de ellos apunta a que es posible que lo que le pase a él es que «está utilizando sus recuerdos más significativos para hacer un relleno en la memoria. Son recuerdos intrusivos y automáticos que pueden aparecer de la nada o cuando hay algo que haga asociación con ese contexto, porque así su cerebro lo relaciona y se mantiene, quedan como en ese bucle».
Ahora la rutina de Alberto incluye intentar hacer ejercicio para la memoria, gimnasia cerebral, ver documentales y, a veces, recibir a los amigos. «Hay días en los que lo he encontrado dándole a la mesa con los dedos como si estuviera usando la computadora. Otras veces, él sigue dando clases imaginarias. Yo me siento a observarlo y lo escucho. Me da orgullo ver a ese hombre tan inteligente con el que me casé y que la crisis de este país le hizo perder la cabeza», dice Lisseth.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.