Acuerdos, patrimonialismo y subjetividad revolucionaria, por Rafael Uzcátegui
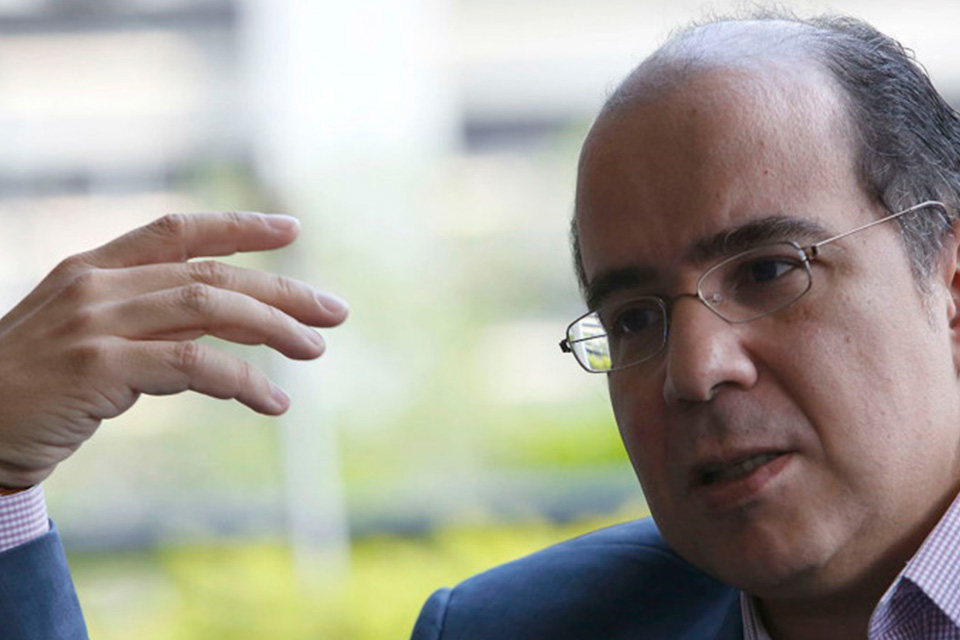
X: @fanzinero
Francisco Rodríguez escribió un artículo para la revista Foreign Affairs sobre una propuesta de negociación diplomática entre la Casa Blanca y Miraflores para la solución del conflicto venezolano. Andrés Izarra, en un espacio digital personal, le respondió refutando sus argumentos.
Independientemente de dónde usted se posicione, lo cierto es que hacen falta más debates de ideas como este, en los que los argumentos sustituyan las acusaciones estridentes y nos ayuden a todos a salir del atolladero.
En su texto «Un gran acuerdo con Venezuela», Rodríguez parte de una idea principal: a menos que ocurra una invasión tradicional, que el autor considera improbable, el despliegue militar de Estados Unidos no logrará provocar un cambio de régimen.
Aunque los esfuerzos de Trump en este sentido tuvieran éxito, argumenta, «es casi seguro que las fuerzas armadas venezolanas reemplazarían a Maduro con alguien de su entorno». También advierte que, si «la oposición venezolana tomara el control del país repentinamente, no hay garantía de que su ascenso al poder conduzca a una transición democrática duradera».
Lo interesante del texto de Rodríguez es que no propone volver al punto cero, antes del despliegue de barcos, cuando Maduro apostaba a que la Asamblea Nacional de 2026 lo estabilizara políticamente.
Tomando en cuenta el momento actual, le recomienda a Trump: «si considera el despliegue militar como un preludio a una iniciativa diplomática, tiene la oportunidad de lograr quizás la victoria más significativa en política exterior de su administración».
Para ello propone que EEUU use su influencia para sentar a Miraflores y a la oposición en una mesa de negociación, con el objetivo de que el chavismo realmente existente acepte «compartir el poder». El propósito del diálogo sería «incentivar a su gobierno —el de Maduro— a democratizarse de forma gradual pero significativa».
«Para que funcione, un gran pacto venezolano deberá garantizar la representación de ambas facciones enfrentadas en las numerosas instituciones políticas y jurídicas del país», apunta Rodríguez.
Finalmente, agrega: «Eventualmente, el país celebrará elecciones (…) Sin embargo, el calendario para ello debe ser gradual. Venezuela no podrá llevar a cabo unas elecciones libres y justas hasta que su nuevo marco institucional se consolide y la economía se recupere claramente, un proceso que probablemente tomará de tres a cinco años».
Desde un espacio digital personal, Andrés Izarra refuta los planteamientos de Rodríguez: «No veo que las condiciones mínimas para ese pacto existan», tras lo cual recuerda el historial de las seis rondas de negociación más conocidas que han fracasado.
Izarra desmonta desde su inicio la teoría de los incentivos, a la que apelan la mayoría de los académicos cuando plantean una ruta de transición del autoritarismo a la democracia: «El plan presupone que existe un punto medio entre quedarse con todo y perderlo todo. Pero los sistemas patrimoniales no funcionan así. Para la costra madurista, ceder poder no es un riesgo político: es una sentencia. Cárcel o exilio, cuando no algo peor».
Seguidamente, cuestiona la posibilidad y la capacidad de que la oposición comparta el poder.
Para el periodista, «todo pacto de esta magnitud necesita un vigilante con músculos». Sin embargo, no vislumbra a nadie que quiera participar en un consorcio de garantes dispuesto a permanecer años en Venezuela.
Finalmente concluye: «Las cartas visibles no anuncian una transición negociada. Anuncian continuidad. La ventana para ese tipo de solución, si alguna vez existió, se cerró desde las primarias opositoras».
Un elemento interesante de su texto es que no criminaliza la amenaza del uso de la fuerza, sino que la considera una variable que apareció para quedarse en la resolución del conflicto venezolano.
Más allá del patrimonialismo: otras claves para entender al chavismo
Un régimen patrimonialista, como caracteriza Izarra lo que hoy gobierna Venezuela, es aquel en el que el gobernante trata al Estado como su propiedad personal: no hay separación entre lo público y lo privado, el poder se ejerce a través de lealtades personales y las instituciones funcionan como extensiones del líder.
En su versión moderna (neopatrimonialismo), existe una fachada burocrática, pero las reglas formales se subordinan a redes informales de poder.
Aunque todos los elementos anteriores existen, suponer que la exclusiva motivación del chavismo para mantenerse en el poder son los negocios es reducir la comprensión del fenómeno que ha gobernado a Venezuela en las últimas décadas, dejando fuera todo el imaginario que dice representar y que refuerza el propio sentido de su existencia.
Para ello incorporo a la conversación la subjetividad revolucionaria y el marco antiimperialista de interpretación del mundo, que considero centrales en la forma de pensar del bolivarianismo.
Algunas críticas al gobierno de Nicolás Maduro, provenientes del progresismo, niegan su genealogía de izquierda.
Como sociólogo, me interesa menos la «calidad» de la ideología que los vínculos y procesos que genera al autoidentificarse de esa manera. Sus pares lo reconocen como tal, las alianzas que construyen tienen ese sesgo y se adjudica, como propias, las tradiciones y símbolos de ese extremo político del espectro.
En este sentido, Hugo Chávez primero, y Nicolás Maduro después, son revolucionarios y antiimperialistas por méritos propios.
Por «subjetividad revolucionaria» entiendo que el gobierno (y su base político-ideológica) se ve a sí mismo no solo como un actor electoral o gubernamental, sino como partícipe de un proyecto más amplio de transformación social, de poder popular, de ruptura radical.
Ese sentido de identidad (como «revolución», «proceso», «transformación») genera dimensiones que complican una negociación de rendición, transición o salida del poder.
Si quienes detentan el poder piensan que lo que hacen lo hacen en nombre de «una revolución», una idea que absolutiza su universo, entonces renunciar al poder político no sería simplemente una cuestión de «ceder», sino de reconocer que su misión fracasó.
Para la base social del gobierno, del tamaño que creamos que tiene, aceptar una «salida negociada» puede interpretarse como un abandono de la revolución, lo cual lleva a tensiones internas, rupturas o reconfiguraciones de la propia hegemonía chavista/madurista.
Del otro lado tenemos la mentalidad antiimperialista que, aunque en muchos sentidos está vinculada a lo anterior, añade capas de complejidad.
El chavismo siempre ha resentido no contar con un mito fundacional equivalente al desembarco de los barbudos en la Sierra Maestra. Haber llegado al poder mediante elecciones «burguesas» desentona con el tono épico que exige su propio relato.
Aunque intentó construir ese mito alrededor de los hechos del 13 de abril de 2002, la detención y posterior muerte en prisión de su principal protagonista, Raúl Isaías Baduel, devolvió al proyecto al punto de partida.
En este contexto, para Nicolás Maduro, resistir un asedio imperialista real —como la presencia de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe— ofrece un valioso capital simbólico tras la profunda erosión de su autoridad luego de imponer un fraude electoral pese a haber perdido por más de tres millones de votos. No es un secreto que su formación política y principal referente del deber ser antiimperialista se encuentra en La Habana.
Si para un revolucionario resistir adversidades es una prueba de fe, para un antiimperialista aguantar y superar el acoso de Estados Unidos es el momento ratificatorio de su propia vocación e identidad. Esto desborda al propio Nicolás Maduro y se extiende por toda la cultura política latinoamericana.
Por eso, al colocar la soberanía estatal por encima de la soberanía popular, ante una eventual agresión de la Casa Blanca, se están generando recomposiciones no solo dentro del universo bolivariano, sino en el propio universo opositor.
No estoy diciendo que esto sea extrapolable a toda la población, que ha roto política y emocionalmente con el imaginario bolivariano, sino algo distinto: la eventual «agresión imperialista» los cohesiona, no los debilita. Es una cuestión de fe, no un cálculo racional de pérdidas y ganancias. Hay negocios, sí, pero también un universo discursivo y simbólico que los permite y los justifica.
*Lea también: Una hora sin precedentes, por Gregorio Salazar
La necesidad de volver a pensar
Las ideas no germinan por sí solas: deben ser interpeladas por otras para fortalecerse.
Por eso reivindico la frase de Izarra sobre su interlocutor: «El plan de Rodríguez tiene valor intelectual. Imaginar rutas alternativas siempre sirve. Ofrece una visión, pero no necesariamente viabilidad histórica». Se puede discrepar, incluso apasionadamente, pero con respeto y altura en los argumentos.
No sabemos qué puede pasar en estos días, como consecuencia del operativo antinarcóticos desplegado en el mar Caribe. Pero lo que sí ya ha sido bombardeado —y no por Estados Unidos— son los puentes entre diferentes sectores de la alternativa democrática.
Nada está escrito. Ni la continuidad inevitable ni la ruptura imposible. Lo que sí está vivo es el anhelo de una sociedad que sigue buscando salidas. Mientras existan voces dispuestas a contrastar y debatir con respeto, todavía queda espacio para que Venezuela vuelva a levantarse.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo










