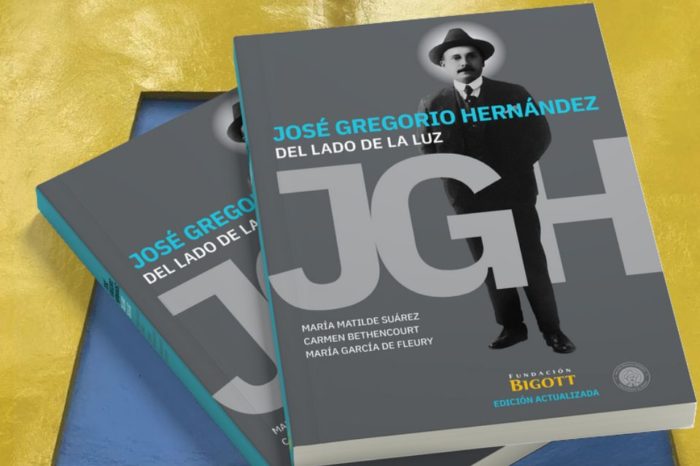ARI Móvil | Un legado cultural en Venezuela: Fundación Bigott y Parranda de San Pedro

Fundación Bigott colabora con líderes comunitarios y grupos de manifestaciones culturales para asegurar que la tradición venezolana se conserve
La Fundación Bigott tiene 43 años de trayectoria en el país. Fue creada como razón social de Cigarreras Bigott con el propósito de resaltar y dar a conocer las manifestaciones culturales que se celebraban en distintos estados de Venezuela. En medio del actual contexto histórico venezolano y del dominio de la globalización con la inmediatez y lo novedoso, esta fundación asume el reto de adaptarse para conservar la cultura venezolana.
Para conocer sobre su labor, el camión de información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por El Pitazo, RunRun.es y TalCual, entrevistó a la vicepresidenta de Fundación Bigott, Giannina Rodríguez, quien se subió al ARI Móvil con dos almanaques con temáticas de máscaras tradicionales.

Calendario edición especial de Fundación Bigott. Fotografía Adriana Materano
Además de acercar la cultura a personas que no están directamente relacionadas con materiales como calendarios o cuadernos, esta fundación también busca formar a las personas acerca de las diversas manifestaciones con talleres de cultura popular en sede, en comunidades y vía online. “El objetivo es que esos contenidos que nos identifican como venezolanos no nos sean ajenos. Además, que podamos aprender del origen y también cómo eso se termina expresando desde la música, el baile, la indumentaria”, explica Rodríguez.
Los talleres que se imparten en el casco histórico de Petare -sede de la fundación-, como los que se dan en comunidades como Barrio Unión, Boquerón y Caricuao se dictan de manera trimestral durante 11 semanas. Además, como estrategia para poder llegar a más sectores la fundación contacta con líderes comunitarios formados en estos encuentros.
Para Giannina Rodríguez, el éxito del mantenimiento de los programas de formación; el alcance de los talleres, a través de la modalidad online, y la promoción de la cultura se debe en gran medida a la adaptación en el buen uso de las redes sociales. “Fundación Bigott tiene todo el conocimiento, toda la documentación disponible, pero luego está el tema del lenguaje hacia lo digital para que ese contenido llegue igualmente conservando los elementos básicos”.
Parranda de San Pedro: una tradición que trasciende el tiempo

Luis Blanco, Vicepresidente de la Fundación Parranda de San Pedro y Enrique Pérez, miembro de la fundación posando junto al ARI Móvil. Fotografía Adriana Materano
Entre los talleres que Fundación Bigott comparte, se encuentra el de La Parranda de San Pedro de Guatire. Esta es una manifestación cultural y religiosa que celebra el milagro que, en la época de la colonia, San Pedro Apóstol le concedió a la esclava María Ignacia. Esta pidió por la curación de su hija a cambio de la promesa de procesión todos los 29 de junio, día que se conmemora el martirio de este apóstol.
Luis Blanco, Vicepresidente de la Fundación Parranda de San Pedro, entra y se sienta cómodo dentro del ARI Móvil. Lo acompaña Enrique Pérez, miembro activo de la fundación. El 29 de junio de este año Blanco cumple 63 años en la parranda, es uno de los líderes de la fundación. Además, Luis Blanco junto a Armando Blanco, Edgar Berroterán, Luis Guillén y Trino Rojas ayudaron a formar la Parranda del Centro de Educación Artística Andrés Eloy Blanco (CEA).
Para los habitantes de Guatire/Guarena, la Parranda de San Pedro es la celebración más importante del año. Los parranderos se preparan desde enero: ensayan, elaboran sus trajes, sus sombreros altos y alpargatas para los parranderos y los tucusitos, las banderas de amarillo con rojo y los vestidos y sombreros para la María Ignacia.
María Ignacia, Los tucusitos, los parranderos y los coticeros conforman la parranda. Luis Blanco y Enrique Pérez explican el papel de cada uno de los miembros. María Ignacia es un hombre con vestido de mujer que usa maquillaje y lleva una muñeca (representación de la hija salvada por el milagro). Los tucusitos son los niños del grupo que acompañan a la María Ignacia de lado y lado simulando ser sus hijos.
Los Parranderos siguen cumpliendo la promesa de la esclava María Ignacia. Pero también, cumplen con la de su esposo. “María Ignacia, en su lecho de muerte, le pide a su marido que siguiera cumpliendo con la promesa. Entonces él, atendiendo su llamado, cuando ella fallece agarra los atuendos y se los pone como una manera de engañar a San Pedro o a Dios”.
Talleres y formación: La Clave para mantener viva la cultura venezolana
Desde hace 21 años la fundación Parranda de San Pedro lleva su tradición a las escuelas de la ciudad. Desde enero Los parranderos van de gira en cada institución a dar clases sobre la historia de la tradición, la labor de cada personaje, la elaboración de los atuendos con material reciclado y a formar las parrandas escolares que salen en su propia procesión dos días antes de la conmemoración a San Pedro.
Enrique Pérez recuerda que los precursores de la idea de enseñar acerca de la parranda fueron los profesores Norelis Bustamante, bailarina y responsable del taller de danza y Eliseo Acosta, músico y quién antes de morir, hace dos años, interpretaba a la María Ignacia.
Ambos representaban al grupo en el Consejo de la Cultura y además formaban parte de la Fundación Bigott donde iniciaron los talleres de formación sobre la Parranda de San Pedro. “Ellos se encargaron de asumir la responsabilidad de hacer viva la esencia de la parada de San Pedro. Y ahí fueron componiendo y dando a conocer cómo se hacía para la uniformidad del sanpedreño y todo eso”, explicó.
La Parranda de San Pedro es Patrimonio Cultural del Estado Miranda y desde el 2013 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Con sus cantos, bailes y atuendos desafían los cambios rápidos de la actualidad.
Fundación Bigott y la Parranda de San Pedro buscan desde el área institucional y tradicional, conservar el acervo y la cultura Venezolana. Ambos comparten al Camión de Información de El Pitazo, Runrun.es y Talcual como la formación, más allá de la manifestación, ha sido pieza clave para impartir y salvaguardar expresiones del folclore venezolano a pesar del momento histórico que se vive.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.