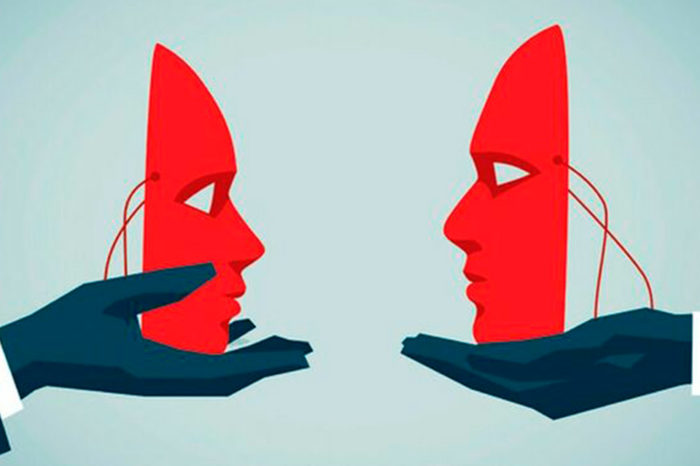Con la frente marchita, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

Twitter: @Gvillasmil99
“No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás, sucedió”
Joaquín Sabina, Con la frente marchita (1990)
La fecha de mi cumpleaños, convaleciente todavía tras mi encuentro con el coronavirus, me propone una de esas reflexiones que alcanzada cierta edad algunos hombres evitan, temerosos quizás de que el choque frontal con el tiempo les resulte aún más lesivo que el mío con el virión de Wuhan en alguna de sus variantes.
El tiempo, esa dimensión matemáticamente tiránica en la que transcurren nuestras vidas y que, como nos lo propone en alguna parte el gran Antonio Tabucchi, aún no sabemos si es que pasa por nosotros transformándonos o si, por el contrario, somos nosotros quienes lo atravesamos cambiando en tanto que él preserva inconmovible su gélida quietud, representada en esos lugares, en esos rostros y en esas voces que permanecen inmutables en la metafísica de nuestra memoria.
El asunto no me parece un tópico menor, al contrario: una mirada de reojo en el espejo mientras apurado me afeito en las mañanas me basta para apreciar el incontestable triunfo de la canicie en mi cabeza y la persistencia de las arrugas en el ceño incluso tras cambiar el gesto. Como me lo recordaba también el amable colega que recién ha tenido la gentileza de hacerse cargo del cuidado de mis arterias y que no ha dudado en doblar la dosis del medicamento que debo tomar para controlar el colesterol si es que pretendo –como me lo ha dicho- figurar en el line-up en los años por venir.
Tempus fugit. El tiempo, que implacable pasa dejando huella en uno. O quizás es uno el que va pasando de largo, dejando atrás intacto todo lo permanente que hay en él. La treintena me llegó en 1992 siendo un becario médico en Israel y chapoteando una mañana de viernes de la mano de una estudiante polaca en una playa del Mar Muerto, en cuyas densas aguas era imposible hundirse.
Conservaba fresco en los labios el sabor dulzón de mis primeras grandes victorias académicas – grado, postgrado, fellowship – preludio del brillante porvenir que mi generación soñó poder forjar en una Venezuela que creímos nos estaba esperando, convencidos de que la gran cirugía que habría de extirpar de su cuerpo enfermo todos los males que el chavismo estaba avivando la haríamos nosotros.
Iniciábase así para mí la segunda treintena, la del brazo partido y el pecho abierto al drama venezolano en medio de las durezas del ejercicio médico y de la lucha política simultáneas en el país que encontré de vuelta. Nos batimos con valor, servimos con denuedo. Incurrimos, como tantos, en grandes costos y en irreparables pérdidas.
En el camino quedaron amigos entrañables, sueños rotos y rostros amados que nunca más volveríamos a ver, todo sin que pudiéramos realizar el sueño de curar a una Venezuela postrada y pustulosa. Pero aun así nos atrevimos, propusimos, hicimos. No denosto en absoluto de todos estos años entregados a la causa venezolana, los de mi juventud, los mejores años de la vida; al contrario, reivindico cada esfuerzo, cada desvelo y cada logro tanto como cada desacierto y cada fracaso en el que incurrí porque por ellos habla el espíritu de un venezolano de su tiempo que hizo por su país lo más y mejor que pudo.
*Lea también: Votar contra la destrucción, por Gregorio Salazar
Hoy inicia para mí la tercera treintena, que necesariamente será la última. ¿A qué tarea le habré de dedicar la vida que todavía quede, a qué sueño? ¿Me tocará echarme otra vez, aunque sin aquellas mismas fuerzas, a los caminos de la Venezuela profunda como hace años, mochila al hombro, acompañado por ese mártir que fuera Fernando Albán? ¿El llamado a atender ahora habrá de ser el que me reclama permanecer aquí, al lado de estos pobres enfermos sufrientes, los más postergados entre los postergados de Venezuela? ¿Terminaré optando por algún retiro mediocre, suerte de burbuja de pequeños placeres que me aísle de las voces del mundo al precio de acallar la propia? ¿Estoy yo dispuesto a renunciar a la pasión por todo lo que una vez amé para firmar en silencio un patético armisticio con la senescencia, uniéndome al coro de voces de los que en Venezuela viven y han vivido siempre del cuento? ¿O es que me llegó la hora de pasar sensatamente por el aro, como esos hombres que, en algún puticlub de alta gama, agitando el güisqui con el dedo, pagan caricias en dólares mientras lloran por dentro por lo que alguna vez soñaron ser mientras en vano tratan de pescar algún “mango bajito” en una Venezuela en la que hay mercado para todo?
Toca entonces decidir si aún con el pelo cano y la frente marchita arrío las banderas de mi juventud o si, por el contrario, las vuelvo a enarbolar, aunque sea desde la ventana de mi cubículo universitario. Porque una cosa es envejecer y otra muy distinta claudicar.
Una lamerse las heridas recibidas en combate exhibiéndolas con honor y otra embadurnarse el rostro con el panqué de la mentira fingiendo una patética ficción de eterna juventud. De allí que, abandonando toda esperanza – ese pueril sentimiento tan arraigado en nosotros y que bien marcada trae la fecha de su vencimiento– me agarre en esta hora de la más poderosa de todas las fuerzas que jamás movieron a un hombre: la fuerza de la fe.
Fuerza que fuera la de Moisés, peregrino cuarenta años por el desierto y la de Pablo, enfrentado al más grande poder de su tiempo; fe que impulsara a Francisco Javier navegando en solitario hacia lo desconocido y que sostuviera, firme y viril, al padre Pro frente al pelotón de fusilamiento. La fe, que es la certeza en aquello que no se ha visto y que, incluso, es posible que nunca se llegue a ver. En ella encontraré el ímpetu que me apuntale cuando el cansancio pese y el desánimo arrope, que me mantenga de pie a la cabecera del enfermo cuando los años por venir empiecen a pasar factura y me conserve lúcido para hilvanar la idea que en la pizarra de algún aula quizás logre el milagro de que en un corazón joven se prenda, como en el mío hace tantos años, un incendio de pasión por Venezuela.
Recta final. Me aproximo al inicio de la última treintena de la vida. En un bolsillo llevo conmigo el recuerdo de lo vivido y en el otro la nostalgia irremediable que deja – como dice el poeta Sabina– todo lo que no pudo ser. A los hombres son sus obras las que un día le salen al encuentro por el camino, bien como ángeles o bien como espectros. Yo no albergo temor alguno a volver la vista atrás para plantarle cara a las mías. Aún hay tiempo para ajustar cuentas. Al fin y al cabo, veinte años no son nada, como dice el viejo tango. E ir en pos de los sesenta supongo que tampoco.
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo