La economía no «tumba» gobiernos… pero cómo los erosiona

¿Pueden las crisis económicas causar cambios políticos? La pregunta tiene una relevancia capital para Venezuela en la actualidad, pero no tiene una respuesta clara. Las experiencias históricas son diversas, pero una primera conclusión evidente es que si bien los graves problemas económicos no pueden detonar transformaciones políticas por sí solos, sin duda siempre están presentes entre las causas relevantes.
Un conocido refrán sostiene que «a los gobiernos no los tumban, sino que se caen», de manera que las crisis políticas se hacen terminales si las condiciones de gobernabilidad son precarias. Si, por el contrario, el mando tiene control de la situación, las probabilidades de que las crisis económicas generen consecuencias políticas son menores.
LOS «OUTSIDERS» UNGIDOS
Las situaciones de colapso económico y social en escenarios de crisis institucional han tenido, en muchos casos, una consecuencia clara: la aparición de «outsiders» que, según la cultura política de la sociedad, pueden asumirse como «ungidos» o salvadores.
No hay que ir muy lejos para buscar un ejemplo concreto. Ahí está el ex presidente Hugo Chávez.
Lo curioso es que en Venezuela existe la posibilidad de repetir esta experiencia.
Un sondeo de la consultora Poder & Estrategia, liderada por el politólogo Ricardo Ríos, reveló que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, aparece con 17% de las preferencias si compitiera por la Jefatura del Estado, solo superado por Leopoldo López, con 24%, y relegando al gobernador Henrique Capriles a ser una tercera alternativa, con 13% de las preferencias.
Esta encuesta, realizada a finales de febrero y divulgada en marzo pasado, tiene carácter nacional, la muestra es estratificada y su margen de error oscila entre 1,4% y 3,2%. En ella, por cierto, el chavismo que aparece en minoríatambién tiene su «outsider» potencial, el general Miguel Rodríguez Torres, quien cuenta con apenas 1% de favorabilidad, pero está haciendo lo suyo para escalar.
Ríos avanza una explicación del fenómeno: «En política un outsider se refiere a una persona que resulta una revelación en el ámbito político por no provenir de este entorno, no obstante goza de popularidad y reconocimiento, es decir es una figura pública, por lo general es un deportista, cantante o empresario que irrumpe en la escena política con éxito considerable. La eficacia electoral de un outsider está por lo general íntimamente vinculada al agotamiento del sistema político, al descrédito de los partidos y a una poca conexión del electorado con las figuras existentes».
Las crisis económicas suelen ser el «telón de fondo» de estas apariciones políticas fulgurantes, pues la norma es que irrumpan con discursos conectivos y centrados en solucionar rápidamente los problemas concretos de la población. Chávez, por ejemplo, eludió concienzudamente hablar de socialismo durante sus campañas electorales de 1998 y 2000, mientras remarcaba las penurias de un pueblo venezolano olvidado por las «cúpulas podridas» de la llamada Cuarta República.
El ex presidente Rafael Caldera, quien compitió con 80 años por una segunda presidencia, en 1993, en medio de una grave crisis económica e inestabilidad política, sostuvo durante su campaña que, «los países en crisis pueden buscar tanto la seguridad de la experiencia, como el salto al vacío de lo nuevo, según sea el grado de desesperación de la gente».
«Outsiders» salvadores de signo diverso han sido, por ejemplo, Alberto Fujimori en Perú; Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador; Álvaro Uribe Vélez en Colombia; Fernando Lugo en Paraguay; el cómico conservador Jimmy Morales en Guatemala, y, por supuesto, Hugo Chávez en Venezuela.
Además, este fenómeno no es exclusivo de este lado del mundo. Ahí están los casos de Alexis Tsipras en Grecia, o Petró Poroshenko en Ucrania, quienes alcanzaron el poder después de episodios corrosivos de inestabilidad política y económica en sus países, que derivaron en huelgas generales y masivas movilizaciones populares.
Por otra parte, en otras naciones europeas con elevados niveles de desempleo y retroceso social también campean los aspirantes a «salvadores». Un caso extremo es España, donde han aparecido no uno, sino dos «outsiders» con potencial: Pablo Iglesias de «Podemos», por la izquierda radical, y Albert Rivera de «Ciudadanos», desde la centro-derecha.
LECCIONES POR APRENDER
El economista, ganador del Premio Nobel, Paul Krugman, ha sostenido en diversos escritos que el grado y profundidad de la desigualdad social es la clave para entender por qué no todas las crisis económicas generan cambios políticos.
Krugman apunta, de hecho, que en América Latina hubo una disminución de la desigualdad que no debe confundirse con pobreza, por cierto- en la primera década del siglo, porque hubo gobiernos que abandonaron las premisas del «Consenso de Washington», aparte, por supuesto, del hecho concreto del incremento histórico de precios de las materias primas, como el petróleo.
Sin embargo, el también economista Kenneth Roberts, de la Universidad de Cornell, estableció que en América Latina, «los países que experimentaron un descenso neto en la desigualdad estaban gobernados por administraciones tanto de izquierda, centro y derecha, incluyendo gobiernos no izquierdistas en Colombia, México, Perú, Paraguay, El Salvador, Guatemala y Panamá. No existe una relación estricta entre la disminución de la desigualdad o el perfil ideológico de los gobiernos nacionales, o ningún conjunto específico de políticas redistributivas».
Como no existen conclusiones terminantes, es pertinente revisar casos puntuales para ver si se pueden extraer algunas lecciones para iluminar el oscuro y complejo panorama de la crisis venezolana.
ZIMBABUE, EL SÍMIL AFRICANO
Si algún continente ha pagado dramáticamente las consecuencias de la inestabilidad social y económica es África.
Tras el atraso generado por siglos de colonización europea, el proceso de construcción de estados nacionales posterior ha estado plagado de cruentas guerras civiles, dictaduras y de empobrecimiento generalizado.
Zimbabue es un caso parecido a Venezuela, no solo por la cercanía ideológica y personal de su presidente parece que vitalicio- Robert Mugabe con el ex presidente Chávez y la revolución bolivariana, sino porque su economía ha sido manejada con políticas similares y resultados catastróficos que, de alguna manera, sirvieron de advertencia y precedente para lo que los venezolanos viven hoy y pueden vivir mañana.
La actual república nació en 1980, después de una guerra civil de 10 años para que se reconociera la liberación del antiguo territorio de Rodesia del Sur del imperio británico. Desde la independencia, Zimbabue nombre que proviene de un antiguo imperio bantú que surgió en el siglo XIII- ha sido gobernado por Mugabe.
En 2008, este país vivió una de las peores crisis económicas de la historia contemporánea del mundo. Los niveles de inflación alcanzaron record globales al llegar a 11.200.000% en junio de 2008 y 231.000.000% al mes siguiente; de hecho, el Banco de Reserva de Zimbabue se vio en la obligación de emitir un billete por 500 millones de dólares zimbabuenses, ante la erosión gigantesca del signo monetario.
El país una república socialista- había caído en la más absoluta inopia económica por las medidas nacionalizadoras de Mugabe, sobre todo en el agro y la banca. El cuadro se complicaba, además, por las sanciones internacionales que sufría el país ante las violaciones de los Derechos Humanos y desafueros dictatoriales del mandatario.
Mugabe se vio forzado a pactar un gobierno de «unidad nacional» y a dolarizar la economía para salir parcialmente de la crisis. Además, debió flexibilizar los rígidos controles de precios y cambio para recuperar hasta ahora, menos de un 30%, según el Fondo Monetario Internacional- el tejido productivo del país.
El «dictador electo» de Zimbabue acusó al imperialismo, los traidores locales, los homosexuales, a la iglesia y hasta los mismos empobrecidos campesinos de la crisis nacional. Se las ingenia para mantener un férreo control institucional que bloquea cualquier tentativa de cambio político, aunque convoca procesos electorales regularmente.
Hay, sin embargo, diferencias a destacar.
Venezuela no tiene los mismos niveles de subdesarrollo político que Zimbabue, donde no existe una clase media profesional digna de tal nombre, por ejemplo.
Sin embargo, Mugabe mostró una asombrosa capacidad de ajustarse y, por el carácter autocrático de su gobierno, pudo imponer medidas drásticas y socialmente muy costosas que permitieron ordenar el frente macroeconómico, aunque el crecimiento sigue siendo profundamente insuficiente.
La dolarización y el plan de ajuste hicieron que entre marzo de 2010 y la misma fecha de 2016, la inflación promediara 1,16% anual. Tras una contracción histórica de 17,7% del PIB en 2008, hoy la economía del país africano crece a una media de 2% anual, aunque aún lidia con una tasa de desempleo superior a 10%.
Por supuesto, Robert Mugabe sigue siendo el mismo, y su concepción cerrada y autocrática del ejercicio del poder mantiene unos bajos niveles de inversión, lo que hace que más de 60% de la población se mantenga por debajo de la línea de pobreza y que los indicadores de escasez de bienes esenciales aún sigan siendo superiores a 40%.










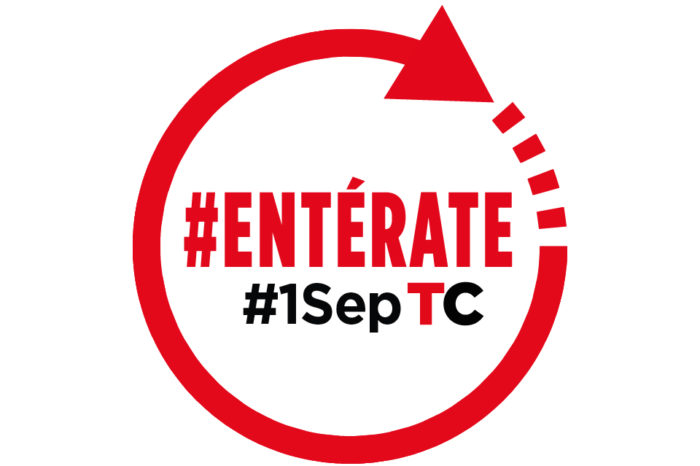

Deja un comentario