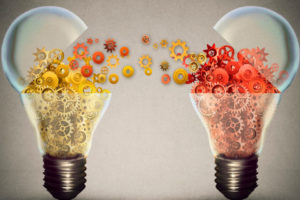De héroe y tumba, por Omapin

“Me importa un coño que admiren al Comandante… ya les dije que pongan aquí los bolsos, y arranquen antes de que los tirotee”. Chantal insiste que la orden, proferida en tono grosero y amenazante, retumbó en sus oídos durante la noche y las horas siguientes. Incluso después que el avión se deslizó lentamente en el aeropuerto de Barcelona. Sin tiempo para procesarlo, lo vivido le ha punzado en las noches, desordenándole las ideas y echando al traste su ideario. Soñó tanto con ese viaje que ahora, devenido en pesadilla, duda si realmente ocurrió así y lo peor ¿hacia dónde irán sus creencias? No olvida –se niega aceptar esa palabra– que, tras superar absurdos procedimientos militares y otras medidas de seguridad impuestas por funcionarios sedientos de dólares, ella logró hace dos meses, junto a otros 13 franceses, visitar la tumba de Hugo Chávez.
Chantal Guerin, preciso explicarlo, fue empleada, hasta obtener la jubilación en el consulado francés en Barcelona, ciudad donde, quizás más por hábito que por convicción, adoptó el apego a la contracultura en ebullición que ha glorificado la izquierda europea en ciudades como la capital catalana. A treinta años de ese flechazo, en Barcelona esta rebeldía permanece casi intacta. Yo la conocí por azar. El asunto es que yo entraba al edificio con mi bolso y encontré a Miquel, el vecino independentista, con Chantal a su lado. Miquel se apañaba en acarrear las maletas por la escalera, y como el inmueble carece de ascensor me presté a darle una mano, lo que sirvió para que me la presentara y le advirtiera a la amiga –sesentona, aspecto rollizo, afable, ojos azules y cojera ostensible– que soy periodista y residí años atrás en París.
Justo la información que le dimos a Miquel cuando le conocimos la madrugada que volvíamos en metro de las fiestas de Sant Jordi, fecha que adoramos porque como coincide con el día del libro se festeja junto con la principal feria literaria, festivales de poesía, música y teatro de calle. Entonces es hermoso que los amigos se regalen libros y los restaurantes se llenen de gente bulliciosa. La exacta postal de la primavera de Barcelona. Chantal la visitaba luego de años de reclusión solitaria en su casa de Nantes. Dijo que es soltera, que no viaja ya con frecuencia tras la caída aparatosa del lomo de un camello en Marruecos, en uno de esos viajes de fin de semana y bajo costo. De allí la cojera, pensé.
Lea también: La visita, por Luis Manuel Esculpi
Antes de despedirse me reveló su deseo de conocer Venezuela, “y me disculpáis porque sé que muchos de vosotros no queréis al gobierno, pero yo voy es a conocer vuestro país, no al presidente”. Me despedí y le auguré un buen viaje obsequiándole una sonrisa de piedad como quien presiente que alguien va a la guerra con la convicción de que retornará con laureles.
De aquel encuentro fortuito pasaron cerca de dos meses. De hecho, había olvidado su rostro cuando Miquel me informó que estaba por volver de Venezuela. Me alegró que nos invitara, no más al llegar, a una reunión en su casa para oír el relato de su viaje. A los dos días, el vecino nos “picó” (llamar a la puerta, para los catalanes) y recordó la hora de la soirée. Cuando subimos ya Chantal era dueña del escenario: cinco de sus amigos oían embelesados el relato de algo que, más que aventura, constituía su fracaso.
Nos vio entrar y saludó sin moverse del púlpito concediéndonos una mirada que nosotros detectamos como de desilusión. Nos incorporamos, cuando Chantal enhebraba su infortunio: los dos “guías” que el gobierno les asignó a los 14 turistas para conocer el Cuartel de la Montaña les vendieron a otros delincuentes que les despojaran de euros, cámaras y móviles, dejándolos en el desamparo, hasta hora y media más tarde cuando dos unidades de Policaracas llegaron en su auxilio y les trasladaron al hotel Alba. Sin recibir disculpa o la promesa de rescatar sus bienes, decidieron sin pensarlo hacer maletas y salir del país.
Pero ¿cómo fue eso? La protesta, más que una interrogante, surge de una chica del fondo de la sala que no entiende cómo una visita turística organizada por el propio gobierno termine en un robo colectivo y que nadie asumiera responsabilidades. Chantal se encoge de hombros. Detrás de sus recuerdos hay un fondo borroso al que no parece querer asomarse. Ha sido demasiada la impotencia para asimilar todo cuanto les sucedió que se queda sin respuesta. Ella misma confiesa que se hizo esa pregunta cuando les dejaron en las puertas del hotel, sin dinero, sin equipos, y que no hubiera nadie con autoridad para comprometerse a darles una respuesta. Por suerte están por demandar a la organización prochavista que organiza en Francia los viajes para conocer la rebelle Amérique latine.
Miquel nos observaba con cierta impaciencia. No había reunido a los amigos de Chantal y suyos para oír el relato de una decepción. Y uno del otro lado, sin saber cómo explicar que haya todavía en EEUU y Europa gente que lee y se asoma a las noticias y apuestan al discurso de Evo Morales, Daniel Ortega y de la banda de Nicolás Maduro. Para ellos no hay más que una realidad: la del capitalismo voraz que aplasta a los más pobres y de un puñado de soñadores –como es su caso– que van detrás de una utopía hasta lograr que en algún sitio triunfe una revolución donde todo sea limpio y puro bajo el sol.
Hace dos años el mismo Miquel nos dibujó una Cataluña libre de España que daría paz, hogar y trabajo al que no lo tenía. Pero ahora viene Chantal y le asegura que Caracas es parte del infierno y que quienes defienden el proceso revolucionario están organizadas en pandillas que asaltan y hasta matan, pero que además desfilan en los actos públicos al lado de los militares bajo la mirada indulgente del Presidente
Por eso cuando subimos a las furgonetas y llegamos al Museo donde reposan los restos del Comandante lo menos que pensamos era que se trataba de una celada. Un lugar hermoso, al lado de una colina poblada por casitas modestas, coloridas y jóvenes en las calles que nos saludaban alzando el puño no podía ser escenario de un crimen. De manera que cuando descendimos al llegar al Cuartel de la Montaña nos sorprendió ver una guardia de honor de soldados algo macilentos, apostados en la lápida donde reposa el Comandante, en señal de respeto y entrega al creador de la revolución bolivariana.
Pero una vez que las furgonetas se marcharon y los soldados se retiraron, nos quedamos con el guía quien nos describió el lugar, lo que era antes de la revolución y cómo desde ese cuartel Hugo Chávez comandó el asalto al Palacio de Miraflores en el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, gesta que algunos de los presentes desconocían. En el momento en que nos apartamos para comer nuestros refrigerios, el guía se esfumó y nos dejó a solas. En cuestión de minutos teníamos a los delincuentes arrebatándonos los teléfonos, bolsos y el dinero.
Fui la única que me atreví a enfrentarlos y decirles que cómo hacían eso en el propio santuario del Comandante Chávez. El que fungía de jefe me observó con cierto desprecio. No me equivoqué al descifrar el significado de su mirada. Me dijo: “Cállate, vieja, me importa un coño que admiren al Comandante… ya les dije que pongan aquí los bolsos, y arranquen antes de que los tirotee”.
Hay cierta melancolía que roza su rostro y Chantal no sabe cómo expresarlo. Se detiene en las horas que alucinaron, las que pasaron solos, desprotegidos. Del momento en que llegaron los dos coches policiales y cuando subían para ser trasladados al hotel. Uno de los turistas del Cuartel de la Montaña se quejó: «¿Cómo es posible que nos hayan robado en el mismo lugar donde se profesa el amor a Hugo Chávez?». Entonces –repite Chantal apesadumbrada– uno de los policías se volteó y con cierta ironía, respondió: amigo, en este país solo los ladrones están a salvo.