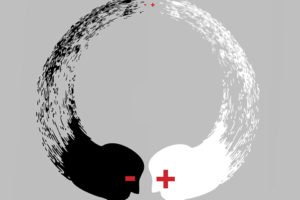De la trascendencia, por Américo Martín

El drama humano más grave e intenso que acompaña hasta el final a los seres humanos deriva de un hecho irreparable: su capacidad subjetiva es infinita en tanto que él, en cuanto objeto natural es, al igual que las demás cosas del mundo, limitado y finito. Imagina lo que quiera. ¡Todo cabe en su universal cabeza! Aladino, Einstein, María Curie, Shakespeare, Golda Meier reduce vehementes deseos y audaces planes a la humilde dimensión real. De La esperanza del sueño encarnado se viaja a la quimera que desencarnada.
Hará unas cinco décadas, Herman Kahn, estratega militar, teórico de sistemas y futurólogo excepcional preguntó a un cónclave de colegas cuáles de las fantasías de la ciencia-ficción podrían materializarse en el porvenir. Conclusión: todas, menos la máquina del tiempo. A estas alturas deberíamos dudarlo.
La contradicción entre la subjetividad infinita y la finita capacidad material es una palanca que impulsa la creatividad humana en busca de trascender, ser eternamente recordados por logros científicos, literarios, artísticos, deportivos. Yulimar Rojas, Cabrera, Messi baten records para trascender.
Lleguemos pues al punto al que iba: la momificación y la estatuaria. La embalsamada Eva Perón, llevada y traída a empujones de un lado y otro según los aires cambiantes de la política. De Stalin, ya se sabe. Pero del sino de las estatuas que con tan mala fortuna guardan la gloria perenne como para que nadie olvide que su reelección fue de veras infinita.
No es posible saber cómo hubiera recibido el expresidente Chávez el atentado contra una de las estatuas de cuerpo entero erigidas en su honor en Bolivia, fue desmontada y quemada por muchedumbres irritadas. En el portal La Patilla –espacio de prensa libre– se habla de la caída de diez más, podría pensarse que estamos ante una inesperada y original tempestad de extraño efecto serial, de la cual nadie se salvaría, ni nuestra Venezuela. Vista la aguda crisis que tanto afecta la vida corriente de los ciudadanos es la impresión que dejan esas figuras esculpidas.
Lea también: De fachas y fachistas, por Carlos M. Montenegro
Todo el mundo sabe que no es especialmente significativo su impacto en el ánimo de los distraídos transeúntes. No tienen por qué provocar reacciones agresivas, sino algo más bien cercano a la indiferencia. En el parque del Buen Retiro madrileño hay o hubo una estatua del diablo y los paseantes, lejos de correr a esconderse pasan a su lado en estado de completa indiferencia. Las estatuas no causan frío ni calor lo que no desanima a quienes las cultivan no para que se les recuerde en el futuro sino para que no se les olvide en el presente.
Cayeron en festivas manifestaciones los colosos que vigilaban la eternidad de Stalin, Sadam Hussein y otros. Cayó la de Antonio Guzmán Blanco, ególatra amante de sí mismo, corrupto certificado entre los primeros, modernizó el país y embelleció Caracas con obras deslumbrantes y gobernó con mano dura, motivo por el cual se le llamó “déspota civilizador”. Pudo trascender sin necesidad de tratar de perpetuarse con vistosa fachada triunfal.
Sin embargo, cedió al deseo de ser admirado por las juventudes del eterno futuro, loada su apostura en caballo de piedra o de bronce. La importancia histórica de su reconocida gestión hizo inútiles aquellos infantiles alardes. Tomen nota mis lectores de ese gran detalle. La egolatría asociada al despotismo generan mixturas tóxicas, incluso si se trata de despotismo ilustrado se contamina la mezcla con designios caprichosos y un detestable estilo arrogante que explica el enseñamiento contra las silentes imágenes del antipático autócrata liberal amarillo. Sus maneras despreciativas, persuasivas y amenazantes, mueven a sus áulicos y a sus sinceros admiradores a levantarles estatuas y a sus perseguidos a cultivar un resentimiento feroz que solo se colma, derrumbándolas.