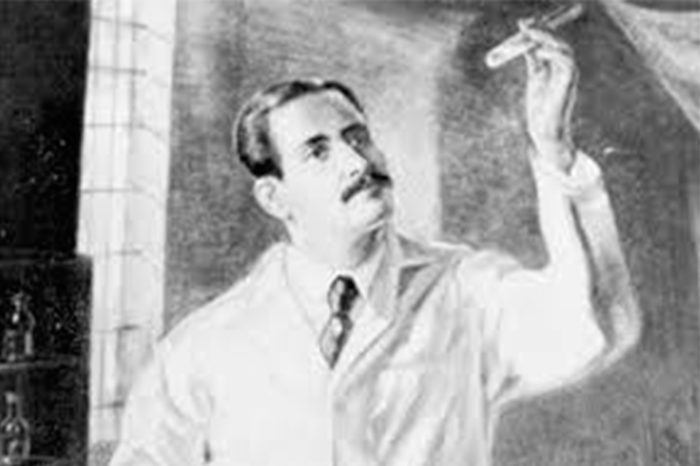El 28J: El día que el chavismo se ratificó como minoría, por Rafael Uzcátegui

X: @fanzinero
Hasta el 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro y la élite oficialista pensaron que, con ventajismo y triquiñuelas, tenían los votos suficientes para ganar las elecciones. La constatación del rechazo, incluso dentro de sus propias filas, transformó en 24 horas a un movimiento político que había nacido, supuestamente, para representar a la mayoría de la población venezolana.
Las señales estaban ahí para quien quisiera verlas. El declive electoral del oficialismo era palpable, incluso en los últimos días de Hugo Chávez. En las últimas elecciones en las que participó, en 2012, aunque logró obtener la mayor cantidad de votos en toda su historia —ocho millones—, el crecimiento de la curva electoral de la oposición era mayor que la del oficialismo. Por tanto, era cuestión de tiempo para que ambas se encontraran.
Cuando se anunció el fallecimiento del caudillo, en marzo de 2013, el oficialismo organizó rápidamente nuevas votaciones, entre otras razones, para aprovechar la conmoción por la desaparición del líder. Nicolás Maduro ganó por un estrecho margen sobre la oposición, perdiendo en seis meses un total de 615.428 sufragios. Este declive del chavismo se aceleró con la aparición de una severa crisis económica. La transformación del «Socialismo del Siglo XXI» en una minoría electoral estaba cantada, lo que se confirmó en las parlamentarias de finales de 2015.
El oficialismo enfiló toda su batería propagandística para convencer a los suyos de que lo ocurrido en diciembre de 2015 era circunstancial, apenas un accidente en su historia. En 2018 aprovecharon el reflujo opositor luego de las protestas del año anterior y, adelantando ocho meses las elecciones, lograron ganarlas frente a un candidato —Henry Falcón— que no contaba con el respaldo del electorado. La repetición de elecciones regionales en Barinas, en enero de 2022, anunciaba que la estrategia clientelar del gobierno se había agotado, cuando la candidatura del «yerno», importada desde Caracas, fue insuficiente para evitar la victoria opositora en un estado emblemático para la narrativa roja.
Cuando se hace la recapitulación de las razones por las cuales la coalición dominante permitió las elecciones presidenciales en 2024, emerge una como principal: pensaban que, repitiendo las fórmulas del pasado, podían alzarse con la victoria. Aquel error de cálculo fue consecuencia de su propia hegemonía comunicacional y sus cámaras de eco. La campaña del candidato del continuismo de la crisis estuvo en manos de personas sin mayor experiencia comunicacional, asesorada por militantes para quienes la ideología podía imponerse sobre la realidad, y aderezada por encuestadoras que decían justo lo que Maduro quería escuchar.
Días antes de la votación, Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, afirmaba que el chavismo representaba entre el 25 % y el 30 % del registro electoral, por lo que existía un «empate técnico» entre Superbigotes y Edmundo González. Estos análisis no tomaban en cuenta la indignación acumulada y generalizada entre quienes alguna vez se identificaron como el «pueblo chavista».
Por los pocos relatos conocidos desde dentro del oficialismo, cuando llegaron los primeros exit polls al mediodía del 28J, la situación era de infarto. María Corina Machado había logrado la proeza de transferir popularidad —y sufragios— a González Urrutia. Además, dos millones y medio de personas que eran consideradas parte del piso electoral oficialista optaron por un cambio. La abstención dentro de sus propias filas hizo el resto. La tesis del fraude se impuso de manera sobrevenida, debido a que el chavismo, sencillamente, no se había preparado para perder.
Cuando se hace un recuento de las decisiones represivas de las autoridades, se constata que fueron tomadas, improvisadamente, sobre la marcha. Por ejemplo, la aplicación para celulares VenApp fue reconfigurada apresuradamente durante el 29 y 30 de julio para crear un canal de delación de manifestaciones y expresiones de descontento de la ciudadanía. No estamos diciendo que el chavismo realmente existente no hubiera considerado la posibilidad de realizar un fraude, sino que esta posibilidad —debido a la mezcla de delirio ideológico, soberbia y desconexión con la realidad— no tenía, en su análisis interno, la mayor de las probabilidades de ocurrencia.
La pérdida de capacidad de convocatoria del chavismo, como lo demostraron las ausencias en el referendo por el Esequibo y las elecciones regionales del 25 de mayo, es una tendencia irreversible. El chavismo es un movimiento minoritario que necesita encontrar las maneras de mantenerse en el poder de manera indefinida.
Un movimiento político —especialmente como se proyectó el propio bolivarianismo en sus inicios— basa su legitimidad en la cantidad de personas dispuestas a acompañar su propuesta. Por ello, el 28J el chavismo dejó de ser un movimiento político para transformarse en una fuerza de control del territorio mediante la violencia y la coerción.
Este fue el principal cambio ocurrido el 28 de julio. El modelo de gobernabilidad resultante es cualitativamente diferente, aunque simulen desconocerlo quienes piensan que el fraude cometido fue solo contra María Corina Machado y no en perjuicio de todo un país. Todas las maneras de razonar políticamente que existían antes de esa fecha deben reconsiderarse para adaptarse a las nuevas circunstancias.
*Lea también: «Sí va a pasar…»: El nuevo marketing para mantener el liderazgo, por Ángel Monagas
Y sin embargo, incluso en medio del fraude y la represión, la sociedad venezolana demostró su vocación democrática y su deseo de cambio. El 28 de julio no solo marcó el ocaso de una hegemonía: también iluminó, como nunca antes, el horizonte de un país dispuesto a reconstruirse desde la dignidad, el coraje y la voluntad colectiva. La historia aún no está escrita. Y sigue abierta la posibilidad de que la esperanza se convierta en destino.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo