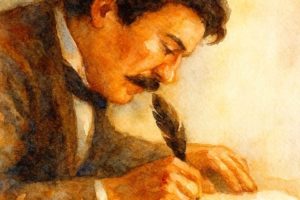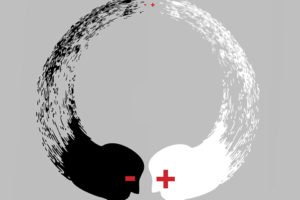El extravío de la democracia de Venezuela, por Marino J. González R.

El extravío, según la Real Academia Española, es «perder el camino o la orientación». En la vida cotidiana, todos lo hemos experimentado, el extravío es el sitio o momento en el que equivocamos la ruta, y tomamos otro camino. Generalmente es una encrucijada, al equivocar la dirección se toma un rumbo que nos aleja de la meta u objetivo. Para corregir el rumbo, se requiere regresar al sitio exacto del extravío.
La comparación también vale para los países, y más en concreto, para las democracias. En particular, la democracia de Venezuela, luego de alcanzar un desarrollo aceptable, se ha convertido en una autocracia. Según el programa de investigación «Variedades de Democracia» (V-Dem), desarrollado por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, Venezuela es actualmente una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son: Cuba, Nicaragua, Haití, y El Salvador). Este programa de investigación se encuentra disponible en el sitio web de V-Dem.
El grado de desarrollo aceptable que alcanzó la democracia de Venezuela se expresa en el valor del Índice de Democracia Liberal (IDL, elaborado por V-Dem), esto es, con un valor de 0,6 (el IDL varía entre 0, valor mínimo, y 1, valor máximo). Solo dos países del mundo se han convertido en autocracias por causas internas luego de alcanzar ese valor de IDL: Uruguay y Venezuela.
Esta distinción es importante porque hay países que se convirtieron en autocracias por ocupaciones extranjeras (por ejemplo, las ocupaciones nazi y soviética durante y después de la II Guerra Mundial).
Para regresar a la ruta que conduce a la democracia plena, entonces, el primer paso es establecer ese justo momento en que se produjo el extravío. Esto es fundamental porque implica valorar las razones que condujeron al extravío, sus manifestaciones, y lo que es más importante, las lecciones que se deben aprender para retomar el rumbo. Obviamente, ese regreso debe hacerse con la conciencia de que muchas cosas han cambiado en el tiempo que se ha estado extraviado, pero el análisis detallado debe generar el inventario de lo que hay que cambiar para no perder más el camino.
Sabemos que el inicio del camino de la segunda democracia de Venezuela se produjo exactamente el 13 de febrero de 1959. Ese día asumió la presidencia de la República, Rómulo Betancourt, esta vez por elección popular. Ya se había sucedido el gobierno de transición después del 23 de enero de 1958, y se habían firmado el Pacto de Puntofijo y el Programa Mínimo de Gobierno. En el discurso de Betancourt al tomar posesión ese día se habían delineado los aspectos centrales de lo que significaba la nueva etapa democrática del país.
Una de las explicaciones iniciales de Betancourt fue definir el conjunto de los actores políticos que emprendían la travesía democrática. Eran básicamente tres partidos políticos (AD, Copei, y URD) que habían alcanzado una votación mayoritaria en las elecciones de diciembre de 1958. Esos partidos políticos convivían con las otras instancias sociales y económicas del país, pero era bastante obvio que su predominio era determinante. Y muy especialmente porque los tres partidos compartían el ejercicio del gobierno. También otro aspecto destacado por Betancourt fue la explicitación del tipo de desarrollo que se pretendía para Venezuela, que conjugara la relación armónica entre democracia y bienestar para la población.
A finales de agosto de 1960, con ocasión de la VII Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA realizada en San José de Costa Rica, se agrava el proceso de desavenencias que llevaron a la salida de URD del gobierno. La diferencia de opiniones entre el presidente Betancourt y el canciller Arcaya con respecto a la Declaración de Costa Rica, termina con la sustitución del canciller y el empeoramiento de la crisis que condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba en noviembre de 1961.
*Lea también: El nuevo orden mundial, por Ángel Lombardi Lombardi
Los desencuentros entre URD y los otros dos partidos de la coalición de gobierno (AD y Copei) tuvieron como consecuencia el cese formal del Pacto de Puntofijo, a los 22 meses de su firma. Esto significó en la práctica que también culminaba el período de diversidad y acuerdos que podían potenciar una mayor calidad de la incipiente democracia. Fue la concreción del extravío.
A partir de ese momento se inicia una etapa de acuerdos mucho menos inclusivos que progresaron durante varias décadas hacia la desaparición de la democracia. La sustitución por una autocracia fue la consecuencia final de ese extravío. Analizar este periodo en detalle puede ofrecer pistas para la redemocratización del país. A esa tarea dedicaremos las próximas columnas.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo