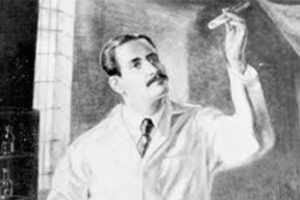El nicho vacío en la crisis venezolana, por Rafael Uzcátegui

X: @fanzinero
La reciente ofensiva antinarcóticos de Estados Unidos en el Mar Caribe, acompañada de una campaña contra el llamado «Cartel de los Soles», vuelve a poner en discusión el tamaño del protagonismo del Gran Hermano del norte en la crisis venezolana. La teoría de los nichos sostiene que en política, como en la naturaleza, los espacios de representación o influencia nunca quedan vacíos: si un actor los abandona, otro inevitablemente los ocupa. La influencia de la Casa Blanca es la que es, además, por la decisión del resto de la comunidad internacional de «dejar así» el fraude electoral del 28J.
En ecología, un nicho es el espacio que una especie ocupa en un ecosistema: el lugar donde se alimenta, se reproduce y asegura su supervivencia. Cuando un nicho queda vacante, rápidamente otra especie lo ocupa, porque la naturaleza no tolera vacíos. Esta metáfora se ha trasladado a la ciencia política para explicar cómo partidos, líderes y también actores internacionales compiten por posiciones de influencia.
La teoría de los nichos se ha construido a partir de un marco conceptual interdisciplinario. Tomando prestadas nociones de la ecología, ha realizado aportes a la ciencia política y al análisis de partidos, movimientos sociales y competencia electoral.
Si la teoría es útil para comprender la realidad, la actuación de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana posterior al 28 de julio puede entenderse bajo esa clave: el protagonismo de Estados Unidos no es únicamente producto de su poder histórico en la región, sino también del abandono deliberado de espacios que otros países pudieron haber ocupado.
Un lote baldío
Tras las elecciones presidenciales, denunciadas ampliamente como fraudulentas, se abrió una oportunidad diplomática que pudo jugar un rol fundamental: el de la mediación regional cercana. Los países progresistas de América Latina —Brasil, Colombia, México y Chile— tenían la legitimidad y el perfil para asumir ese papel. Sin embargo, eligieron la cautela, priorizando sus cálculos internos y evitando confrontar con un gobierno ideológicamente afín. Al dejar vacante este espacio, cedieron la posibilidad de convertirse en garantes creíbles de una salida política y negociada.
Algo similar ocurrió con la Unión Europea. Atrapada en tensiones internas, en cálculos para mantener su influencia en la región frente al avance de otros países como China, y en una diplomacia de comunicados más que de acciones, la UE renunció de hecho a disputar el espacio de mediación efectiva, ni siquiera para alcanzar sus propios intereses, como lograr la liberación de ciudadanos europeos detenidos en Venezuela. Su ambigüedad, entre la denuncia de las irregularidades y la prudencia diplomática, terminó debilitando su rol en un momento en que podía haber aportado contrapesos y canales alternativos de presión.
En ese ecosistema internacional, el vacío no duró mucho. Estados Unidos ocupó el nicho abandonado. Con sanciones, declaraciones firmes y un rol activo en foros multilaterales, Washington consolidó su centralidad en el abordaje de la crisis venezolana. Lo hizo no solo por iniciativa propia, sino porque otros actores decidieron no ocupar los espacios que les correspondían. El resultado es un desbalance diplomático: la narrativa se reduce a una confrontación binaria entre «imperialismo norteamericano» y «soberanía bolivariana», lo cual refuerza la propaganda oficialista y limita las alternativas.
Iniciativas multilaterales
Recientemente, como reacción a la presencia de buques norteamericanos en el Mar Caribe, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso, en una reunión virtual del organismo, que los países del Brics denunciaran de manera conjunta la presencia naval de Estados Unidos. Por su parte, Gustavo Petro lideró, como mandatario del país con la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una convocatoria urgente de cancilleres para conversar sobre la situación generada en alta mar.
Ambos mandatarios pudieron haber desplegado iniciativas multilaterales similares para abordar el escandaloso fraude electoral ocurrido en Venezuela en julio de 2024. El tacticismo y la política interna de cada uno pesaron más que el principio de defender la democracia en un país vecino. Brasil y Colombia, con el acompañamiento inercial de México y la vocería de Chile, pudieron haber recuperado el protagonismo regional para abordar la crisis de uno de sus países miembros. De manera similar a las propuestas recientes, pudieron haber impulsado reuniones de emergencia en la OEA, Caricom o en la propia Celac, proponiendo una misión internacional de verificación electoral.
Las posibles iniciativas eran tan ilimitadas como lo permiten los mecanismos diplomáticos. Las presiones realizadas con mano de seda —para mostrar las actas o los resultados desagregados— estaban condenadas a la ineficacia desde el comienzo. Demasiado rápido para la magnitud de la crisis, optaron por salirse de la cancha.
*Lea también: El último anarquista histórico solidario con Venezuela, por Rafael Uzcátegui
Sin posibilidad de elegir
Aunque los venezolanos debemos ser los principales protagonistas de la resolución del conflicto, ninguna transición del autoritarismo a la democracia en América Latina ha prosperado sin el activo acompañamiento de la comunidad regional e internacional. La vocación normalizante —como ha ocurrido con Cuba y Nicaragua— y el abandono de la comunidad internacional dejaron a los venezolanos sin posibilidad de escoger a sus aliados fuera de sus fronteras. Cómo cantan los Amigos Invisibles Estados Unidos «es lo que hay».
Comprender la crisis venezolana desde la teoría de los nichos ayuda a ver más allá de las fuerzas tradicionales. No es que Estados Unidos «arrebate» un papel a sus vecinos, sino que lo asume porque el espacio de incidencia quedó libre y sin disputar.
La política, como la naturaleza, no admite vacíos. Y mientras la región y Europa mantengan sus silencios o ambigüedades, Washington seguirá siendo el actor inevitable en el tablero venezolano. Nunca es tarde para cambiar esta realidad, pero para ello habría que colocar los principios democráticos por encima de las afinidades ideológicas.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo