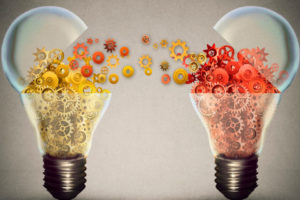El poder de ser visto, por Luis Ernesto Aparicio M.

Haciendo una rápida revisión bibliográfica, he encontrado suficientes libros cuyo título comienza con «El poder de…». En su mayoría pertenecen al mundo de la autoayuda, aunque también los hay dedicados al ámbito empresarial o político. En este último terreno, la expresión cobra un significado especial: el poder ya no solo consiste en dominar o gobernar, sino en ser visto. Y esa necesidad de visibilidad ha moldeado buena parte de las autocracias contemporáneas.
En tiempos antiguos, el poder se expresaba a través del culto y la devoción. Se erigían templos y estatuas inmóviles ante las cuales los fieles rendían plegarias, convencidos de que, en esa imagen, habitaba una energía superior capaz de escuchar y decidir. Era un poder invisible, pero asumido como omnipresente.
Hoy, esa lógica se ha invertido: el poder necesita mostrarse, ser validado en la mirada del otro. Los templos fueron sustituidos por pantallas, y los altares por las redes sociales. El reconocimiento ya no se mide en incienso ni en oraciones, sino en clics, cámaras, inteligencia artificial y seguidores.
Esa metamorfosis explica en buena parte la vanidad como pulsión política del autoritarismo. El líder moderno —especialmente aquel que se mueve en los bordes del poder absoluto— ya no gobierna tanto como actúa en un papel. Su legitimidad no nace de la gestión, sino del aplauso, del miedo que produce su nombre o presencia. No busca representar, sino reflejar. Y en esa diferencia sutil, pero decisiva, se esconde la raíz del populismo.
Un ejemplo de ello puede rastrearse en aquella campaña política venezolana que apelaba a un eslogan de identificación colectiva: el candidato era como cada uno de los ciudadanos («Es como tu»). La intención era construir un espejo emocional donde todos pudieran reconocerse. No se trataba de elegir a quien nos representara, sino a quien nos reflejara. Allí se desnudó el verdadero mecanismo del populismo: manipular la empatía hasta convertirla en sumisión.
Desde mi óptica, esa dinámica se ha mantenido vigente dentro del liderazgo mundial contemporáneo. La política emocional, sostenida en promesas imposibles —»se acabará la pobreza», «nadie se quedará atrás»—, opera como placebo social. Lo mismo en derechas que en izquierdas, el discurso se repite: no importa tanto resolver los problemas como ser percibido resolviéndolos. En el fondo, el poder ya no consiste en transformar la realidad, sino en convencer al público de que se la transforma.
Pero volvamos a la idea originaria del poder, sobre todo al que se ha llegado en estos tiempos, donde este se confunde con el espectáculo: puede ser comedia, animación de fiestas populares, evento televisivo, serie o incluso concierto musical. Para ello es necesaria la omnipresencia del líder, sin importar el día, la hora o la circunstancia. Incluso ante una catástrofe natural, el populista está allí con sus gestos, sus frases ensayadas o su habilidad histriónica.
Para los venezolanos, el mayor ejemplo de todo esto continúa siendo Hugo Chávez. No solo gobernaba: actuaba su poder. Su presencia diaria en televisión no era comunicación política, sino una representación continua de sí mismo.
Convertía la gestión pública en monólogo y la política en telenovela. Esa teatralización de la autoridad es también una forma de control emocional: mantiene a la población en el rol de espectadora, no de ciudadana.
A Chávez le han seguido muchos más. Y aunque algunos se resistan a reconocerlo, replican su modelo con exactitud: el del líder que confunde el poder con la fama. Abdalá Bucaram grabando discos, Chávez cantando boleros, Bukele controlando su imagen digital con estética de videoclip (con todo y gel en la cabeza), Milei gritando —pues no es cantar lo que hace— en tarimas. Todos se alimentan del mismo combustible: la necesidad de ser vistos.
*Lea también: Cuando el nacionalismo no convoca, por Gonzalo González
Esa necesidad de ser visto, de ocupar todos los espacios posibles, termina por vaciar de sentido la política. Cuando el poder se mide en likes y no en logros, la democracia se convierte en escenografía y los ciudadanos, en simples espectadores del espectáculo del líder. Las instituciones pierden voz, los problemas reales se disuelven entre discursos y transmisiones, y la verdad queda subordinada al aplauso. Así, mientras más visible se hace el autócrata, más invisible se vuelve la sociedad que dice representar.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.