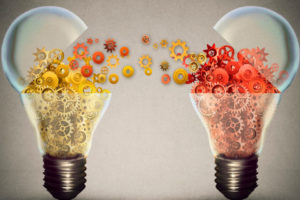Encuestas electorales: tan criticadas, tan necesarias, por Fabián Echegaray

Toda elección general que moviliza a millones de votantes para consagrar nuevas autoridades suele estar rodeada de rituales mediáticos cuando encierra el conteo de sufragios. Uno de ellos son los debates sobre la definición del tipo de mandato popular elegido por la mayoría, si por la continuidad o el cambio, si por cambios profundos o tan solo pequeños ajustes. Otro ritual saludable suele ser el exaltamiento del método democrático como el modo más transparente y civilizado de ungir autoridades, al menos frente a sus alternativas históricas en nuestra región.
Más recientemente ha emergido un nuevo ritual que básicamente se regocija en destacar el tamaño del error entre las predicciones hechas por las encuestas de intención de voto y los resultados finalmente obtenidos por las diferentes candidaturas: «Nuevamente las encuestas fallaron». Lo vimos en la reciente elección primaria general de Argentina, a mitad de año cuando se eligió mandatario en Guatemala, el año pasado en la votación presidencial de Brasil y en las estimaciones sobre el destino del plebiscito constitucional chileno doce meses atrás.
Los ejemplos proliferan y contagian – inclusive – a algunas entidades defensoras del proceso democrático. Es el caso de los veedores de la OEA para verificar la elección guatemalteca, quienes no tuvieron empacho en poner igual énfasis en las arbitrariedades irregulares de la justicia en vetar candidatura, en la violencia que rodeó a los comicios con asesinatos de candidatos y votantes y en la distancia entre resultados y pronósticos de los sondeos: igualaron los tres factores como si fueran homogéneamente responsables como distorsiones contrarias al buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Sin embargo, ayudaría a entender que las encuestas se han alejado mucho menos de lo que se les endilga si quedaran claros tres principios. Uno de ellos es que las encuestas hechas en nuestros países, donde es obligatorio sufragar, buscan representar al conjunto de la población en condiciones de votar y, así, proyectan intenciones del total de los votantes sin considerar que en el día de la elección muchos se abstendrán de concurrir a las urnas.
Las recientes abstenciones en Brasil y Argentina, que varían entre el 20% y el 30%, dejan afuera un volumen enorme de votos que sí son computados en los sondeos pero que, por opción de los electores, terminan evitando el camino a las urnas.
Esa abstención electoral no se distribuye homogéneamente entre apoyadores de los diferentes contrincantes. Las clases con menor educación y recursos financieros, así como los extremos generacionales (los más jóvenes y los más viejos), suelen exhibir una tasa de ausentismo que llega al doble de las clases más altas o sectores más educados o de los adultos en pleno auge de su ciclo de vida.
*Lea también: Hacer encuestas electorales en Venezuela es una actividad de alto riesgo
En la medida en que sistemáticamente los sondeos de opinión pública apuntaban que la base electoral de Lula se concentraba fuertemente en las clases más bajas, ese mayor abstencionismo en el día de la votación limó de manera importante su caudal de votos. De hecho, las encuestas no se desviaron en casi nada del total de sufragios que obtuvo el entonces presidente-candidato Bolsonaro, pero sí calcularon más votos que los que finalmente tuvo Lula. En el caso de una primaria abierta como la de la Argentina, esa diferencia entre encuestados y votantes se agiganta aún más.
El segundo principio es que las encuestas preguntan sobre intenciones. Todos tenemos algún amigo o pariente fumante que prometió parar con el cigarrillo pero no pudo cumplir. El comportamiento solo es observable en el momento en el que se lo ejecuta, antes solo tenemos proyecciones ancladas en preferencias admitidas. Siempre fue así. Solo que en la época de oro de las encuestas electorales, desde los 80 hasta los 2000, cuando acertaban con precisión sus proyecciones, las influencias que podían desviar el camino entre intención y comportamiento estaban mucho menos presentes que hoy.
Las fuentes de dichos desvíos hoy en día son de diferente naturaleza, aunque la descentralización de los medios de información gracias al consumo de redes sociales sea el principal sospechoso.
En el pasado, rumores, fake news y hasta noticias genuinas de última hora en contra de alguna candidatura demoraban en diseminarse entre la población. Hoy circulan en segundos y de modo masivo.
Por otro lado, las fuerzas estabilizadoras de las preferencias tenían un peso considerable. Los partidos políticos organizaban las identidades políticas de las personas, así como sus comunidades de pertenencia, tipo iglesias, barrios, etnias, sindicatos o clases sociales, les daban un áncora identificatoria duradera, muchas veces transmitida familiarmente. Hoy la desconfianza institucional generalizada castiga con más fuerza a los partidos y sindicatos.
El principal efecto de ello es la voluminosa indecisión electoral hasta última hora. Dos semanas antes de las primarias argentinas, las encuestas registraban que dos de cada diez electores no sabían a quién votar. En el caso brasileño, poco más de una semana antes de la elección en primera vuelta persistían entre 6%-9% de indecisos en un contexto donde la diferencia final entre los candidatos fue de 5%.
El último principio es que las encuestas reflejan cómo la sociedad absorbe la oferta que llega desde el mundo político: en ese sentido es un retrato producido y potencialmente volátil al vaivén de los estímulos presentes hasta el último minuto. Los profesionales de las encuestas no se resignan a esos posibles cambios y buscan triangular y validar las intenciones preguntando sobre la firmeza de la preferencia electoral, la probabilidad de nunca votar por alguno de los candidatos, la percepción de quién ganará la elección, el grado de alineamiento de sus valores con los de los candidatos. Todas herramientas que ayudan a determinar cuán estable es la intención manifiesta, pero que también sirven para estimar hacia qué lado pueden ir los indecisos.
Cada uno de esos instrumentos de medición se ampara en una hipótesis. Preguntar por quién ganará la elección supone que entre indecisos puede existir un voto final estratégico: simplemente subirse a la carroza del victorioso. Preguntar por el rechazo supone que hay un componente emocional-afectivo en el voto que coloca en el centro de la decisión simpatías o antipatías personales, independientemente de las propuestas programáticas de los candidatos.
Preguntar por las prioridades de la sociedad o los valores más importantes supone que hay un componente racional, donde el tipo de futuro esperado es decisivo en la elección del candidato. Todas estas hipótesis sirvieron para proyectar preferencias en conductas y simular reacciones de los indecisos, pero siempre y cuando no existan campañas desinformativas o la manipulación de emociones llegue a anular la persuasión de los argumentos racionales, estratégicos o emocionales.
Al demonizar a Lula y el PT y multiplicar el miedo de una posible ola comunista, los bolsonaristas consiguieron que una minoría crítica del electorado sacrificase su proximidad programática con la centroizquierda o inclusive su disgusto personal por Bolsonaro.
Difícilmente el ritual de criticar las encuestas y sus desvíos respecto de los resultados finales sea abandonado tan rápido. Pero justamente ese fenómeno nos reafirma la centralidad que tienen para la democracia contemporánea, no solo porque siguen siendo cada vez más solicitadas por todos los que buscan influenciar la esfera pública sino también por su continua contribución a una sociedad más informada, transparente y representativa.
Fabián Echegaray es director de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil, y presidente de WAPOR Latinoamérica: www.waporlatinoamerica.org.
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.