Entre dos aguas, por Alejandro Oropeza G.
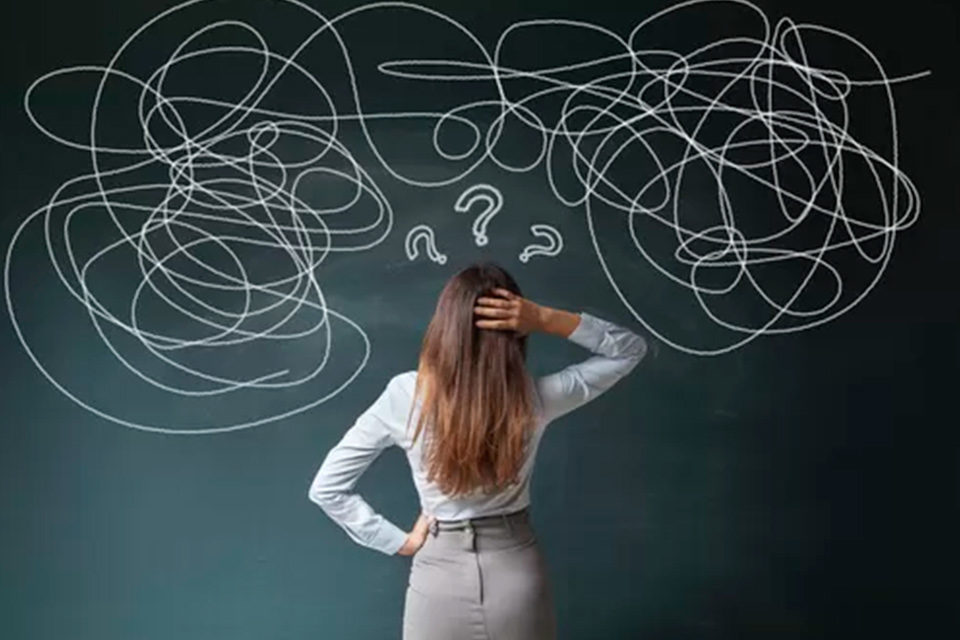
Twitter: @oropezag
“… la politización requiere de un agente político
capaz de transformar lo que se da por sentado en aquello
que está disponible para quien decida darle uso”.
Mark Fisher, “Capitalist Realism: Is There No Alternative”, 2009.
En situaciones de caos las realidades se superponen unas a otras, se solapan desordenadamente; las definiciones se relativizan; y, las relaciones causales se ponen en duda pues no alcanzan a cumplir sus predicciones. Todo ello, entre otras muchas aristas que definen y redefinen situaciones caóticas, conducen ineludiblemente, al derrumbe de la confianza en el sistema político, de los miembros de esa sociedad inmersa en el caos.
Se desconfía de los mecanismos tradicionales de representación; de los canales de intermediación entre la sociedad y el Estado; de los monopolios legítimos de dominio del poder público; de las relaciones individuales; en fin, se pone en entredicho todo aquel conjunto de acciones que se suceden en la esfera de lo público y, los ciudadanos, acuden a refugiarse más y más en el ámbito de lo privado, puertas adentro de su vida.
La relativización de las definiciones es particularmente interesante en este tipo de situaciones, las caóticas. Realidad que, valga la digresión, tuve la oportunidad de investigar en profundidad al lado del ya desaparecido profesor Hercilio Castellanos en el Cendes, hace ya algunos años. Bien, decíamos que, focalizando la mirada en el tema de las definiciones, éstas se distorsionan obedeciendo a otros elementos que separan de la realidad el significado que tradicionalmente contienen o deberían contener.
La democracia, por poner un ejemplo, emerge como posible realidad, redefinida de diversas maneras por los plurales actores que pretenden un impacto y preeminencia sobre y en la situación caótica. Lo cual se profundiza si, además de la situación de caos cotidiana, la polarización social y política está presente en esa sociedad.
Así entonces, las definiciones se reelaboran en cada uno de los polos, se contradicen en sus significados, los cuales, en muchas ocasiones, se sustentan en una visión del mundo interesada o bien, sustentada en ideologías que pretenden la posesión de la verdad absoluta y el resguardo bienaventurado de la reinterpretación histórica.
Muchas veces se pretende eludir el posible juicio de la historia, al suponerla como posibilidad manipulable, posibilidad que muy bien analiza Joan Wallach Scott en su obra precisamente denominada: Sobre el Juicio de la Historia. Entonces, para unos (situados en un polo) la democracia obedece a una serie de prerrequisitos y valores que tradicionalmente la soportan e identifican frente a líderes políticos y ante la ciudadanía; para otros (el polo opuesto), esa palabreja aporta argumentos para el dominio en nombre del pueblo; entonces, de mecanismos de representación política segmentados e ideologizados; o bien, simplemente, la posibilidad de, utilizando los propios medios que la democracia aporta, proceder al desmontaje del Estado de Derecho, aplaudidos por una masa ciega y necesitada.
Otro elemento, definición como venimos arguyendo que, al parecer, también se relativiza, es el de corrupción. Vista en general, sin entrar a disolver las diversas tipologías jurídicas que la componen, lo que se suyo supone una concepción muy amplia, pero que a los fines de lo expuesto es útil. De allí que, la acción que define premisas que se corresponden con la comisión de actos de corrupción sean vistas y catalogadas de manera diversa y acomodaticia, dependiendo de la pertenencia e identificación del corrupto, a determinado grupo y, claro, de quien está llamado a ejercer la valoración de tales conductas a través del juicio jurídico.
Se aplica aquello que en el argot de lo cotidiano definimos como: solidares automáticas. Es decir, por el solo hecho de que el señalado sea miembro de la camarilla, grupo de interés, factor, partido político, posición, etc., al cual pertenece, presupone el acompañamiento, solidaridad y defensa, sin indagar o profundizar en los hechos, sin averiguar más allá de la “sensación” de inocencia que por el solo hecho de ser miembro del grupo, le asiste.
Así entonces, lo que para unos es una difamación incalificable, para otros es una verdad que no admite contradicciones y viceversa. Este aspecto define y refuerza al caos y amalgama la polarización, al quedar la verdad al margen de la justicia. Valor que también anda trastabillando en esa realidad, como es de suponer.
Dicha realidad adversa, que se podría pensar es resultado de un cosmos interpretativo de imaginación a muy altos vuelos, puede tocar tierra y expresarse en la cotidianeidad de nuestras sociedades. Cabe preguntarse en consecuencia: ¿Se dan casos de este tipo en la realidad actual de Venezuela? Veamos: de más está el reconocer el menguado rol de la contraloría general en el tratamiento de los casos de corrupción, o de la fiscalía; así como su diligencia y rebaso de atribuciones en la sustanciación de los casos, cuando se trata de factores de oposición. Lo dicho se ratifica: la relativización de definiciones y de los actos soberanos del Estado.
Pero, obviando el actuar de esas instancias del poder público nacional, un caso llama poderosamente la atención. A pesar del comportamiento del mundo, de la pandemia, de la escasez, de las necesidades, de la situación geopolítica, etc., el caso de la Embajada de Venezuela en la República de Bolivia, es emblemático y retrata esta triste realidad. Acusaciones vinieron y fueron, hasta que todo, sorprendentemente, se silenció, como en un final de empate de una mano de dominó, y los actores se fueron olvidando y aquellos hechos y graves corruptelas se entregaron al olvido.
*Lea también: ¿Miopía política, mezquindad ética o golpe constitucional?, por Marta de la Vega
Primeramente, sorprendía que una legación diplomática de un Estado pequeño como Venezuela (a pesar de la pretensión de algunos de asumirse como representantes de una potencia continental indispensable), en un país también relativamente pequeño como el caso de Bolivia; tuviese un parque de más de 40 vehículos (nunca hemos sabido finalmente cuántos eran), también había barcos, y otros bienes.
Pero, ¿para qué se necesitaban 40 vehículos? ¿cuántos tendría en propiedad la embajada de Inglaterra, por ejemplo, en ese mismo país? Estos bienes estaban, al parecer, en el inventario de esa embajada venezolana al momento en que cae Evo Morales y el gobierno interino designa representantes ante el nuevo gobierno de Bolivia.
Luego viene la carta, muy valiente carta, de renuncia de la representante del interinato la Sra. Mary Molina, que advierte y denuncia las tropelías y trata de defender y proteger el patrimonio de la nación. ¿Después?: el silencio. Silencio hasta que revienta en un medio impreso de Bolivia, el escándalo de las ventas, de la disipación del patrimonio a través de la enajenación de esos activos. Y surgen las preguntas lógicas: ¿Cuáles fueron los bienes dilapidados ilegalmente? ¿Quién o quiénes los vendieron? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Dónde están esos recursos, es decir, a qué bolsillos fueron a dar?
Las acusaciones, las vergonzosas acusaciones venían e iban de un lado a otro. Del lado del régimen hacia los representantes de la oposición; y, de la oposición al régimen. Nadie, ninguno de los voceros de uno u otro “bando”, al final pudo o, peor aún, quiso dar una explicación aceptable sobre el destino de los bienes de la nación. ¿Cuál es la posición del gobierno interino respecto de los señalamientos, advertencias y posiciones asumidas por su exrepresentante en Bolivia la Sra. Mary Molina; cuál la del régimen de Maduro?
Lo que evidencia lo sucedido en la Embajada de Venezuela ante Bolivia, es una dramática realidad, la cual es que, buena parte de los funcionarios públicos, de nuestros políticos, con muy pocas y honrosas excepciones, tanto del bando del régimen, como del otro opositor democrático, ven y asumen los bienes públicos pertenecientes a la República, es decir, al pueblo (sin eufemismos), como un botín sobre el cual se atribuyen el derecho de asaltar y de disponer a su voluntad.
NO existe compromiso ni institucional ni ético y moral que detenga el saqueo del tesoro de la nación, donde quiera este se encuentre. Lo ejercen tirios y troyanos; algunos, de uno u otro bando, se salvan del señalamiento, de la corrupción. Pareciera que se está al acecho de la oportunidad para apropiarse, disponer y hacerse de activos o beneficios, dentro y fuera del país; se trate de bienes públicos o bien, procedentes del aporte de organismos internacionales para atender la dramática crisis humanitaria, tanto del país propiamente dicho, como de integrantes de nuestra gran diáspora regada por el mundo. Los cuentos sobran, las anécdotas son numerosas; mientras, la soberbia de muchos de estos funcionarios se padece dentro y fuera de Venezuela y, en ambos bandos.
Infinidad de comunicados, recomendaciones y llamados han sido hechos para que se cree un órgano contralor para el gobierno interino que audite, ampare y sustente un mínimo de confianza pública a su gestión, todo ello ha caído en el vacío. La preocupación y denuncias sobre la parcialidad e inmoralidad de la contraloría nacional del régimen dictador ha sido proclamada a los vientos. Ni de un lado ni del otro se dan pasos contundentes para adecentar la función pública, para hacer creíblemente honesto el ejercicio de las responsabilidades.
La decencia y moralidad, cuando existe, es resultado de la actitud personal de los funcionarios, aplaudimos de pie esas posiciones en medio de tanta ignominia. Pero, no debería de ser resultado de una ética individual excepcional, sino el producto de una concepción de una función pública honesta que modere un futuro medianamente confiable; que afirme la confianza ciudadana en el funcionario, que debe trascender la figura del malandro de oficina (a cualquier nivel) a la cual estamos ya, desafortunadamente, acostumbrados y que, al parecer no se hace nada para que sea modificada y cambie.
Así las cosas, tanto en nuestra muy vapuleada Tierra de Gracia, como en los espacios e intereses que esta posee allende las fronteras, los ciudadanos nos encontramos sumidos en medio de un caos que no cesa y que, al contrario, se profundiza día a día. Los ciudadanos honestos dentro y fuera de Venezuela, sobrevivimos entre dos aguas: entre la indolencia, la corrupción y la ineficiencia del régimen; y, la indolencia, la corrupción y la ineficiencia de muchos de los representantes de un gobierno interino que pretende ¿ciertamente?, retomar los senderos de la libertad y la democracia.
Honestidad y Probidad deben ser los elementos que sustenten la función pública de cualquier empleado gubernamental y de cualquier ciudadano en su relación con el Estado; elementos para los cuales no existen ni relativizaciones ni definiciones condicionadas.
Alejandro Oropeza G. es Doctor en Ciencia Política. Escritor. CEO del Center for Democracy and Citizenship Studies – CEDES / USA. Dtor. Ejecutivo de la ONG VENAMERICA / Miami. Dtor. General del Observatorio Hannah Arendt / Caracas
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo











