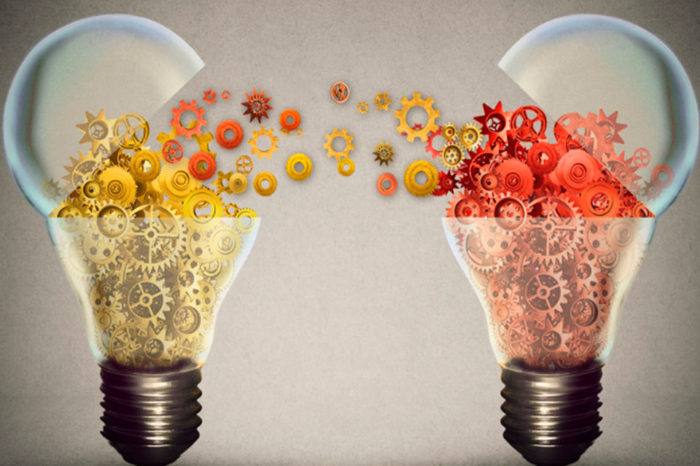Hacia un mundo posdemocrático, por Fernando Mires

He escrito varias veces que esta es una «contra-ola». Una respuesta a la gran ola democrática (Hungtinton) que vivió el mundo a fines del siglo XX; un desmentido al fin hegeliano de la historia el que, según la interpretación de Fukuyama, supone un momento en el que la afirmación dialéctica no contiene ninguna negación: algo así como el reino de los cielos sobre la tierra. O dicho en más bajo tono: el triunfo definitivo de las democracias sobre autocracias y dictaduras. Y en eso apareció Putin.
La revolución reaccionaria
Con sus guerras infames, el dictador ruso vino a recordarnos que la gran contradicción de Fukuyama, la que se daba entre comunismo y capitalismo, era solo un momento de la verdadera contradicción hegeliana entre la libertad y la opresión la que, pensaba Hegel, iba a resolverse a favor de la libertad gracias a las promesas que parecía traer consigo la revolución francesa. Tuvieron que aparecer un cortacabezas y un emperador de malaparte para desmentir a Hegel y demostrar lo que sabemos ahora, gracias, entre otros monstruos, a Putin: Que de la libertad política todavía estamos muy lejos, y quizás más lejos que nunca.
Porque las guerras que estamos presenciando, ya sea en Ucrania o en Gaza, menos que guerras, son frentes de batalla de una sola guerra, consagrada por Putin, y secundado en su bravuconería por el más bien sobrio Xi Jinping. Una guerra que puede ser vista como un levantamiento mundial, pero no en contra de un supuesto antiguo orden –como nos lo quieren vender los dictadores de nuestro tiempo– sino en contra de las naciones democráticas del planeta.
Una «revolución reaccionaria», podríamos decir, o, si se prefiere: una surgida como reacción al avance de las democracias que siguió a la caída del comunismo a partir de 1989-1990. A esa tradición democrática pertenece Ucrania desde la declaración de independencia del 2001, pasando por la revolución naranja del 2004, continuada por la revolución proeuropea de Maidán de 2013, hasta llegar a la heroica resistencia que tiene lugar desde 2022 en contra de la Rusia autocrática, nacionalista, religiosa y, antes que nada, reaccionaria, de Vladimir Putin.
O mejor así: Una revolución reaccionaria de carácter permanente (esto no se lo imaginó ni Trotzki) cuyo desarrollo (otra vez Trotzki) es «desigual y combinado». Permanente en su desarrollo, con algunos retrocesos, pero en continuo avance. Y desigual y combinado, porque toma diversas formas en el curso de su recorrido, lo que no impide la unidad en torno al mismo objetivo: acabar con el orden mundial representado en las Naciones Unidas, liquidando a sus dos cabezas principales, la de Estados Unidos y la de Europa.
Frente a ese objetivo se unen, conformando una trilogía antidemocrática, Rusia, China e Irán. El nuevo orden mundial, el que pregona con tanta candidez la izquierda reaccionaria, no pasaría de ser sino un nuevo orden imperial.
El nuevo orden imperial
Un imperio geomilitar, un imperio geoeconómico y un imperio georeligioso, son las tres patas de esa mesa llamada nuevo orden mundial.
La primera pata, Rusia, una potencia económica de segundo orden, una potencia cultural de tercer orden, y una potencia política de cuarto orden, pero –y esta es la particularidad de lo que ha llegado a ser el país de Putin– una potencia militar de primerísimo orden.
La segunda pata, Irán, una potencia regional que disputa a Arabia Saudita y a Turquía la conducción del mundo islámico, de nulo atractivo cultural y político, pero portador de un odio cultural y religioso sin límites en contra de Occidente, representado en el Oriente Medio por Israel.
La tercera pata es China, pronta a constituirse en la primera potencia económica mundial.
A diferencia de los otros dos imperios, el chino no busca la destrucción de Occidente, solo su subordinación. Para lograr ese objetivo, no privilegia un choque frontal, ni militar, sino más bien, y siguiendo la vieja escuela maoísta, formando alianzas internacionales para ejercer sobre ellas su hegemonía global sin practicar, al estilo decimonónico de Putin, una dominación brutal ni anexando territorios de otras naciones. Sus aliados preferenciales son semipotencias regionales como India, Sudáfrica y Brasil, las que en su esquema operan como polos de atracción hacia naciones de bajos ingresos a las que ordena y subordina a través de instituciones como BRICS.
Rara vez veremos a Xi pronunciando invectivas ideológicas en contra de Occidente, como suelen hacerlo Putin o Raisi. En cierto modo Xi intenta organizar un sistema de subimperios económicos, dependientes de China, alrededor de los cuales giran diversos satélites «surmundialistas» (para usar la expresión de Armando Chaguaceda).
Quién lo diría: los modelos que hicieron famoso en los años sesenta a André Gunder Frank (de quien hoy casi nadie se acuerda), confeccionados para entender la lógica del «imperialismo norteamericano», nos sirven hoy perfectamente para entender el modelo de dominación imperial que busca imponer China. Nadie sabe para quien trabaja, reza el dicho.
¿Logrará «el eje de los tres imperios» doblegar a las democracias occidentales? O formulando la pregunta de otro modo: ¿Estamos entrando a un nuevo periodo histórico, a uno al que nos atrevemos a llamar provisoriamente, «orden posdemocrático»? Para responder a esta pregunta, tal vez sea necesario partir de una premisa: nadie tiene las llaves de las puertas del futuro
*Lea también: Con la Constitución no se juega, carajo, por Fernando Mires.
El peligro existe
Probablemente no es esta la primera vez que la pregunta acerca del fin de las democracias ha sido formulada. Puedo, en ese sentido, imaginar perfectamente el espíritu dominante en Europa cuando la Alemania de Hitler avanzaba sin que nadie la detuviera; cuando fue firmado un pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi (1939); cuando, de acuerdo al principio aislacionista que predominaba en los Estados Unidos, su gobierno se negaba a intervenir en los asuntos de «la decadente Europa», haciéndolo solo después que los japoneses tuvieron la «genial» idea de atacar Pearl Harbor (1941). O podemos también traer al recuerdo los tiempos en que los soviéticos enviaban, primero a la perrita Laika a la Luna (1957), y después a Yuri Gagarin al espacio cósmico (1961). Signos –así lo creían muchos– de la supremacía tecno-científica alcanzada por el comunismo sobre «el capitalismo».
Y sin embargo, el peligro del hundimiento de las democracias, existe. Más todavía: podemos advertir que los peligros para el futuro de la democracia parecen ser mayores que en los momentos anteriormente señalados. La razón es la siguiente: durante Hitler o durante Stalin las democracias occidentales enfrentaban a un solo imperio. Hoy enfrentan, por lo menos, a tres imperios coordinados entre sí. E interiormente, no solo a movimientos o partidos antidemocráticos como fueron los comunistas, sino a un número creciente de gobiernos apoyados e incluso financiados por la Rusia bárbara de Putin, desde el Irán de los Ayatolas y desde la China capitalista.
Nunca durante la Guerra Fría los comunistas alcanzaron el poder (Allende en Chile llegó como un socialdemócrata apoyado entre otros por los comunistas y Castro lo hizo haciéndose pasar como demócrata). En cambio, hoy, en medio de la guerra de Putin a Ucrania, partidos putinistas ya están gobernando en Turquía (miembro de la OTAN), en Hungría, en Holanda, en Serbia, en Eslovaquia (miembros de la UE) y en América Latina, algunos de modo directo como Maduro, Ortega, Díaz Canel, y otros de modo más recatado, como Lula y Petro.
Y lo peor de todo, un enemigo de la UE y de la OTAN, un hombre que ha sido apoyado desde el Kremlin, Donald Trump, erosiona a la democracia nada menos que en el país considerado como baluarte de la democracia occidental: los Estados Unidos de América. Ya hubiesen querido Hitler y Stalin haber tenido un amigo externo tan bueno como el que hoy tiene Putin en los Estados Unidos.
Independiente a lo que haga o no haga Trump, Putin y los gobernantes que lo apoyan ven en el ascenso de Trump la gran oportunidad histórica para, si no terminar con las democracias, convertirlas al menos en gobiernos marginales. Si eso sucediera, estaríamos entrando de lleno al periodo posdemocrático de la historia.
¿Posdemocracia?
No se trata por cierto de dejarse aterrar por visiones apocalípticas. Nadie imagine que aquí estamos pensando en un colapso mundial de las democracias, o en una reacción en cadena como la que llevó al fin del mundo comunista desde 1989. También podría suceder que Trump, si es elegido, no logre convertirse en el dictador de los Estados Unidos que supone Robert Kagan en su fulminante artículo Una dictadura de Trump es cada vez más inevitable. No obstante, el daño que podría causar la elección de un Trump a Ucrania, a la OTAN, a Europa, a la democracia mundial, podría ser inmenso.
Decir tiempos posdemocráticos –y no antidemocráticos, nótese la diferencia– no significa tampoco creer que las democracias van a desaparecer de la faz de la tierra de un día a otro. Puede suceder que en algunos países las ultraderechas nacional populistas pasen a formar parte de estables estructuras políticas, como en Suecia, en Finlandia, en Austria, y probablemente en Holanda. Hemos visto, además, como en la Polonia de Donald Tusk, las democracias pueden retornar en gloria y majestad después de haber sido postergadas durante un largo tiempo. Por otro lado, los gobiernos no democráticos están obligados, aunque sea para contrarrestar a las oposiciones, a mantener algunas formas básicas de la democracia. Sin embargo, los peligros de la erosión institucional de las democracias existen, e ignorarlos sería irresponsable.
Un día termina la libertad de prensa; otro día, son limitadas las atribuciones del parlamento; luego, el poder judicial pasa a formar parte del ejecutivo. Esa película la hemos visto en Rusia, en Turquía, en Hungría y, no por último, en el Israel de Netanyahu, cuando mandatarios llegados electoralmente al poder han terminado convirtiéndose en autócratas, e incluso, como ya sucedió en Rusia, en totalitarios dictadores.
Como ha sido visto en diferentes episodios, las fuerzas antidemocráticas suelen alcanzar el poder mediante vías democráticas. Más todavía si cuando son gobiernos, suelen contar con considerable apoyo popular. No debemos olvidar en ese sentido que las autocracias de nuestro tiempo, como ayer los fascismos europeos, tuvieron un pasado populista. En gran medida, las autocracias provienen de movimientos de masas (es decir, los populismos) convertidos después en gobiernos e incluso en estados.
La democracia es el gobierno del pueblo, pero solo en el marco de instituciones políticas y de derechos humanos nacidos en democracia, precisamente lo que las autocracias destruyen en nombre del pueblo.
Las democracias, al serlo, están obligadas a cobijar a movimientos y partidos antidemocráticos siempre que estos cumplan formalmente con el dictamen constitucional. Ese impedimento, sin embargo, no lo tienen los gobiernos dictatoriales y/o autocráticos. Ni Irán, ni China ni Rusia, toleran una oposición política. En tiempos de guerra pueden mantener perfectamente congelado el llamado «frente interno».
Así nos explicamos por qué Putin, a diferencias de lo que ocurre en cualquier país democrático, está en condiciones de convertir a Rusia en una costosa maquinaria militar, una inmensa Corea del Norte. La parte del erario nacional que dedica al armamentismo, por ejemplo, no se la puede permitir ningún país democrático. Durante 21 años a partir del 2000, Rusia aumentó su presupuesto militar de 9 230 millones de dólares a 65 900 millones de dólares. Y en 2023 hasta más de100 000 millones, es decir, ¡un tercio de todo el gasto público!
Privar a millones de personas de una mejor educación, de mejores salarios y condiciones de vida, y prescindir de los mejores cerebros del país (hoy exiliados), todo en aras de la construcción de un imperio militar, solo puede hacerlo una dictadura totalitaria como la de Putin. Si un gobierno democrático lo intenta, aún con un enemigo golpeando en las puerta de su casa, significaría firmar el fin de su mandato ante una indignada oposición acostumbrada al bienestar social.
Guerra y democracia no son realidades complementarias, ni mucho menos compatibles. O no vas a la guerra y capitulas frente al enemigo, o vas a la guerra y capitulas frente a la democracia. Esa es, entre otras, la gran ventaja de las dictaduras sobre las democracias, y es por eso que a Putin le conviene mantener al mundo en estado de guerra, y si fuera posible, de modo permanente. En tiempos de paz Rusia no pasaría de ser un país semidesarrollado. En tiempos de guerra, es una potencia mundial. Quizás está de más decirlo, ahí reside el problema que se presenta en torno a la ayuda de los países democráticos a Ucrania. Más todavía cuando los gobiernos de los países democráticos, sobre todo los europeos, poco se esmeran en aclarar a sus respectivas ciudadanías las razones que obligan a apoyar a Ucrania.
No se trata de esperar la llegada de un nuevo Churchill, las condiciones de hoy son diferentes. Pero sí se trata de decir la verdad, y una parte de la verdad es que la derrota de Ucrania no solo sería la derrota de Ucrania sino el comienzo de la derrota política de la democracia frente a sus enemigos externos e internos.
La elección de Trump, cuyo partido ya está haciendo lo posible para provocar la derrota militar de Ucrania, traería consigo la aceleración de un proceso de deterioro global de la democracia, de uno que puede llegar a ser irreversible.
No es poco lo que está en juego. Un mundo posdemocrático mundial es perfectamente posible. Y ese no será, así pensamos muchos, un mundo mejor.
Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo