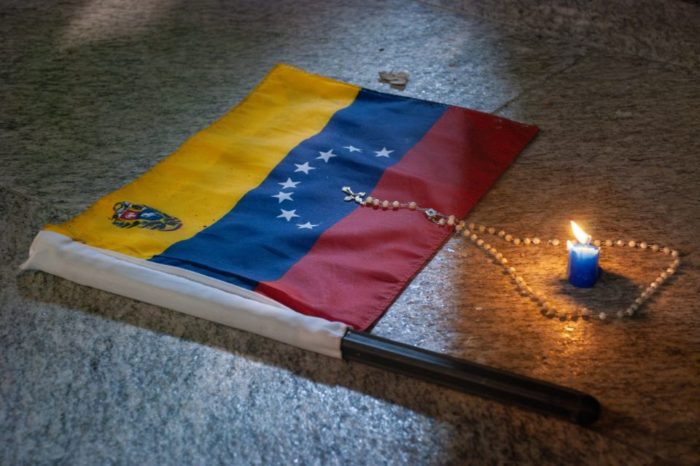La «cubanización» del parque automotor venezolano encarece los carros usados
Tras más de una década de parálisis industrial y restricciones de importación, los carros usados en Venezuela alcanzan precios insólitos. Los autos de más de 10 años se venden al mismo precio que modelos nuevos, en un país donde tener transporte propio se volvió un lujo
En Venezuela, un Toyota Yaris de 2008 puede costar lo mismo que un vehículo nuevo de concesionario. El fenómeno, tan absurdo como real, refleja la distorsión del mercado automotor en medio de una crisis económica que ya lleva más de una década y que ha dejado al país con una de las flotas más envejecidas de América Latina.
Como ocurrió en Cuba con los autos estadounidenses de los años cincuenta, Venezuela quedó atrapada en su propio congelamiento automotor. Los vehículos que inundaron sus calles durante la bonanza petrolera de los 2000 —Toyota, Ford, Chevrolet, Mitsubishi— se convirtieron en una especie de patrimonio rodante. Dos décadas después, esos carros siguen circulando como testigos del colapso industrial, del cierre de ensambladoras y de la larga parálisis de importaciones que petrificó al país en una época que ya no existe.
Un reportaje audiovisual de la cadena alemana DW explica que el desplome de la economía venezolana comenzó durante el mandato de Hugo Chávez y se profundizó bajo Nicolás Maduro. La producción petrolera cayó de casi 2,7 millones de barriles diarios en 2013 a menos de un millón en 2025. La hiperinflación, la escasez y la pérdida del poder adquisitivo convirtieron la movilidad en un desafío cotidiano. Con el transporte público colapsado, quienes pueden costearlo buscan tener un vehículo propio.
Pero comprar un carro, incluso uno viejo, se ha vuelto una hazaña. Los precios de los autos usados se dispararon al punto de equiparar o superar los de modelos nuevos importados desde China. «Si el carro vale 1.000 dólares, pero el dueño necesita 6.000 para resolver un problema, ese será el precio», explica a DW el mecánico e influencer Reny Rangel, conocido por su serie Cafecito, en la que ironiza sobre los precios inflados del mercado.
Carros sin renovación
La raíz del problema está en el colapso industrial. Desde 2007, la producción local y las importaciones se redujeron drásticamente. Las últimas remesas de autos nuevos llegaron en 2012 y 2013. Durante los siguientes 12 o 13 años, el país prácticamente dejó de recibir vehículos nuevos.
La consecuencia es una flota de unos cuatro millones de unidades, la mayoría con más de una década en circulación. «El 80% de los carros en las calles tienen entre 10 y 30 años», explica un concesionario en Caracas. En Venezuela, un modelo 2015 puede considerarse «nuevo», mientras en otros países ya estaría rumbo al desguace.
Con la falta de renovación, los vehículos bien mantenidos conservaron o incluso aumentaron su valor. «Los pocos carros que siguen en buen estado se volvieron oro», resume Rangel.
Luis, un joven caraqueño, busca un auto usado confiable por menos de 5.500 dólares. Pero en un mercado inflado, la tarea es casi imposible. Las tasaciones se basan en la necesidad económica del vendedor más que en la condición del vehículo. Esa subjetividad genera precios sin lógica.
El empresario Isaac Delgado vivió esa experiencia al intentar vender su carro Toyota Yaris 2008. A pesar de sus fallas mecánicas, se lo valoraron en 6.000 dólares y se espera revenderlo entre 7.000 y 8.000. Con esa venta y algunos ahorros, aspira a dar la inicial de 15.000 dólares por una SUV usada, aunque admite que los precios le resultan «exagerados».
En concesionarios, un modelo nuevo puede costar entre 23.000 y 27.000 dólares, lo mismo que una camioneta SUV usada de 2008. «Es una locura, pero la gente confía tanto en la marca que paga lo que sea por un Toyota», comenta un vendedor a la DW.
Las marcas chinas no convencen
Desde 2019, las marcas chinas como MG, Chery o Venusia intentan ganar espacio en el mercado venezolano. Ofrecen planes de financiamiento y vehículos con tecnología moderna. Sin embargo, la desconfianza persiste.
«Podrías comprar un Toyota usado por el mismo precio de un carro chino nuevo, y al menos sabes que hay repuestos y mecánicos que lo reparan», dice José Bonia, un cliente entrevistado por DW. Muchos consumidores temen quedarse sin servicio técnico o piezas ante las nuevas tecnologías de fabricación.
Las opciones de financiamiento tampoco ayudan. En un contexto de hiperinflación y salarios deprimidos, las cuotas mensuales de 500 o 1.000 dólares son impagables para la mayoría de las familias de clase media.
Aunque la administración de Nicolás Maduro relajó las normas y permite importar autos de hasta cinco años de antigüedad, los llamados «costos de nacionalización» encarecen los precios finales entre 60% y 70% respecto al promedio internacional.
Estos aranceles, impuestos y tasas administrativas fueron creados para proteger una industria automotriz nacional que hoy no existe. «La gente sigue pagando por una protección que ya no tiene sentido», critica Rangel.
Una reforma pendiente
Los expertos coinciden en que la solución pasa por abrir las importaciones de carros y reducir los aranceles al mínimo. «Ya no hay industria que proteger», sostiene Rangel. Renovar el parque automotor, asegura, no solo aliviaría la crisis del transporte, sino que podría impulsar el crecimiento económico y generar empleo.
Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por enfocarse en la estabilización a corto plazo, basada en la venta de petróleo y la búsqueda de inversiones extranjeras. Hasta ahora no se conocen planes específicos para el sector automotor ni incentivos para abaratar los vehículos o fomentar su renovación.
Mientras tanto, los venezolanos siguen conduciendo autos envejecidos y costosos, aferrados a vehículos que en otros países ya serían chatarra. En un país donde el transporte público apenas funciona, un carro usado sigue siendo un símbolo de independencia… y de sobrevivencia.
*Lea también: Maduro asegura que el pueblo tiene «la forma para derrocar la conspiración» de EEUU
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.