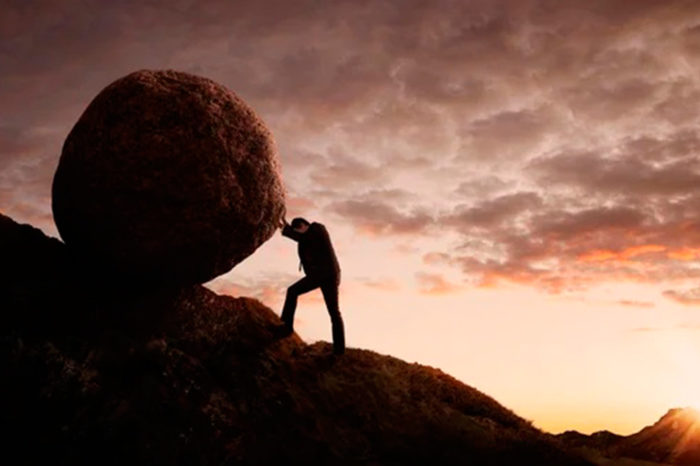La diversidad cultural también es biodiversidad, por Laila Sandroni

Twitter: @Latinoamerica21
Una comunidad ribereña a orillas del río Amazonas ha dejado de consumir tortugas, debido a su escasez. Las comunidades indígenas del desierto de Atacama, en Chile, reorientaron sus relaciones con los recursos hídricos, debido a la creciente escasez de agua para mantener e incluso crear zonas de gran biodiversidad. Mientras en Bolivia, mujeres de varias comunidades regionales, indígenas y no indígenas, se reúnen para intercambiar experiencias y semillas, a fin de superar la pérdida de biodiversidad en sus sistemas alimentarios. ¿Qué tienen en común? Sus dinámicas culturas vivas siguieron los cambios en sus territorios. Adaptaron sus prácticas cotidianas para preservar el entorno mediante la presencia y el cuidado.
El Marco Mundial para la Biodiversidad de Kumming-Montreal, resultado de la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (CDB), es considerado un intento histórico de seguir protegiendo los ecosistemas del mundo. El acuerdo aboga por aumentar el número y la extensión de las zonas protegidas en todo el planeta, y con un ambicioso objetivo: tener bajo la categoría de parques y otras zonas protegidas el 30% de la superficie terrestre y marina total de la Tierra para 2030. El nuevo marco presenta objetivos más audaces y avances en la integración de la biodiversidad en la política y la toma de decisiones a escala mundial.
Sin embargo, el problema es que el marco se centra en la implantación de más áreas protegidas, como los parques nacionales, pero dando poca prioridad a lo que debería estar en el centro de las políticas de conservación: la diversidad cultural y la reparación histórica. Las áreas protegidas de uso sostenible abordan parte del problema, pero a menudo no sitúan a las poblaciones locales en el centro de la escena.
Aunque «los pueblos indígenas y las comunidades locales» se citan 10 veces en distintas partes del texto, la mención comprende su inclusión en políticas que suelen encabezar otras personas e instituciones (como las grandes ONG conservacionistas internacionales) y no su papel clave para hacer el mundo más diverso biológica y culturalmente. La tercera meta del informe reconoce que los derechos territoriales de las comunidades indígenas y tradicionales deben respetarse, pero no buscarse. No se menciona el apoyo al desarrollo de marcos institucionales para el reconocimiento cultural o las reivindicaciones territoriales como aspectos críticos para fomentar la diversidad de la vida en la Tierra.
En el caso de las tierras indígenas, aunque queda mucho por hacer para aplicar y reconocer adecuadamente esos territorios, las leyes están mejor establecidas. Dadas las luchas de los líderes indígenas por impulsar esta agenda, incluso en los debates mundiales sobre conservación, las instituciones jurídicas multinacionales y nacionales han avanzado.
Peor es el caso de las poblaciones regionales, aunque no indígenas. Las salvaguardias legales de sus relaciones específicas con el medio ambiente son mucho más frágiles, y sus prácticas cotidianas en el cuidado de los bosques más biodiversos del mundo pasan desapercibidas.
En América Latina hay una gran riqueza cultural de formas de relacionarse con el medio ambiente, algo que también ocurre en muchas partes de África y Asia. Se trata de pastores, seringueiros, comunidades ribereñas, pescadores tradicionales y mujeres, campesinos, pantaneiros, quilombolas y muchos otros con una fuerte cultura que se basa en el lugar que abarca su entorno vital. Son poblaciones marcadas por legados históricos particulares, como la diáspora africana y otras formas de colonialidad, que han desarrollado formas propias de vivir y sobrevivir en su entorno. A lo largo de los años, se han adaptado constantemente, creando territorios de vida, gestionados y encabezados por personas con la naturaleza.
Al observar los contextos materiales del sur, queda claro que reconocer a las poblaciones en los proyectos de conservación para delimitar más parques, reservas y otras áreas protegidas no es suficiente para desarrollar una conservación ambientalmente eficaz y culturalmente justa. Por lo tanto, debemos plantearnos qué significan los esfuerzos de conservación inclusiva.
Se profundizará sobre estos temas durante el Congreso de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad (SRI2023), que se celebrará este mes en Panamá en la sección titulada «Compromiso de las partes interesadas para una conservación transdisciplinar e inclusiva». Es de esperar que de allí surja una serie de recomendaciones sobre la inclusión en los esfuerzos de conservación para contribuir a que las poblaciones indígenas y no indígenas se conviertan en protagonistas de la solución, a fin de detener la pérdida de biodiversidad, y no solo en algo que se contemple al margen de las principales áreas de conservación restrictivas.
La riqueza de las soluciones disponibles que han ofrecido esos pueblos es vital para cualquier camino que avance hacia un mundo más sostenible, poblado por culturas y ecosistemas diversos. Sin embargo, de momento, esfuerzos como los de las comunidades ribereñas a orillas del río Amazonas, de los indígenas de Atacama o las mujeres bolivianas siguen siendo, en gran medida, invisibles en los debates sobre cómo detener la pérdida de biodiversidad a escala mundial.
Laila Sandroni es doctora en Ciencias Sociales, por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, y tiene un posdoctorado en Ecología Aplicada, por la Universidad de São Paulo. Especialista en prácticas de investigación transdisciplinar y procesos inclusivos de conservación de la biodiversidad.
www.latinoamerica21.com, medio de comunicación plural comprometido con la difusión de información crítica y veraz sobre América Latina. Síguenos en @Latinoamerica21
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.