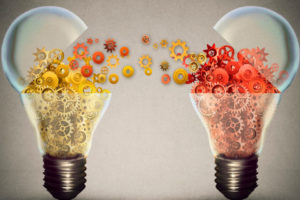La enfermedad, por Gustavo J. Villasmil Prieto

«La enfermedad es un peaje amargo, una alcabala, tan caprichosa, capaz de convertir a la muerte en el objeto de todos los últimos deseos».
Alberto Barrera-Tyszka «La enfermedad» (2006)
Las tardes de domingo regalan a mis enfermos ese breve espacio de libertad que la dura cotidianeidad de la semana en el hospital les niega. Los que pueden salen a asomarse y tomar un poco de sol a los balcones. Las escenas conmueven: el diabético oriundo de Oriente empuja la silla de ruedas del andino recién llegado que ha sufrido un ictus y que apenas si puede caminar.
El de la cama A auxilia con lo poco que tiene al de la cama B, a quien nadie ha venido a visitar desde hace días. Hay quien reza y quien llora; hay también quien cuenta chistes, canta con Oscar de León de fondo o propone una partida de dominó a sus compañeros de sala. Es el micromundo de los enfermos, pequeño e íntimo orbe en el que caben apretados todos los más universales enigmas de lo humano.
El miserable ingreso del venezolano pobre que se procura el pan buscándolo hasta debajo de las piedras y la brecha creciente que lo separa día tras día del mínimo vital en esa Venezuela profunda por la que no pasan las transacciones electrónicas, unido a su anclaje a estructuras sociales empobrecedoras, ha ido conformando progresivamente en él una mentalidad dependiente, dúctil y sin voluntad para luchar por una vida mejor. En ello reside precisamente el carácter estructural de nuestra pobreza, ésa contra la cual nada pudieron ni los programas sociales de la «Cuarta» ni las misiones de la «Quinta» y que se salda hoy con esta sala llena de enfermos.
A la par del drama de la Venezuela pobre corre el de la ineptitud de sus instituciones sanitarias. Apenas incoadas tras los sucesivos esfuerzos de 1936, 1945 y 1958, a su progresiva erosión merced de la gotera rentista siguieron los sistemáticos mandarriazos infligidos desde 1998 hasta el día de hoy.
La antropóloga noruega de izquierdas Iselin Åsedotter Strønen – tan chavista como puede permitírselo su mentalidad nórdica– bien que lo dice: el por ella llamado «espacio bolivariano» fue desde siempre característicamente «poroso». Sus amplias fenestras hacían posible el paso de lo legal a lo ilegal, de lo formal a lo informal y de lo técnico a lo político-ideológico sin mayor apuro.
Entiende uno cómo fue entonces que terminamos cargando en 2021 con 38.861,3 años de vida perdidos y cómo redujimos nuestra esperanza de vida en casi cuatro tras haberles pagado a los «misioneros» cubanos más de 40 millardos de dólares en menos de 10 años.
Los números están sobre la mesa. Y como los guarismos no tienen alma, de nada nos sirve seguir recurriendo a la»raza cósmica» de Vasconcelos, como tampoco ir por el mundo proclamándonos «hijos de Bolívar» o «herederos de Chávez» y del «Ché». Nada de eso nos va a procurar la vida digna a la que aspiramos. Iberoamérica es pobre porque no produce ni innova para competir y porque sus instituciones «porosas» en nada ayudan a quien quiera hacerlo.
En 1954, chinos y coreanos vivían entre ciénagas mientras aquí se inauguraban majestuosas las torres del Centro Simón Bolívar: hoy fabrican microprocesadores y ponen satélites en órbita. Y no digamos de los japoneses, cuyos señores feudales se mataban golpes de catana entre sí al mismo tiempo que a machetazos hacían lo propio aquí nuestros generales «chopo è piedra». Rompiendo con todo ello fueron un día capaces de edificar una potencia mundial y de resurgir de entre las ruinas de la hecatombe atómica siendo aún más fuertes.
Entre tanto, hemos aquí, entreteniéndonos con nuestros sempiternos cuentos de héroes a caballo, de peloteros afortunados y de reinezuelas de belleza en un pretendido «mejor país del mundo» en el que no es posible que a un venezolano le curen una hernia en el ombligo.
La enfermedad en Venezuela se da la mano a diario con la pobreza cada vez que el ciudadano afectado se encuentra sin medios para afrontar su mal, condenado como está a uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, carente de seguridad social y dependiente de la dádiva de un estado pirata cuando no de la reducida remesa que el hijo o hija que se marchó difícilmente logra enviarle. Como se da la mano también con una institucionalidad precaria a cuyo amparo crecen frondosas corruptelas y cuyas administraciones abiertamente incompetentes con frecuencia carecen incluso de las capacidades técnicas más elementales.
Pobreza y precariedad institucional en Venezuela son las dos taquillas de cobro de esa terrible alcabala – siguiendo a Barrera-Tyszka- que es la enfermedad. Drama cotidiano nuestro que a nadie más que a nosotros duele. Personal y extremo, a su peso se deshilachan todos nuestros cuentos y nuestras consejas.
Porque no hay tesis ideológica que sirva de talismán a quien presiente estar viviendo sus últimos días sentado en la silleta de plástico que le ofrecieron en una sala de urgencias de provincia o tendido en la colchoneta podrida de algún hospital público caraqueño.
IIES-UCAB, ENCOVI, ICI-RELIAL, IHMEE, OMS/WHO, BID, Observatorio Venezolano de Finanzas, Encuesta Nacional de Hospitales: escoja usted la fuente, estimado lector. Los números están sobre la mesa. Podemos esconderlos, obviarlos, incluso ignorarlos, pero jamás negarlos. Números que gritan esa tragedia nacional nuestra que allende y aquende tantos niegan, ciegos como están por falacias ideológicas que se van desintegrando solas, una a una, al paso de la revista médica de sala de los lunes por la mañana, cuando la Venezuela del infortunio amanece para encarar otra vez el drama humano de la enfermedad.
Referencias: 1. Barrera Tyszka A. La enfermedad. Barcelona: Editorial Anagrama; 2006. 2. Åsedotter Strønen I. Grassroots Politics and Oil Culture in Venezuela: The Revolutionary Petro-State. Cham: Springer International Publishing; 2017.
Gustavo Villasmil-Prieto es médico, politólogo y profesor universitario.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo