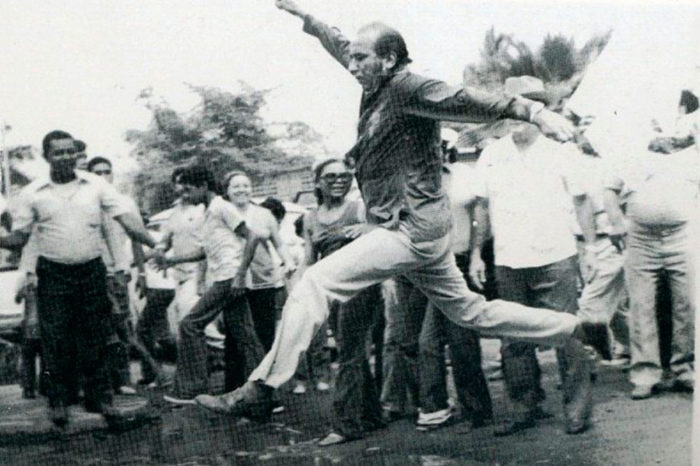La exclusión de las mujeres afrodescendientes en América Latina, por John Antón Sánchez

Twitter:@Latinoamerica21
El 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. En esa fecha en 1992, en República Dominicana, un centenar de mujeres afrodescendientes de América Latina realizaron su primer encuentro regional en protesta al movimiento feminista blanco que las excluía de sus eventos. Allí se conformó la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora (Redmaad), que hoy cumple 30 años.
Se trata de un espacio de empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y reconocimiento de sociedades democráticas equitativas, justas, multiculturales, libres de discriminación, sexismo y patriarcalismo.
Esta red, es quizá la articulación más poderosa del movimiento social afrodescendiente de las Américas. Está compuesta por organizaciones en 22 países de la región, con núcleos en Estados Unidos, España y Francia. Además, opera como una organización transnacional, con una coordinadora general, seis comités subregionales y comités nacionales por país.
En estos 30 años de lucha, centrada en la mejora de las condiciones de vida de la población afrodescendiente, la red ha utilizado como estrategia develar las múltiples discriminaciones de que son objeto las mujeres, denunciando el entramado de relaciones de dominación y desigualdad que suscitan de la intersección del género, raza, etnia y clases sociales.
La Red, en la esfera pública y en el campo político, ha logrado posicionar repertorios que exigen una mirada interseccional de las problemáticas de las mujeres. La reivindicación de sus derechos demanda a los Estados la implementación de políticas públicas y programas eficaces para erradicar la exclusión social.
¿Cuál es la situación real de estas mujeres?
Aunque la presencia de políticas como Epsy Campbell en Costa Rica y Francia Márquez en Colombia muestran el creciente protagonismo político de las mujeres afrolatinoamericanas, como han evidenciado diversos estudios de la Redmaad, las condiciones de exclusión, desigualdad y déficit ciudadano de este grupo son múltiples. Desde que se constituyó la Red, se han alcanzado importantes reconocimientos, pero no se reflejan en logros sociales.
De acuerdo con Vicenta Camusso, militante afro uruguaya, los indicadores sobre la situación socioeconómica y de condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes no se alteran. Por un lado, existen avances políticos, pero por otro, hay pocos avances sociales e incluso retrocesos, sobre todo si pensamos en la radicalización de la discriminación racial antinegra.
*Lea también: ¿América Latina?, por Ángel Lombardi Lombardi
Para Camusso, la compleja realidad de las mujeres afrodescendientes puede sintetizarse en las siguientes problemáticas: a) Limitado acceso a la educación, con brechas que no se reducen; b) alta paridad reproductiva a edad temprana; c) alto ingreso al mercado laboral, con entrada temprana y salida tardía; c) alta participación en el servicio doméstico y la limpieza sin garantías laborales; d) violencia física sobre ellas y sus hijos; e) aumento del número de mujeres jóvenes en las cárceles.
Estos y otros problemas estructurales que padecen las mujeres afrodescendientes se resumen en la necesidad de comprender que el racismo, aun después de la esclavitud, es un poderoso indicador de disparidad.
En algunos países de la región la sociedad se resiste en admitir la existencia del racismo como factor de desigualdad junto al sexismo, el clasismo, el patriarcalismo y la colonialidad. Esto sucede, particularmente, en ambientes como el Caribe donde institucionalmente se niega la existencia del racismo, siendo una forma concreta de esta negación la no inclusión de la variable etnia/raza en los censos y en las encuestas de hogares.
De acuerdo con la Cepal, en el Caribe, donde el porcentaje de población afrodescendiente es amplio, la falta de datos estadísticos cruzados por etnicidad/raza impide la comprensión de las realidades que viven las mujeres afrodescendientes, como las relacionadas con el desempleo, la falta de acceso al crédito, el escaso acceso a la tierra productiva, poca participación política; más presencia en la educación superior, pero menos participación en el empleo calificado y en puestos de decisión.
Otras problemáticas que enfrentan estas mujeres tienen que ver con el feminicidio y el bajo acceso a la justicia. Destacan también la pérdida de los territorios ancestrales, la reducida esperanza de vida en relación con los promedios nacionales.
Para Claudia Mosquera, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, la violencia física, psicológica y moral que sufren miles de mujeres afrodescendientes en Colombia producto del conflicto armado interno demuestra que el cuerpo de la mujer afrodescendiente sigue siendo objeto de fuertes discriminaciones y dominaciones. En estas realidades, el cuerpo de la mujer se convierte en botín de guerra, dándole forma de esclavitud sexual por parte de los actores armados del conflicto.
Mosquera agrega que otro aspecto tiene que ver con la violencia racial que opera fuertemente contra las mujeres afrodescendientes y las excluye de los mercados laborales de altas posibilidades económicas, de dominio político y de prestigio. Esto sucede, por ejemplo, en Panamá según lo revelan las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas.
Por su parte, en Cali, estudios de la Universidad del Valle han demostrado la existencia de una relación perversa entre el servicio doméstico y los altos niveles de escolaridad de las empleadas domésticas afrodescendientes. Incluso se ha logrado demostrar que a las mujeres denominadas mulatas les va mejor que aquellas que poseen la piel más negra o se les denomina «mujeres negras». Además, las mujeres afrodescendientes tienen más carga de personas dependientes, situación que les limita sus posibilidades de ahorro y crecimiento.
De acuerdo con Rocío Muñoz, activista del movimiento afroperuano, y estudios recientes de la consultora Grade, las mujeres afroperuanas soportan también un escenario de opresión interseccional. Además, entre más oscuro es el tono de la piel, más aumenta el racismo sobre el cuerpo de la mujer afrodescendiente.
Por ejemplo, en Lima se ha podido constatar que la identidad por raza/etnia termina siendo una variable que profundiza las malas condiciones en que de por sí viven las mujeres en relación a su condición de clase, género y subalternidad. En este contexto, las mujeres identificadas como “negras” o “muy negras” poseen menos escolaridad, menos acceso a servicios de salud, más trabajos pesados y menos remuneración.
La realidad social, económica y política de las mujeres afrodescendientes debe interpretarse desde un plano de desigualdades entrecruzadas, tanto por etnicidad/raza, como por sexo y clase. Además, como defiende la Redmaad, esta compleja realidad exige una atención institucional radical, que conlleve al establecimiento de políticas públicas de enfoque diferencial, comprendidas como acciones afirmativas y de reparación, que combatan el problema de forma esencial.
En este contexto, es cada vez más notoria la necesidad de políticas que aborden las problemáticas que se viven en los territorios rurales y urbanos, en los espacios de participación política, en los escenarios donde la reproducción del poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres afrodescendientes.
John Antón Sánchez Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Máster en Sociología por la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Investigador titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador.
www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina. Síguenos en @Latinoamerica21
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo