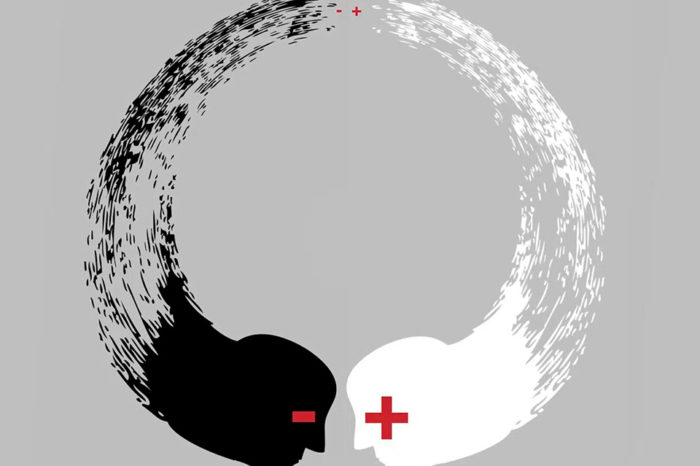Mocedades, por Gustavo J. Villasmil Prieto

Twitter: @Gvillasmil99
«Amor, amor de hombre
Puñal que corta mi puñal, amor mortal»
Juan Vert y Reveriano Soutullo, La leyenda del beso (1924)
Los variados gustos musicales de mi vecino de cuando en vez sorprenden a la cuadra entera con uno que otro acierto. Anoche, por ejemplo, sonó a morir por mi calle la voz límpida y potente de Amaia Uranga con su versión de la vieja zarzuela de Vert y Soutullo integrada en la banda sonora de “Patria”, la magnífica teleserie basada en la novela homónima de Fernando Aramburu recientemente transmitida por HBO que nos devuelve a los años duros de ETA en medio del drama histórico que aún hoy sigue doliendo en el alma de la querida Euskadi.
Amaia Uranga fue durante muchos años la voz principal de “Mocedades”, agrupación vocal que seis muchachos de Getxo formaron en 1969 y que se alzó con el primer lugar en el festival Eurovisión de 1973. Sus giras sudamericanas solían pasar por la Caracas de mi juventud, en tiempos en los que yo seguía con la misma pasión los detalles de la caída de Saigón como la alucinante sucesión de acontecimientos que en España siguieron al célebre anuncio de “españoles, Franco ha muerto” que hiciera Carlos Arias Navarro por televisión el 20 de noviembre de 1975.
Por aquellos mismos años, de Madrid nos trajo mi padre a casa otra “Mocedades”: el ensayo de José Ortega y Gasset, también de 1924, en una bonita reedición de tapas amarillas que había hecho la ya desaparecida Espasa-Calpe. Páginas en las que el autor se pasea por algunas reflexiones juveniles de principios del siglo veinte de las que recuerdo especialmente las referidas a la estética. “El arte”, decía en algún lado, “es el reino del sentimiento”.
*Lea también: Insurrección de José Leonardo Chirino (1795), por Ángel R. Lombardi Boscán
Con esa misma convicción me iba yo con mis amigos a ver picassos las tardes de domingo al magnífico museo que doña Sofía Imber recién había fundado en Caracas. Fueron años en los que mil veces me enamoré; época entrañable en la que viví la fascinación por un mundo que descubría a diario entre libros, periódicos y portadas de TIME y de Cambio 16 lo mismo que en las puestas en escena en el Alberto de Paz y Mateos –el «Teresa» aún no existía–, en el sonido de la Onda Nueva de Aldemaro Romero y en tantas charlas alrededor de las mesitas del Gran Café los viernes al salir de clases que aún atesoro en la memoria.
Mocedad mía, que entre citas frecuentemente mal hiladas de aquellos mismos textos orteguianos, canturreó también, entre tantas otras, las canciones de Amaia Uranga mientras esperaba paciente el autobús de la Emtsa en un Chacaíto que aún no imaginaba al metro.
A lo mejor por eso nunca fui bueno en eso de celebrar juventudes el 12 de febrero con francachelas de playa cuando de lo que se trataba era de honrar la memoria de un puñado de muchachos valientes y mal armados derrotando en La Victoria a la bovera o de recordar, como ahora, el sacrificio de los que dos siglos después, el mismo día, salieron a protestar por las calles de Caracas y nunca volvieron.
Como tampoco lo fui con esto de los “valentines” de los días 14, con su plétora de ositos de felpa, bombones y cenas con reserva para las que jamás tuve ni un céntimo. La mocedad para mí debía estar impregnada de épica y el amor de una estética necesariamente alérgicas a la cursilería de las parejitas de “manito sudada” que se paseaban en las tardes por el Parque del Este o al manoseo entre palurdos en hoteluchos de la carretera Panamericana: porque –creía yo– juventud tenía que ser sinónimo de combate y de irreverencia, como amor de pasión genuina y de arrojo por el beso que antes que el permiso siempre prefirió el perdón. Años más tarde, recordándote, me doy cuenta de que sigo creyendo lo mismo.
Hoy me he asomado con detalle al espejo. La canicie canta ya total victoria en mi cabello, como las arrugas en mi cuello y la presbicia en mis ojos a la hora de leer. Voy apurando el paso para llegar a tiempo a la revista de sala de mi hospital mientras a mis santos te encomiendo, como siempre, en la oración de cada mañana. Esta es la vida que escogí, no quiero ninguna otra. Y es desde ella que me toca amarte. Vida a la que le ofrendé toda mi juventud y todas mis fuerzas, por lo que esto que en mi ves es todo lo que queda y todo lo que hay. Sabrás entonces disculpar –como oigo dicen los queridos “paisas” – «lo poquito y lo mal acomoda’o».
Como espero también me dispenses por las fechas que olvidé, las citas que cancelé a causa de alguna urgencia médica, las no sé cuántas peroraciones con las que te aburrí, las decenas de cuartillas escritas que te pedí corrigieras para mí y la voracidad canina con la que devoré las galletitas y tequeños que nos ponían a ambos los viernes por la tarde tras 12 horas sin nada más que café cerrero en la panza. Perdona, pues, todo lo malo, lo escaso, lo precario. Perdóname también por los destiempos, lo que faltó y por lo que sobró y, sobre todo, perdóname por lo que no fue ni podía ser.
En todo caso, te digo que intentándolo se me fue lo más y mejor que pude darte, porque jamás nadie estuvo tan dispuesto a cambiar el mundo por una Coca Cola contigo como yo.
“¡Soy joven, en cambio tú un viejo!”, me espetaron una vez. “¡No te preocupes, carajito!”, respondí, “¡que está clínicamente demostrado que esa juventud que tan orondo exhibes es una condición que se cura espontáneamente con el tiempo!”. No es verdad, por más que lo haya dicho hace tres siglos el gran Thomas Syndenham, que un hombre tenga la edad de sus arterias: yo digo que tiene la edad de sus pasiones, de sus amores y de sus sueños.
Por eso reivindico el amor de mi mocedad –amor de hombre que como puñal corta– y que tan distinto es al de la estulticia de estos tiempos líquidos con la misma fuerza con la que reafirmo mi repulsa por la idea de una mocedad sin épica y de una pasión sin estética. Porque ninguna grandeza hay sin valentía, ni brillo alguno en una juventud cuyo mejor argumento resida en la serie del número de la cédula de identidad.
¡Larga vida tenga el muchacho tirapiedras que dentro de mí grita y patalea sabiéndose encerrado sin remedio en un cuerpo que lucha lo mejor que puede para ponerse a salvo de los estragos del colesterol! Porque él es y será siempre la mejor expresión del espíritu que se negó a “pasar por el aro” vendiendo al mejor postor el sueño de los 15 años a cambio de la membresía en algún club de caballeros tristes y obesos que riegan la mediocridad de sus vidas con el más caro whisky de malta o que en algún botiquín de alta gama en Las Mercedes buscan acomodo en el statu quo en los sacrosantos nombres de la sensatez, del confort, la “madurez” y de eso que ahora llaman la “corrección política”.
Tal es el amor que públicamente hoy aquí te declaro: amor que no teme al tajo más doloroso y que valiente abre pecho a lo que venga. Y tal es también la pasión juvenil que aquí reivindico, llamada a ganarle la partida a la esclerosis del espíritu en medio del país de decrepitudes precoces en el que nos vamos convirtiendo.
Voy a esperarte cada viernes en el mismo café de la última vez. Ya perdí la cuenta de las tardes que me he sentado aquí, “cappuccino” en mano, a ver si vienes. Para recobrar así el valor que este tiempo feroz exige. Y para enamorarme otras mil veces más, pero siempre de ti. Así solía ser también en aquellos, los años de mi ya lejana mocedad.
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo