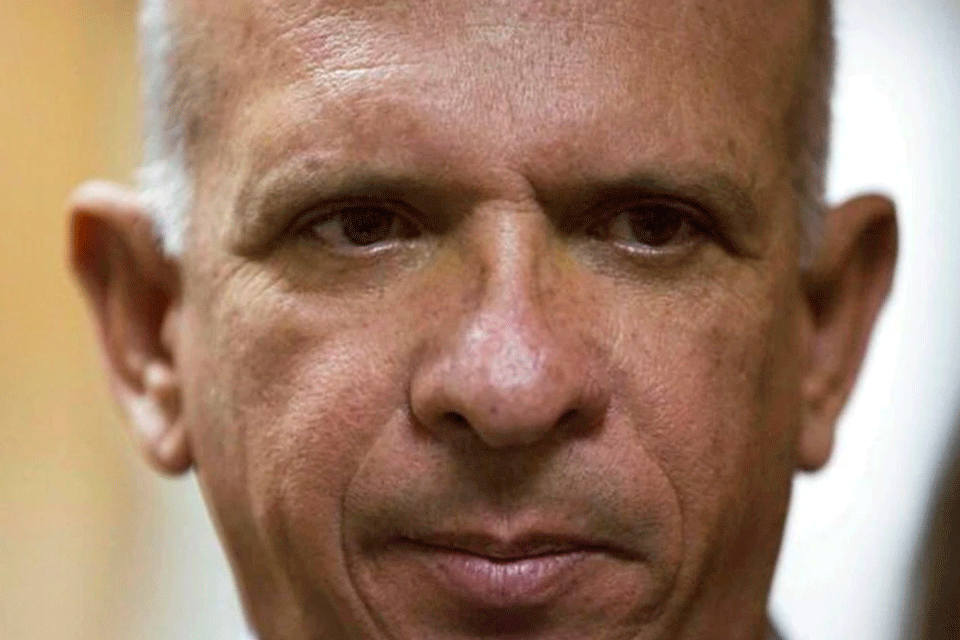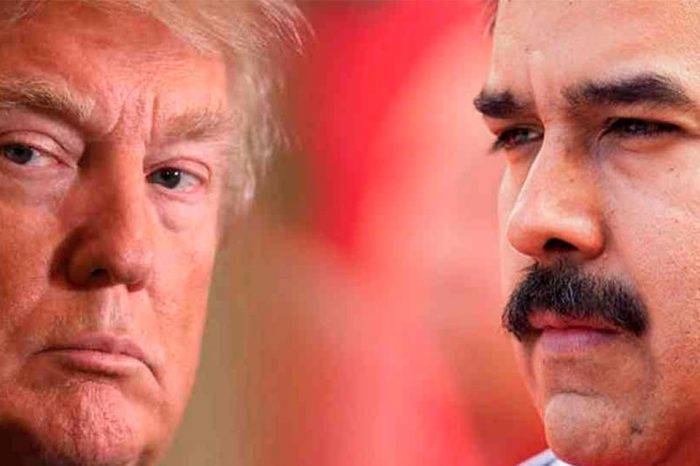Nicolás Maduro: El «bravucón» al que le escasean los amigos en el mundo

La geopolítica del mundo occidental parece que no le es muy favorable a Nicolás Maduro, por lo que se ha visto obligado a explorar «otros horizontes» como en África y Asia
Desde que asumiera Nicolás Maduro la dirigencia del país en 2013, la política exterior del Gobierno chavista se radicalizó, convirtiéndose para muchos en ese “amigo indeseable” al que no quieres invitar a una fiesta por lo pesado que se puede poner.
Muchas naciones de Latinoamérica han tomado distancia de Miraflores y otras se mantienen, algunas por su afinidad con el socialismo y varios por el apoyo que le brinda Venezuela a través de Petrocaribe, que mantiene a varios de sus integrantes dependientes del crudo que se les da a precios “módicos”.
Además, la Cancillería venezolana puso “de moda” el uso de la nota de protesta como mecanismo para reclamar a los países cuando, como mínimo, expresan una opinión adversa a la posición que insiste en mantener el Ejecutivo venezolano. Es como ponerlos en la disyuntiva de “estás conmigo o estás contra mí”.
Al menos una treintena de países –entre los que también se cuentan tres organismos multilaterales- son los que han tenido aunque sea una vez impasses con el gobierno presidido por Maduro
La actitud de “hacerse el molesto” y denunciar el aislamiento de Venezuela por “intereses imperialistas” ha sido la principal arma que han usado para justificar las acciones en materia de política exterior, sobre todo después de la represión y arrestos masivos por motivos políticos que se dieron durante 2017.
EEUU: “enemigo ideológico”
La pelea con Washington no es desde ahorita. Viene signada desde la pública amistad profesada entre el entonces presidente Hugo Chávez con su par cubano, Fidel Castro, este último acérrimo rival de las políticas emanadas de la Casa Blanca. Desde el golpe de abril de 2002, las relaciones han venido deteriorándose.
Ya con Nicolás Maduro en el poder, Venezuela fue considerada como “una amenaza” por parte del expresidente Barack Obama, planteamiento protestado vehementemente por las autoridades del país. Con Donald Trump al frente de EEUU y después de las protestas antigubernamentales de 2017, el mecanismo de las sanciones ha perjudicado las ya deterioradas relaciones bilaterales, entre los que se encuentran más de 70 funcionarios –entre ellos el mismo Maduro y Diosdado Cabello.
Trump dijo que para “recuperar la democracia” en el país no se descartaban las distintas opciones puestas sobre la mesa, incluso la militar. Este hecho ha sido considerado como una amenaza por parte del Estado venezolano
Otra estocada que recibió el Ejecutivo fue el proceso judicial contra Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas –sobrinos de la primera dama Cilia Flores- por delitos de narcotráfico, junto al escándalo de corrupción de varios exfuncionarios del Gobierno y que viven en EEUU, o están detenidos por la justicia de ese país.

Otra de las peticiones en las que ha insistido Washington es que se permita la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, debido a la escasez de productos de primera necesidad como alimentos y medicinas. Sin embargo, el gobierno de Maduro cree que eso sería un vehículo para propiciar una intervención extranjera.
La crisis económica también afectó a muchas empresas estadounidenses dentro del país como Kellog’s, Firestone, General Motors, DCA, Smurfit Kappa, Kimberly-Clark, entre otras, suspendieron sus operaciones en Venezuela y dejaron a miles de personas sin trabajo
En diciembre de 2018, Maduro acusó al asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, de estar detrás de un plan para asesinarle, aseveración que conectó con el episodio de los drones en la avenida Bolívar de Caracas del 4 de agosto de 2018, por el que están presas varias personas, entre ellas el diputado Juan Requesens.
Sin embargo, con el caso de EEUU hay una relación ambivalente. Además de que aún somos unos de los proveedores de petróleo a ese país, iniciativas como el “Grupo de Boston” –que ayudó a la liberación del ciudadano Joshua Holt- se mantienen como líneas de contacto alternas con los núcleos de poder en esa nación.
Colombia: El “Flanders” de Venezuela
Si ha visto la serie de Los Simpsons tendrá una referencia a cómo podría ser considerada la relación de ambos países. Es el vecino que juega a ser correcto y que “saca de sus casillas” a Homero Simpson con tan solo una opinión, pero que a la vez va y le pide ayuda cuando necesita.
Los problemas con Bogotá con Maduro se iniciaron casi que al inicio de su primer mandato cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos recibió en la Casa de Nariño al excandidato presidencial y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien en esa época denunciaba “fraude” en las elecciones que dieron como ganador al actual mandatario, pero el impasse fue superado tras un encuentro en Puerto Ayacucho
El cierre de la frontera de forma unilateral en 2015 por parte de Venezuela fue un punto álgido entre las relaciones entre ambas naciones. Con la excusa de combatir el contrabando de extracción de gasolina, alimentos y de billetes, se tomó la medida que perjudicó gravemente el comercio bilateral y el libre tránsito. Junto a esto, se deportó a una cantidad importante de colombianos, quienes tuvieron que cargar con enseres y demás artículos para regresarse a su país de origen. A la postre, eso ocasionaría que Colombia exigiera visa para entrar.
Desde entonces, inició un sostenido crecimiento en el número de venezolanos que decidieron migrar para buscar una mejor calidad de vida ya que después de ese cierre, el difícil acceso a los productos como medicinas y alimentos se puso cuesta arriba, aunado a un tema de creciente inseguridad, han hecho de Colombia la principal puerta para la salida de Venezuela de muchos compatriotas, que según cifras de la Asamblea Nacional, van más de 5 millones de ciudadanos que se han ido.
Las protestas antigubernamentales de 2017 también constituyeron otro punto de quiebre. Eso provocó que Colombia apoyara una moción en la OEA de aplicar la Carta Democrática Interamericana al país en dos ocasiones. Aunque no hubo un resultado positivo, se conformó el denominado Grupo de Lima, que sigue bregando para propiciar un cambio de Gobierno.

La llegada de Iván Duque al poder se convirtió en un catalizador del resquebrajamiento de las relaciones entre Caracas y Bogotá. Considerado “heredero” del expresidente Álvaro Uribe, duro crítico de Maduro, ha sido muy frontal en su accionar. Maduro le critica por estar pidiendo dinero para atender la migración venezolana y de estar “permanentemente conspirando” en su contra. Además, lo acusa de “albergar terroristas” en su país, haciendo referencia al diputado Julio Borges, quien es acusado de haber participado en el “magnicidio” en su contra y de permitir el contrabando de extracción.
También acusan que el Gobierno de Duque se niega a conversar con las altas autoridades venezolanas, aduciendo la necesaria lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Sin embargo, Bogotá insiste en que la guerrilla del ELN se encuentra en varios estados de Venezuela y que el actual Ejecutivo ampara la presencia de los irregulares en el territorio
A mediados de diciembre de 2018, insistió que desde Bogotá se orquesta un plan –con ayuda de Estados Unidos- para acabar con su vida y que el mismo cuenta con el apoyo de EEUU, en especial de John Bolton.
La Liga de la Justicia
Aquaman, Superman y todos los demás superhéroes de DC podrían tener su representación en los 14 países que conforman el denominado Grupo de Lima, una iniciativa que surgió después de que intentaran estos países en dos oportunidades buscar que se aplicara la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela por la violación de Derechos Humanos durante las protestas de 2017.
Que luchan contra “la legión del mal”, que estaría conformada por Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Corea del Norte y su nuevo amigo, Venezuela.
Desde su conformación el 8 de agosto del citado año, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, con el aval de Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica se juntaron para continuar predicando los argumentos que se discutieron en 2017 en los Consejos Permanentes del órgano multilateral
Entre esos apartados, además de condenar lo que consideran la ruptura del orden democrático en Venezuela, respaldan a la Asamblea Nacional, a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz y condenan la violación de Derechos Humanos en el país, así como la realización de elecciones libres e independientes.

El canciller de Perú, Néstor Popolizio, anunció el viernes 7 que planteará en la próxima reunión del Grupo de Lima, el 19 de diciembre en Bogotá, romper relaciones con Venezuela y prohibir el ingreso a los países del bloque a todos los miembros de la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro.
«Como nosotros hemos desconocido las elecciones (…), la consecuencia natural es que propongamos como una de las acciones una ruptura de relaciones diplomáticas», dijo Popolizio, según recuerda el diario La República.
Pero eso a Maduro como que lo tiene “sin cuidado”, porque respondió a unas aseveraciones del presidente colombiano Iván Duque de que 15 países retirarían su embajador el 10 de enero –fecha en la que toma posesión de un nuevo mandato- al decir que «los gobiernos que hagan lo que quieran. ¡Si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos, ya!».
Panamá: «esclusas” diplomáticas
Al igual que los barcos transitan por el famoso canal que une el Atlántico y el Pacífico, la relación entre Panamá y Venezuela ha tenido altibajos en los últimos cuatro años. En 2014, cuando Juan Carlos Varela era vicepresidente y gobernaba Ricardo Martinelli, Maduro tomó la decisión unilateral de romper relaciones con la nación centroamericana, luego de que las autoridades panameñas manifestaran su preocupación por las protestas antigubernamentales de ese año, bajo lo que se conoció como “La Salida”.
El impasse le salió caro al Gobierno venezolano porque dejó en evidencia un “mono” de las autoridades de nuestro país por el orden de los $2.000.000 con los empresarios de la Zona Libre de Colón. Además ocurrió que Panamá cedió su silla en la Organización de Estados Americanos para que la entonces diputada María Corina Machado hablara a favor de la oposición y denunciara lo que ocurría en Venezuela para entonces. Esa acción le costó a la coordinadora de Vente Venezuela ser despojada de su inmunidad parlamentaria y expulsada del Parlamento por ser considerada como “embajadora alterna de Panamá”.

Al asumir Varela la primera magistratura, las relaciones binacionales se normalizaron. Sin embargo, la felicidad no duró mucho porque en marzo de 2018, el mandatario panameño que había querido conciliar con Maduro, aplicó sanciones a 55 funcionarios del Gobierno venezolano y a 16 empresas vinculadas a la familia Malpica Flores, parientes de la primera dama Cilia Flores.
La tensión diplomática entre ambas naciones fue en aumento. Se tomó una medida de reciprocidad con empresas panameñas –entre ellas Copa Airlines- que creó una crisis en torno a los vuelos y el traslado de personas entre ambas naciones. Tras varios días de “toma y dame”, en el que también retiraron embajadores, la situación volvió a su cauce. Sin embargo, Panamá quedó en no reconocer a la Asamblea Constituyente y ha sido muy crítico con el Gobierno de Maduro. También permitió que se instalara una sede del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
UE: “baile” de cuidado
Desde la encarcelación de Leopoldo López y Antonio Ledezma por los hechos de “La Salida” en 2014, comenzó una campaña internacional en varios países de la Unión Europea para pedir que se presionara al Gobierno de Nicolás Maduro para liberar a los presos políticos. Una de las naciones que se hizo eco casi de inmediato fue la España liderada por Mariano Rajoy, que durante los años sucesivos dio la nacionalidad a varios dirigentes y a sus familias.
Las constantes giras –que el Gobierno califica de “guerra sucia” y “traición a la patria”- empezaron a hacer mella en el lento mecanismo del Parlamento Europeo y en la representante de Exteriores, Federica Mogherini, quien se convirtió en una de las voces en contra del Gobierno venezolano.
Durante las protestas de 2017, la postura del bloque multilateral cambió de “tibia” a “caliente”. Uno de los potenciales miembros nuevos, Islandia, tomó la determinación de prohibir el envío de bombas lacrimógenas y material para los cuerpos de seguridad, que reprimían a los manifestantes en las calles venezolanas.
Ese año, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la oposición venezolana, representados por la Asamblea Nacional –que estaba presidida por Julio Borges- y todos los presos políticos enumerados por Foro Penal Venezolano, representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González.

Ya Estados Unidos había impuesto sanciones a varios funcionarios y existía presión por parte de otras naciones para que concretaran estas penalizaciones por parte del órgano multilateral y fue en noviembre de 2017 cuando la Unión Europea concretó este “castigo” a funcionarios venezolanos en dos fases. Unos primeros siete, que posteriormente fue extendido a 19.
Por supuesto, al Gobierno venezolano no le gustó, pero no pasó de moverse a través de notas de protesta y de “careos” en televisión. Para 2018, la Unión Europea decidió extender las mismas para 2019. Las autoridades del país solo apuntan sus baterías a la representante de Exteriores y al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. A ellos también les cae la amenaza de Maduro de los embajadores, aunque de forma más indirecta.
Guyana: problema centenario
El problema con Guyana es hartamente viejo. Sabemos que desde 1899 está en litigio la región del Esquibo y que con el Acuerdo de Ginebra de 1966 se detuvo la pelea al mandar la disputa a las Naciones Unidas. Por más de 40 años, el caso “durmió el sueño de los justos” hasta que en 2015 pasó algo “inesperado”.
La trasnacional ExxonMobil –que estuvo trabajando también en la Faja Petrolífera del Orinoco- trabajaba en el bloque Starbroek para explorar la zona entre Venezuela y Guyana por yacimientos de petróleo y dio con uno de gran tamaño, con producción estimada en unos 500 MBD de crudo, que ocupa un área de unos 26800 km cuadrados (cuenca Guyana-Surinam), y representa la mayor área del mundo con recursos energéticos sin explorar, según el Servicio Geológico de EEUU.
Venezuela, cuyos recursos ya empezaban a ser exiguos para la fecha por sus deudas contraídas con China y Rusia, reactivó la contienda por ese pedazo de tierra –que por derecho es nuestra tras las violaciones en el laudo de 1899 reseñadas por el abogado Severo Mallet-Prevost, en una carta que se encontró tras su muerte y que sirvió de argumento para nuestro país y llamar al acuerdo de Ginebra
Las presiones por parte de Georgetown por pedir el territorio basándose en el Laudo, versus la insistencia de Caracas en abrogarse a la figura del Buen Oficiante por parte de la ONU, terminaron por desgastar el papel de Naciones Unidas en el conflicto al decir que sus recursos se agotaron como mediador, por lo que envió el caso a la Corte Penal Internacional. El Gobierno de Maduro ha querido sentarse en la mesa de negociaciones, pero Guyana no ha querido.

Recientemente, Estados Unidos –a través de su encargado de negocios en Georgetown- dio un espaldarazo indirecto a que ese país, que se independizó del Reino Unido, se quedara con el Esequibo poniendo activo el Laudo de 1899. Venezuela, por supuesto, desconoce la competencia de la CPI en torno al tema al argumentar que no es su jurisdicción.
Además, Guyana ha también recibido a migrantes venezolanos debido a la crisis por la que atraviesa el país y que según cifras que maneja la Asamblea Nacional, ya son más de cuatro millones de personas las que se han ido de Venezuela, siendo Colombia la que tiene más peso.
“No le gusta, pero les entretiene”
Junto a las naciones a las que hemos desglosado de forma resumida por qué el Gobierno nacional ha tenido problemas “grandes”, hay otros países que también tuvieron sus escarceos. Por ejemplo: Portugal, con el tema de los perniles en 2017; Paraguay, que desde la destitución de Fernando Lugo como presidente ha tenido una postura frontal contra la izquierda venezolana; Holanda y las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, con quien hubo un impasse por el supuesto contrabando de gasolina y material estratégico como cobre, oro, coltán y diamantes.
Esa situación llevó a que se suspendiera por unos días todo el contacto marítimo y aéreo con las islas y tras varias conversaciones, se normalizaron estas rutas y las relaciones.
El Brasil de Michel Temer, el México de Enrique Peña Nieto, el Chile de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Aunque en el caso del de la ahora Alta Comisionada de DDHH de la ONU, quien ejercía la vocería y la posición de Chile fue el canciller Heraldo Muñoz, mientras que Piñera asume directamente la responsabilidad.
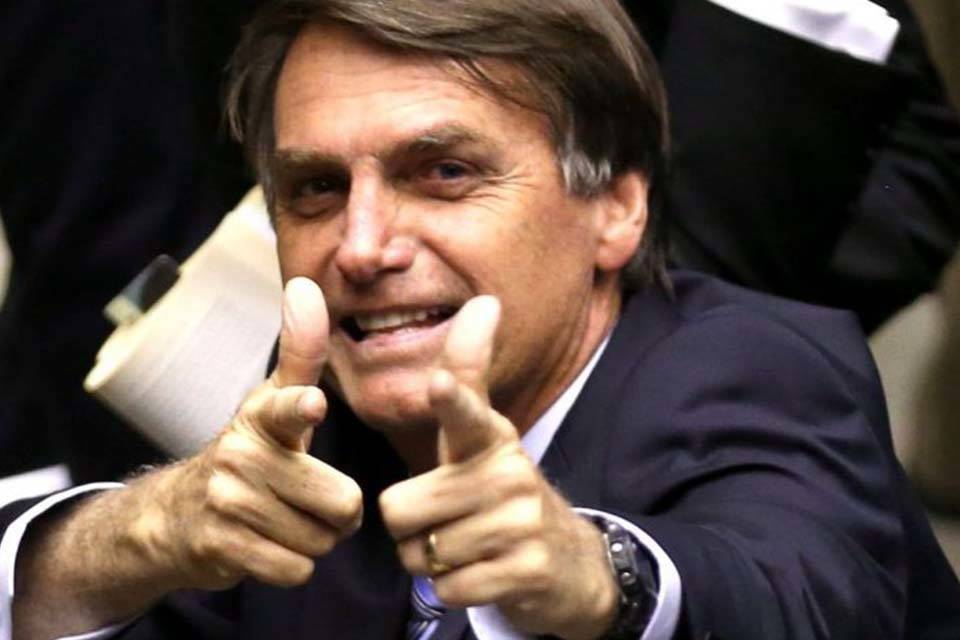
Otro caso es el de Ecuador, que desde la ascensión al poder por parte de Lenín Moreno –de la mano de Rafael Correa- ha mostrado un rompimiento con la ideología bolivariana propiciada por el chavismo. Se salió del ALCA y tras declaraciones ofensivas proferidas desde Caracas a Quito en torno al tema migratorio, se decidió declarar persona non grata a la embajadora venezolana en ese país, situación que fue recíproca por parte de Venezuela.
Francia también ha tenido su “encontronazo” con Maduro. Primero por apoyar las sanciones de la Unión Europea y por respaldar el informe que llevaron seis países ante la Corte Internacional de Justicia para abrir un procedimiento contra Maduro por violación de los derechos humanos en el país
También el Reino Unido está cerca de un impasse con Venezuela por el tema del oro que se encuentra en el Banco de Inglaterra y que forma parte de las reservas internacionales de nuestro país. En un principio dijo que temía entregarle el metal amarillo por la posibilidad de caer en las sanciones que Estados Unidos emitió en torno al mineral venezolano y los negocios que podrían realizarse en la industria.