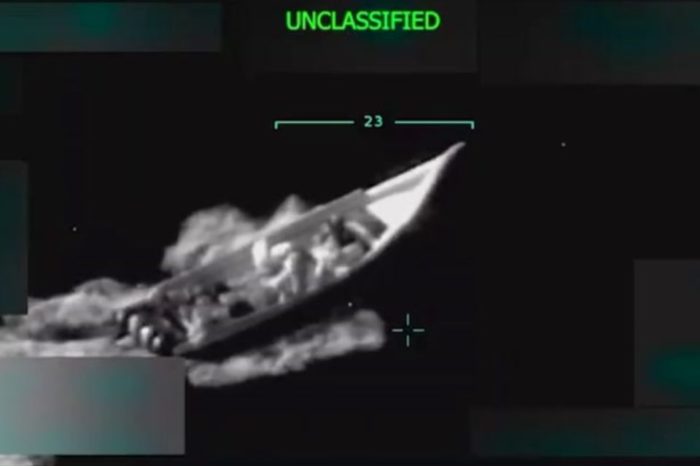Organizaciones venezolanas denuncian vulneración del Estado hacia las mujeres ante la CIDH

Las organizaciones consideran necesario y urgente un fortalecimiento «diferenciado y de género para documentar lo alejadas que están mujeres para vivir una vida libre de discriminación». A su juicio, esto debería tener un enfoque instrumentado en las obligaciones del Estado por las convenciones firmadas
Un grupo de organizaciones feministas participó en el 181º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciaron la situación de desprotección e indefensión de las mujeres, niñas y adolescentes, que se agrava con la emergencia humanitaria compleja y la crisis política que se vive en el país.
Integrantes de ocho organizaciones reseñaron cómo las mujeres son afectadas por las acciones del Estado venezolano, que no garantiza aspectos de salud, educación, alimentación, justicia, y mucho menos se les toma en cuenta en el plantemiento de políticas públicas y decisiones que permitan disfrutar de sus derechos a plenitud.
Gabriela Buada, representante de Caleidoscopio Humano, aseguró que hay un incremento sin precedentes de las desigualdades sociales y una pobreza subyacente que afecta de manera diferenciada a las niñas, adolescentes y mujeres.
La ONG recabó casos de mujeres en comunidades de extrema pobreza que tiene 14 años sin agua, sin gas doméstico y con acceso restringido a alimentos. Buada citó las cifras de pobreza de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que la ubica en casi 95%, además de los informes de Cáritas donde se relata que mujeres mayores ceden sus porciones a otros miembros del grupo social.
*Lea también: Mujeres venezolanas concilian la carga de ser jefas de hogar con trabajos mal remunerados
La activista también resaltó que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia «sigue siendo letra muerta», en una sociedad desprovista de cifras oficiales y, por tanto, de políticas públicas que mejoren la situación de este grupo. «Se comprometieron las posibilidades de alcanzar la igualdad de género, algo que se extiende a toda la región».
Violencia acentuada contra las mujeres
Venus Faddul, coordinadora de 100% Estrogeno, señaló la ausencia de perspectiva de género y desconocimiento de las autoridades del sistema de justicia para atender los casos de violencia y denuncias hechas por niñas, adolescentes y mujeres.
Nombró el caso de una mujer víctima de maltrato físico, psicológico y sexual en Mérida. Actualmente está privada de libertad y acusada de permitir la muerte de su hijo en manos de su agresor, mientras era torturada y esclavizada sexualmente.
En ningún momento, a esta mujer se le hizo un examen médico o cualquier otro tipo de evaluciones que demostraran el grado de violencia al cual fue sometida.
Faddul también mencionó el caso de la defensora Vanessa Rosales, apresada por haber ayudado a una niña a abortar luego de que fuese violada. «Debido a las denuncias hemos visto muy comprometida nuestra seguridad (…) La crisis social tiene muchos rostros».
Carolina Godoy, coordinadora de género de Cepaz, resaltó la falta de datos oficiales en torno a los femicidios, la impunidad policial y judicial, además de la ausencia de políticas públicas para prevenir este tipo de delitos.
Desde 2016 no hay datos oficiales, recordó Godoy, por lo que organizaciones debieron asumir esta responsabilidad del Estado. En el monitoreo hecho por Cepaz de enero a septiembre de 2021, han contabilizado 207 femicidios consumados y 41 en grado de fustración. 37% de las víctimas fallecieron por heridas de bala.
Godoy mencionó que no hay registro de posibles testigos en muchos de los casos, y los organismos policiales carecen de conocimientos actualizados para investigar y tratar estos casos. Tampoco existe una política de control de armas con perspectiva de género, ni hay atención del Estado para niños huérfanos por los femicidios.
Diyuly Chourio, coordinadora de Vida Jurídica, explicó que las fallas del Estado venezolano están enfocadas en la desprotección e invisibilización de medidas cautelares, la ausencia y no garantía de respuestas en un procedimiento digno, así como la falta de formación en perspectivas de género en el sistema judicial penal, aunado a la falta de datos oficiales.
«La violencia de género no se cuenta y tampoco se toma en cuenta para la prevención. Parece que solo el femicidio es tomado en cuenta», afirmó la abogada, quien también mencionó la constante revictimización que sufren las mujeres que interponen una denuncia ante organismos policiales o el Ministerio Público.
Destacó que siete de cada 10 mujeres no denuncia por la falta de creencia en el sistema judicial, y las más afectadas son aquellas en situación de pobreza. Chourio dijo que en esa constante negación de denuncia contra la mujer, sucede que muchos funcionarios no tienen perspectiva de género y emiten juicios de valor contra la denunciante.
Además, mencionó la alta impunidad, el mal funcionamiento de los procedimientos debido a la desviaciones de las causas y la dilatación de los procesos judiciales, lo que imposibilita que las mujeres obtengan una justicia efectiva y reparadora.
Ofelia Álvarez, presidenta de Fundamujer, señaló que «a todas nos arropa la violencia de Estado o gubernamental por la situación de crisis, debido a que se hace muy poco o nada para impedir la escalada de carencias que sufrimos».
Las mujeres se enfrentan a obstáculos que las llevan a diferentes tipos de violencia de su círculo familiar, que viven en el hogar o regresan a el, relató Álvarez, quien también mencionó el poco o nulo seguimiento a las denuncias, e incluso la falta de registro de las mismas.
De 171 casos atendidos por Fundamujer con otras organizaciones de manera conjunta, el 43% de las mujeres hizo denuncia previa, por lo que lograron una atención psicosocial que las alejara del círculo de violencia.
Ofelia Álvarez también destacó el aumento del acoso mediático y digital contra las mujeres, así como de la violencia vicaria por sustitución, especialmente dirigido contra las madres. «Los derechos han sido conculcados a las mujeres, los tratados y leyes no se aplican».
Invisibilizadas por el Estado
Melanie Agrinzones, activista y representante de Uquira, enfatizó la situación de desportección para las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersex y especialmente las trans. «La violencia se manifiesta de manera distintiva en aquellas mujeres en sectores vulnerables. El Estado vulnera de manera sistemática los derechos de la población Lgtbi y especialmente las mujeres trans son las más afectadas».
*Lea también: ONG exigen al Ministerio Público investigar crímenes de odio contra personas Lgtbi
La activista resaltó que a las personas trans se les niega sistemáticamente el derecho a la identidad, a la par que garantizar el tratamiento hormonal se hace cuesta arriba por la crisis y el aumento de los precios. Tampoco existe una hay legislación para proteger a las trabajadores sexuales, un trabajo asumido generalmente por mujeres trans, precisamente, debido al desconocimiento de su identidad y otros derechos.
Desde Uquira se ha registrado un aumento de los crímenes de odio contra estas mujeres. En lo que va de año han contabilizado cuatro casos de transfeminicidios. «El Estado al no legislar, no reconocer la diversidad de mujeres y no reconocer a las mujeres trans es responsable de la discriminación, estigmatización y transfemicidios», sentenció Agrinzones.
Por su parte, Magdymar León, coordinadora de Avesa, resaltó la desprotección en cuanto servicios de slus y derechos reproductivos de las mujeres. La activista destacó el aumento de las muertes maternas, uno de los indicadores más evidentes de la desatención del Estado.
Desde 2017 no hay cifras oficiales, y el último dato indicó un aumento de 50%. León dijo que estas son cifras dudosas y contrarias a las encontrados por organizaciones de la sociedad civil, e incluso de centros hospitalarios pertencientes a la red pública de salud.
También mencionó una situación crítica respecto a disponibilidad de métodos anticonceptivos en el país. Avesa contabiliza un 80% de escasez de suministros de anticonceptivos gratuitos, y los que se encuentran en el mercado son imposibles de pagar para la mayor parte de la población femenina, debido a su alto costo.
León destacó que 90% de las mujeres entre 14 y 40 años no tienen acceso a planificación en el embarazo, tan solo 14% toman decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. También puso de manifiesto el aumento de embarazos no deseados, que trae consigo abortos inseguros.
*Lea también: Magdymar León: “La historia del mundo es otra desde que las mujeres pudimos controlar la reproducción”
La activista señaló que la trata de adolescentes y mujeres, que ha aumentado en los últimos años, «es una realidad que se traduce en abuso, violencia sexual, embarazos no deseados y abortos inseguros. No hay datos sobre abortos debido a que el marco legal en Venezuela es restrictivo, pues incluso es penado en casos de violación sexual».
El Estado lo que ha hecho es apoyarse en estas medidas restrictivas para vulnerar a las mujeres, sentenció Magdymar León. «Se ofrecen jornadas de esterilización, que hemos identificado como una forma de violencia reproductiva ejercida desde el Estado. Estas jornadas se realizan de manera inrregular en condiciones inseguras».
Peticiones a la CIDH
Selene Soto Rodríguez, en nombre de las organizaciones feministas venezolanas, explicó una serie de peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender la desprotección de las mujeres y su vulneración frente a políticas inefectivas del Estado venezolano.
En particular, las organizaciones considera necesario y urgente un fortalecimiento «diferenciado y de género para documentar lo alejadas que están mujeres para vivir una vida libre de discriminación». A su juicio, esto debería tener un enfoque instrumentado en las obligaciones del Estado por las convenciones firmadas.
También solicitaron que el Mecanismo de Seguimiento sobre Venezuela (Meseve) tenga un capítulo específico sobre temas de mujeres y género, al tiempo que pidieron a la CIDH desplegar sus buenos oficios para trabajar de forma conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Naciones Unidas, especialmente el vista del periodo de Examen Periódico Universal que se realizará en 2022.
Además, solicitaron que tomen en cuenta estas informaciones para su informe a la Corte Interamericana sobre el caso Linda Loaiza López Soto y familiares contra el Estado venezolano, debido a que muchas de las problemáticas responden a las recomendaciones y medidas que había exigido la Corte-IDH.
Otra de las cuestiones que piden es la actualización de resoluciones para identificar los puntos críticos y de atención para dar una respuesta humanitaria e insitir al Estado por sus responsabilidades.
También se les solicitó un llamado de atención al Estado para abstenerse de realizar actos de hostigamiento contra las defensoras que denuncian la situación de los derechos de las mujeres.
CIDH prepara nuevos informes
María Claudia Pulido, secretaria adjunta de la CIDH, resaltó que esta trabaja en un informe país sobre Venezuela y un informe temático sobre movilidad y éxodo masivo y la situación de los migrantes en los diferentes países.
Mientras que Esmeralda Arosemena, relatora para Venezuela y los derechos de la niñez, denunció que existe una crisis extrema y multidimensional. «No hay un espacio o un sector donde Venezuela no esté viviendo esa situación de crisis (…) No hay donde denunciar porque el sistema de justicia está cooptado por el Ejecutivo. Tenemos que hacer una reflexión de qué forma el Estado venezolano debe ser demandado para dé esas respuestas».
También llamó la atención sobre el proceso de negociación, actualmente suspendido, para poder llevar estos temas a ese espacio y, más importante, si las mujeres tienen una participación efectiva para poder denunciar este tipo de cuestiones.
Gobierno interino responde
Gustavo Tarre Briceño, embajador del gobierno interino en la OEA, agradeció la atención de la CIDH por la situación agravada de los derechos humanos en el país. También reconoció la labor de las organizaciones civiles venezolanas, sus planteamientos y cifras.
«Venezuela tiene un largo camino por recorrer en materia de los derechos de las mujeres. Esto ocure desde mucho antes de la crisis humanitaria compleja y la crisis económica y política. Venezuela se quedó rezagada. Muchas veces se reforman las leyes e instituciones y quedan en una letra muerta por la distinción entre la realidad y lo que plantean las leyes», aseguró el embajador.
Para iniciar el camino de igualdad, a juicio de Tarre Briceño, «tienen que estar las mujeres en los espacios de decisión, ese es un problema del conjunto de los venezolanos. Cuando se tome una decisión en cualquiera de los poderes, la presencia de las mujeres debe estar de una manera tal para que sean parte importante de la decisión y no solo de forma testimonial«.
Recordó que la situación de la Embajada de Venezuela ante la OEA es muy sui generis. «Por mi posición dentro del gobierno interino, no podemos responder a nada pero me hago solidario con sus planteamientos».
También mencionó que no hay garantías que un cambio político permita un Estado donde los derechos humanos sean respetados y que los derechos de las mujeres sean efectivamente protegidos y respetados. «A ese riesgo no escaparán los futuros gobierno democráticos y el rol de la CIDH será importante sobre esto».