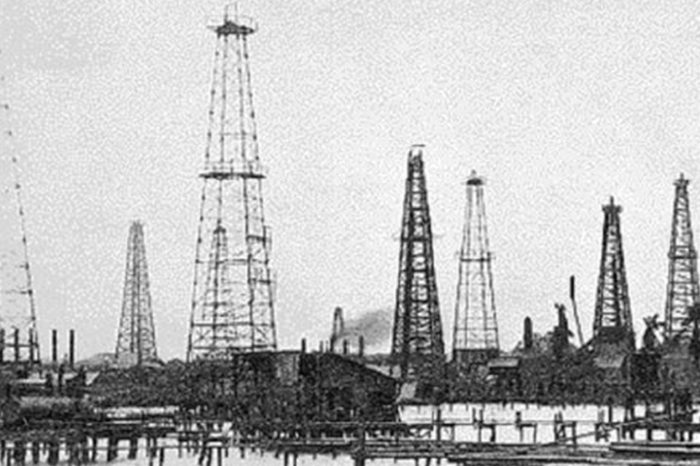Reconocer tarde: el caso de Francisco, por Luis Ernesto Aparicio M.

No sé si es por esa absurda e imperecedera costumbre que tenemos los seres humanos de valorar al otro solo cuando la vida lo pone en trance –cuando se pierde la razón, la salud o simplemente cuando muere–. Al ocurrir lo inevitable, pareciera que solo entonces caemos en cuenta de la valía de quienes estuvieron a nuestro lado, o incluso de aquellos que desde la distancia hicieron más de lo que muchos consideran normal, pero a quienes, por razones ideológicas, por prejuicios o por puro ego, preferimos ignorar.
Esto sucede más de lo que creemos. Pasa entre amigos, entre colegas, e incluso entre familiares. Mientras alguien está presente, trabajando con constancia y compromiso, es común que su esfuerzo permanezca en silencio, invisible para la mayoría. Solo cuando se retira, cuando su figura se apaga o desaparece, aparecen las valoraciones que, en justicia, debieron llegar antes.
Este es el caso de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, de quien hoy –tras años de incomprensión– muchos reconocen la dimensión de su liderazgo. No solo por haber asumido el papado en una de las épocas más críticas para la Iglesia católica, sino por el perfil singular que lo antecedía: un clérigo jesuita, formado en la Compañía de Jesús, una orden que combina rigor intelectual, sensibilidad social y vocación por los marginados.
Su decisión de ser sacerdote no fue la de un hombre común, sino la de uno que buscó deliberadamente estar al lado del excluido, del que sufre, del que no tiene voz. Él mismo se llamó «el Papa del Fin del Mundo», y no por aquello de la creencia de que, después del ejercicio de alguien diferente frente a la Iglesia católica, llegaría el fin de nuestro mundo, sino por provenir de un rincón lejano y de muy al Sur.
Esa vocación por el acompañamiento real, por el diálogo con la realidad y no desde la torre de marfil del dogma, le costó mucho. Desde su natal Argentina hasta muchos otros rincones del mundo, fue señalado como «comunista», no por una propuesta ideológica, sino por su opción preferencial por los pobres, por las víctimas de un sistema que concentra privilegios y margina a millones.
Su llamado constante a resolver los conflictos a través del diálogo lo convirtió en sospechoso para los radicales de los diferentes bandos, y su apertura ante la evolución social lo puso en la mira de los sectores más conservadores dentro y fuera de la Iglesia.
En Venezuela, la sola imagen de Francisco recibiendo a Nicolás Maduro fue motivo de furia. Las redes se llenaron de ataques viscerales, de acusaciones sin sustento, de descalificaciones tan encendidas como ignorantes. Quienes lo acusaban de traicionar a los venezolanos pasaban por alto el papel que debe jugar un líder global con vocación de diálogo. Pero, sobre todo, desconocían la esencia de su formación jesuita: pensamiento crítico, compromiso social y capacidad para articular razón y fe, ciencia y espiritualidad.
El Papa Francisco, aún desde la cúspide del poder religioso, nunca se despegó del compromiso que adquirió como jesuita: poner el conocimiento y la acción al servicio de la justicia. Por eso promovió una Iglesia más horizontal, más sensible a las realidades humanas, más abierta al rol protagónico de las mujeres. ¿O acaso no fue un gesto contundente nombrar número dos de la Ciudad del Vaticano a Rafaella Petrini? ¿No fue un cambio significativo ver a los «nadie», a los rechazados, estar en la primera línea o confundidos entre los poderoso durante su velatorio? Detrás de estos gestos hay una visión clara: la Iglesia ya no debe seguir dando la espalda a la mitad de la humanidad.
Por supuesto, como todo ser humano, Bergoglio cometió errores. Pero el balance de su gestión habla de un liderazgo transformador, que se atrevió a incomodar estructuras fosilizadas y a abrir caminos para una Iglesia que se había quedado rezagada frente a los debates del siglo XXI. Quienes fuimos formados, total o parcialmente, bajo la influencia de la pedagogía jesuita –laica o religiosa– no podemos sino reconocer en su figura una consecuencia ética entre el decir y el hacer.
Por eso, ahora que el mundo parece ceder terreno ante propuestas regresivas que reviven antiguos conflictos culturales entre hombres y mujeres, o que buscan silenciar, nuevamente, los abusos cometidos por quienes se esconden detrás de una sotana y sobre todo en contra del diferente, cobra aún más valor la figura de líderes como Francisco.
No por lo que representan en lo religioso, sino por su capacidad de construir puentes donde otros levantan muros. El legado del Papa Francisco exige, al menos, una reflexión –sobre todo para quienes deciden al próximo–: ¿cuántas veces más dejaremos que el prejuicio nos impida reconocer a tiempo el valor de quienes verdaderamente luchan por un mundo más justo?
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.