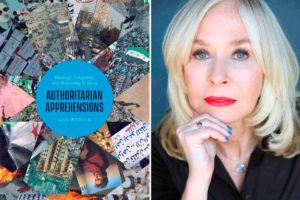Se han ido los que mandan, ¿y ahora qué?, por Luis Ernesto Aparicio M.

Supongamos, por un momento, que quienes han mandado —aunque no necesariamente gobernado— en Venezuela se han ido. No por las razones fortuitas que suele ofrecer la historia, sino por la pensada y anhelada por muchos. Esa que ahora mismo está imaginando usted, amigo lector.
Se fueron. Y lo que dejaron atrás es un escenario catastrófico: las arcas públicas vacías, un caos aún mayor en los servicios básicos, un sistema de seguridad social arruinado, empresas que alguna vez estuvieron a la cabeza de operaciones similares en el mundo y una estructura policial sin herramientas para mantener el orden ni proteger a los ciudadanos de a pie.
La magnitud de la crisis supera todo lo que habíamos imaginado. No hay con qué gobernar. El control de las armas se ha ido con los mandamases, y lo que queda es una fuerza armada nerviosa y ansiosa por conservar los beneficios —digamos empresariales— que disfrutó durante décadas.
En ese contexto, la tarea de gobernar sería no solo compleja, sino también delicada. La estructura militar que sostuvo al régimen se encontraría dividida, desconfiada y reacia a perder el poder real que ejercía, sobre todo. Y esa desconfianza, mutua y transversal, haría mucho más difícil el tránsito hacia una autoridad civil legítima.
Las escenas imaginarias que planteo no buscan el dramatismo, sino la advertencia. Porque pensar que la salida de quienes han mandado garantiza automáticamente la llegada del cambio, es un error tan común como peligroso. La transición no ocurre por decreto ni por declaraciones en la lejanía, ni mucho menos por deseo: requiere acuerdos, responsabilidades compartidas y una mínima voluntad de reconocer al otro. Y, hasta ahora, en Venezuela ha predominado lo contrario: la negación del otro, la exclusión como norma, la idea de que solo puede haber un vencedor absoluto.
Esa negación complica cualquier intento de gobernabilidad. Un nuevo gobierno, incluso legítimo, enfrentaría una tarea titánica: reconstruir la economía, recuperar los servicios públicos, y mantener a flote a millones de personas que dependen de la administración pública. Todo ello mientras encara a las remanencias de un radicalismo que, aunque derrotado en apariencia, puede persistir en la estructura del Estado, en la cultura política y en otros movimientos con tendencia a la violencia.
Por eso la pregunta central no debería ser solo cuándo y de qué manera se irán los que mandan, sino cómo se gobernará después. ¿Cómo sostener un gobierno sobre los escombros de un Estado devastado? ¿Qué políticas deberían implementarse para garantizar la paz y la estabilidad en medio del despojo institucional que deja un régimen autoritario?
*Lea también: La perspectiva fascista del llamado a la constituyente obrera, Jesús Elorza
Y si la salida se produce sin un acuerdo transicional, por la vía rápida —la más celebrada, pero también la más riesgosa—, ¿quién evitará que la reconstrucción se convierta en otro ciclo de revancha? ¿Quién garantizará que el poder no vuelva a ser un botín, sino un servicio?
Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que el final del autoritarismo no siempre marca el comienzo de la democracia. A veces, apenas, el inicio de otro desorden y Venezuela podría enfrentar un dilema parecido: un país agotado, sin recursos ni instituciones sólidas, con una ciudadanía fragmentada y una fuerza armada con poder económico propio. Sin un acuerdo político amplio y una estrategia de reconstrucción realista, el riesgo no es solo que el cambio no ocurra, sino que nazca otro autoritarismo, disfrazado de salvación.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.