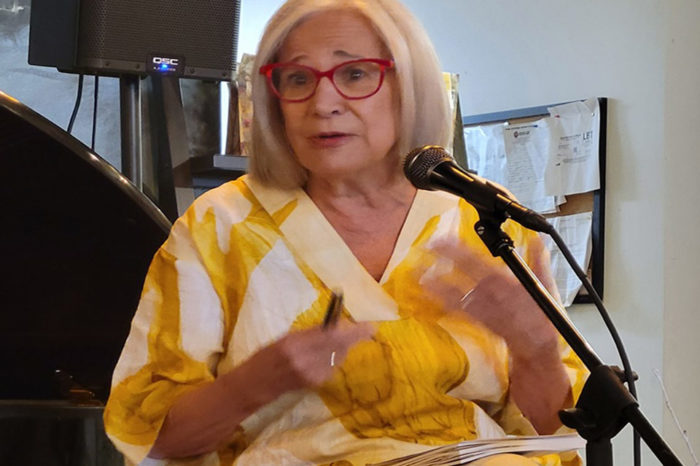Sin remordimiento, perdón ni compasión, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

“No regrets, no forgiveness, no compassion /These brave heroes only know how to hit and run»
(«Sin remordimientos, sin perdón, sin compasión/ Estos valientes héroes sólo saben golpear y correr»).
Phil Collins, «We Wait and We Wonder”, 1993.
Un viejo video me trae de vuelta las imágenes del memorable concierto de Phil Collins en el estadio Bloomfield de Tel Aviv hace 20 años, en octubre de 2005. Una melodía monotonal de evocaciones célticas sirve de «intro» a la balada que el magnífico ex Génesis dedica al drama del conflicto del Ulster. «Sin remordimientos, sin perdón, sin compasió»”, reza la letra. Así actuaban los pistoleros del IRA mientras vaciaban los cargadores de sus armas en las cabezas de cientos de víctimas inocentes, lo mismo que ETA, la OLP y el Baden Meyerhof de antaño y las FARC, el ELN, el Hamas y el Hezbolá de hoy. Porque la bala es el último argumento que le ha quedado al terror y el bombazo su único lenguaje.
Tras expirar el Mandato Británico en Palestina el 15 de mayo de 1948, los israelíes, con Ben Gurión a la cabeza, declararon su independencia en los términos de la Declaración Balfour de 1917. 24 horas bastaron para que tropas de cinco países árabes se abalanzaran sobre el naciente estado judío. El Israel victorioso surgido de aquella guerra siguió apelando a la legalidad internacional, sumando a sus derechos históricos el que específicamente le conferiría la resolución 181 de Naciones Unidas votada por 33 países – Venezuela entre ellos– en la Asamblea General del 29 de noviembre de 1949.
Israel jamás reclamó más allá de los que eran sus territorios ancestrales desde los tiempos de David, cuya extensión equivale aproximadamente el 60 % de la de nuestro estado Barinas. Nunca quiso Israel sojuzgar a nación alguna, como tampoco imponerles su religión o expoliar los recursos de sus vecinos.
El sueño sionista nunca fue el conquistar sino restaurar el hogar anhelado por la judeidad desde la destrucción del Templo de Salomón en tiempos de Tito, en el 70 DC, que marcara el inicio de la diáspora judía hoy por el mundo.
En 1956 sobrevendría la crisis de Suez, en 1967 la Guerra de los Seis Días y otra más en 1973, en pleno Yom-Kippur. Sería la última conflagración formal promovida por estados árabes contra Israel, que una vez más los derrotaría a todos. Desde poco antes, con la matanza de los atletas olímpicos en Múnich en 1972 –el recordado «Septiembre Negro»- el odio anti-israelí asumiría progresivamente la forma del terrorismo dirigido contra población civil indefensa.
En adelante, la baja que no lograron infligirle a Israel en combate la cobrarían con niños, familias y vecindarios enteros. Ni siquiera los acuerdos de Camp David de 1978 pudieron detener aquella formidable máquina de matar. De recordar son los atentados terroristas como el del aeropuerto de Lod, también en 1972, en el que el mayor número de víctimas se contó entre peregrinos cristianos oriundos de Puerto Rico, así como el secuestro del vuelo 139 de Air France en ruta a París que fuera obligado a aterrizar en el aeropuerto de Entebbe, en la Uganda de Idi Amin, los atentados contra la embajada israelí en 1992 y la AMIA en 1994 en Buenos Aires y el del aeropuerto de Burga, en Bulgaria, en 2012. «Desde el río hasta el mar». Así lo ha sostenido el radicalismo árabe desde siempre. Para los enemigos de Israel la única paz posible es aquella en la que Israel no exista.
Dos, tres tiros la humanidad de un inocente. Un arsenal de armas en un retén de neonatos o un búnker debajo de una escuela, qué más les da. Son vidas sin valor ante un Hamas o un Hezbolá para los que remordimiento, perdón y compasión nada significan. ¿Qué excusas darán a semejantes crímenes esos académicos y pretendidos intelectuales estadounidenses y europeos enfundados en sus elegantes «keffiyehs» que dan arengas y escriben artículos de prensa desde sus cómodos estudios en Boston, Londres o París? ¿Qué tienen que decir, más allá de la retórica declarativa de sus jerarcas, agencias internacionales como la UNRWA? ¿Cómo se justificarán ante la historia los que hoy reciben con honores diplomáticos a los emisarios del islamismo radical, que antes que credenciales lo que traen consigo son verdaderos prontuarios?
El 7-O fue el crimen. Su escenario, los kibutz de Re’im y Be’eri y sus cercanías, donde se celebraba una fiesta juvenil. 250 rehenes fueron tomados tras una masacre que dejó más de 1200 muertos. La mitad sigue en cautiverio en condiciones espeluznantes. Algunos medios, como El Mundo de Madrid en su edición del 20 de junio, estiman que al día de hoy apenas 50 continúen con vida. Bastaría una sola palabra de los capos de Hamas y Hezbolá cómodamente instalados en sus «lofts» de Doha o de los ayatolás que mesan sus barbazas en Teherán para parar la masacre, pero no.
*Lea tambiem:Hezbollah y sus actividades ilícitas en América Latina, por Henry Rodríguez
¿Cuál de los suras del Sagrado Corán manda a matar a gentes inocentes en sus propias casas? Ninguno. Pero ni los Acuerdos de Oslo de 1993 ni los de Abraham de 2020 les valen nada a los que solo vienen a golpear para dejar un reguero de muertos y después correr sin que importen esas vidas, ya sean israelíes o palestinos. El odio en algunos es más fuerte incluso que la palabra de Mohamed, profeta de Allah.
Hamas en el Sur y Hezbolá en el Norte seguirán matando sin remordimiento, perdón ni compasión. Y lo harán hasta que el mundo deje de mirar para otro lado y los detenga. Ningún hombre de bien haría querido esta guerra, por lo que conviene recordar siempre quiénes la iniciaron. Entre tanto, Israel habrá de actuar en legítima defensa. En el mío, hogar católico, se ora a diario por la paz en el Oriente Medio; paz que pasa por reconocer sin cortapisas el pleno derecho de Israel a existir.
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo