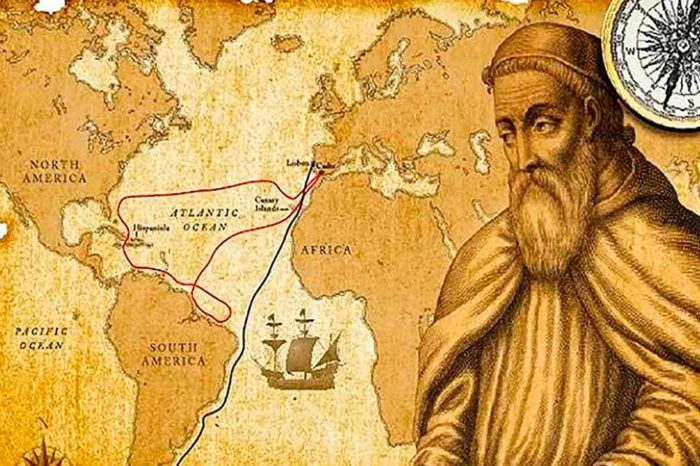Todo lo que quedó atrás, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

Ocurrió en alguna urbanización del Este de Caracas, una de tantas a las que nombraron “lomas” o “colinas” para marcarles distancia del “cerro” del Oeste, aunque topográficamente formaran parte de un mismo valle. En otros tiempos expresión vívida de la clase media emergente más vigorosa de este lado del mundo, hoy son apenas barrios desangelados llenos de desportillados edificios de apartamentos con pomposos nombres en inglés, cuando no de santos olvidados o de locaciones pintorescas: “Residencias Golden Place”, “Edificio Santa Petronila” o “Conjunto Residencial Camaguán”.
“Banlieues” desolados de los que se un día marchó la vida dejando atrás fachadas despintadas, estacionamientos llenos de carros cubiertos de polvo y jardines invadidos por el gamelote. Y sobre todo a gente, a mucha gente, con frecuencia ancianos débiles y sin fuerzas para lanzarse a la aventura de la migración.
El relato de mi paciente al término de la consulta me dejó congelado: los felices propietarios de algún apartamento de los tantos que se ponen a la venta en las devaluadas urbanizaciones caraqueñas, proceden un día a tomar posesión del recién adquirido inmueble tras una operación de compra-venta transada con sus anteriores propietarios – una sucesión cuyos miembros se encuentran fuera del país- a través de su apoderado. Los nuevos dueños llegaron seguidos del camión de mudanzas, listos para ocupar la vivienda.
Mayor fue su sorpresa cuando, arrinconadas en uno de los “closets” del apartamento, encontraron sendas urnas de madera, sin duda alguna contentivas de las cenizas de quienes lo habitaron antes. Alarmados, contactaron por vía telefónica a los anteriores titulares del inmueble notificándoles del hallazgo. “¿Y qué hacemos con esto?”, preguntaron. “No sé, ustedes verán”, les respondieron. “Ninguno de nosotros va a moverse hasta allá solo por eso”.
Quizás sea esa frivolidad tan nuestra, acendrada en años de rentismo y de vida fácil, la que hoy nos impida hacer el necesario análisis que como sociedad nos debemos en torno a ese drama epocal que es la diáspora venezolana y sus casi ocho millones de integrantes, peregrinos por el mundo en busca del lugar que el propio país les negó.
Las redes sociales nos abruman con un sospechoso exceso de imágenes y testimonios de venezolanos “triunfadores” en el extranjero, como si no supiésemos del horror de la xenofobia que maltrata a cientos de miles de los nuestros en Chile, Ecuador, Panamá y especialmente en Perú, por no hablar de los que transitan el horror del Darién o de la miseria descalza y cubierta de harapos de los cientos de compatriotas que pasan frío deambulando en las madrugadas por las calles de Nueva York o mueren de mengua, como acaba recién de ocurrir, en un refugio en Chicago.
“¡Adivinen dónde estoy!”, se le oye exclamar a una vocecilla en uno de esos tantos videos que por las redes circulan, mientras van sucediéndose con gran fanfarria de fondo, una tras otra, espectaculares tomas fotográficas de los Campos Elíseos, las Ramblas de Barcelona, la Puerta de Brandemburgo o los Cayos de la Florida. Ante tanto “glamour”, ¿para qué evocar al país que quedó atrás, tan sucio, tan pobre y tan gris?
Frente a la posibilidad de una nueva vida en medio de parajes alpinos o playas mediterráneas, ¿qué caso tiene traer de vuelta el recuerdo de la urbanización o barrio donde que crecimos, el del carrito usado que nos compró papá para ir y venir de la universidad o el de los abuelos querendones de nuestra infancia que aquí quedaron –en el mejor de los casos- al cuidado de una empleada doméstica? ¿Acaso se está imponiendo sobre los venezolanos la necesidad de un “borrón y cuenta nueva” existencial que exige como tributo el desentendernos de la propia historia?
*Lea también: Los futuros inciertos en América Latina, por Marino J. González R.
Pero ocurre que las grandes verdades de la vida y de la historia se imponen por sí solas. La venezolana, nacionalidad con la que orgullosos una vez nos paseamos por el mundo, hoy es estigma de parias. Bástenos ver cómo se nos trata en aeropuertos y cruces de frontera, lo mismo en el Norte que en el Sur, donde cualquier funcionario mofletudo con bigotes llenos de mocos nos humilla como quiere. Y que no se nos argumente -¡por favor!- apelando a la nueva iconografía nacional de las franelas vinotinto y el cuatro en la mano por las calles de Europa, al infaltable tricolor nacional sobre la toga del que se graduó en algún “college” o a las areperas que ahora cunden en el Golfo Pérsico, como tampoco con la ya manida narrativa de los venezolanos que “dejan en alto el nombre del país en el exterior” como si los que aquí quedamos no batalláramos todos los días por hacer lo propio aún con lágrimas en los ojos.
Porque olvidados atrás han quedado abuelos, padres e incluso hijos que parecen no tener cabida en la “nueva vida” de muchos de los que se fueron. Lo vivimos hace poco en mi hospital, donde ante la muerte de un enfermo nos tocó contactar a sus deudos vía “zoom” en alguna ciudad canadiense: “vuestro padre acaba de morir. ¿A quién le entregamos el cadáver?”.
Venezuela no llegó hasta aquí por obra del infortunio o la mala suerte. Ahondar con seriedad en nuestro drama como nación, hacer ese acto de contrición, ese “mea culpa” imprescindible para expiar nuestros males como pueblo, es mi mejor deseo para mi país a poco de la llegada del Año Nuevo. Porque más allá de la demografía y de las estadísticas vitales, me temo esté cambiando el alma venezolana enfrentada, entre otros desafíos, al fenómeno migratorio. Nos abruman los “posts” de compatriotas “hiperfelices” al grado de que llega a poner uno en duda que tanta felicidad sea cierta.
¿Estamos de veras entendiendo lo que nos está pasando como nación o, por el contrario, seguimos empeñados en vivir del cuento? Hoy somos un país roto necesitado de una reflexión profunda y descarnada sobre sí mismo, sin frivolidades ni estridencias. Una tarea que deberían liderar no las “estrellitas” de la farándula mayamera, sino nuestros académicos e intelectuales. Mi muy estimado amigo, el profesor Tomás Bravo Páez, le ha puesto los números a la diáspora venezolana: ¿quiénes le pondrán ahora piel y rostro?
Mañana es Nochebuena. Todos conocemos a alguien que fue dejado atrás. Acogerlo alrededor de nuestra mesa, por modesta que sea, se nos propone como la más perfecta obra de misericordia a realizar en estas fechas. No los olvidemos en medio de su abandono.
Deseo a mis gentiles lectores una serena y reflexiva Navidad, en la esperanza de que la estrella de aquel primer Belén guie nuestros pasos en medio del horror de estos tiempos sin luz.
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo