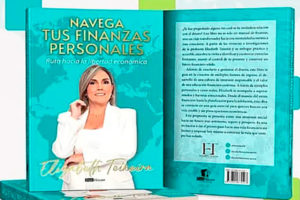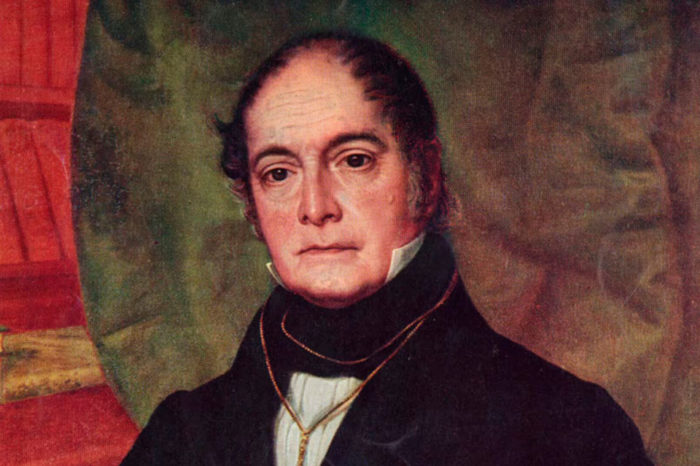Tumbos, ideas y actores, por Simón García

X: @garciasim
En aquel país remoto, salvaje, dominado y marginal los motores de la historia se fueron encendiendo uno tras, y sobre, otro. Más que una causa lineal, muchos factores y circunstancias se unían o separaban, en un proceso que contenía, a la vez, precedentes, posibilidades de presente y alternativas de futuro.
El pasado como objeto del análisis histórico ofrece notables y fecundos aportes para comprender lo que somos hoy. Pero siempre irrumpe la exigencia de que el conocimiento de lo ya ocurrió trascienda la vista fija, las visiones estancas, determinismos, reducciones o el recurrente propósito de las élites gobernantes de presentar su proyecto dominante de país como la realización eterna de la mejor sociedad.
¿Podrá la revisión de la vieja maestra de la vida prepararnos para desempeñarnos mejor en lo que está por venir y por hacer? Es desde esta perspectiva que surgen estos comentarios claramente entrelazados o algunas veces aparentemente sueltos sobre situaciones y agentes que actuaron como precedentes del surgimiento de acciones e ideas de independencia en Venezuela. Mirada que nos da nuevas apreciaciones a un episodio que en las aulas escolares conocimos ambiguamente como la conspiración de Gual y España, dos blancos criollos que idearon una insurrección.
La belicosa resistencia indígena que se incrementó en los años iniciales de la conquista como respuesta a las acciones crueles de los gobernadores Welsares; las recurrentes fugas de esclavos negros para aislarse en sus Cumbes; las pobladas contra el monopolio comercial de la Compañía Guipuzcoana; la rebelión de los negros de Coro o conspiraciones como la de Los Alfereces de Caracas y en el mismo año de ésta, la más abiertamente política planificada por Gual y España, ¿tendrán entre todas ellas un hilo que las conecte, pese a distancias físicas y temporales?
Esta serie de hechos mencionados contribuyeron a conformar una memoria colectiva sobre aspiraciones comunes de un país, aunque se expresen en modos desiguales y hayan tenido distintos alcances.
Pero hay cinco notas, al menos, que comparten entre ellos: la demanda de libertad; una concepción de justicia basada en poner fin a relaciones desiguales; la transferencia del ejercicio de la soberanía del Rey a instituciones republicanas; la defensa de la propiedad y del libre comercio.
La tendencia de cambio se nutre de un conjunto de ideales cuya realización cuenta con factores objetivos y subjetivos, favorables y contrarios. Hacia finales del siglo XVIII la relación de fuerzas comenzó inclinarse en Venezuela a una idea de independencia y una valiente lucha por alcanzarla, apalancada en dos grandes acontecimientos revolucionarios ocurridos en Norteamérica y Francia.
Dos modelos de cambio sobre los cuales Miranda, el más importante ideólogo de la promoción de la independencia de Hispanoamérica, le advierte a Manuel Gual en carta de 31 de diciembre de 1799: «imitemos discretamente la primera; evitemos con sumo cuidado los fatales efectos de la segunda».
Los impulsos que estos cambios le imprimen a las ideas de los enciclopedistas y a los filósofos de la ilustración son colosales. Las alteraciones en el curso de la realidad se encadenan a ideas novedosas, a una contagiosa ideología de la libertad y a unos actores que las sintetizan en su conducta.
Un ejemplo de concurrencia de estos elementos de distinta proveniencia y diversa combinación de circunstancias y condiciones creadas por la voluntad humana y el azar se observa en la preparación y abortada ejecución de la llamada Conspiración de Gual y España.
Más allá del resumen apresurado que leímos desde los pupitres escolares, ansiosos por saltar de los precursores a las figuras que se tenían como los verdaderos héroes, convendría volver a pensar sobre esa situación y los componentes de aquel primer gran intento de tomar el poder político con el propósito de que en Venezuela el ciudadano sustituyera al vasallo.
En ese proceso se formó un núcleo con pensamiento independentista propio. Con sus coincidencias y diferencias respecto al que se acentuaba en España a partir de la amenazas de invasión por parte de los ejércitos de Napoleón. Esos y otros hechos externos influyeron para acelerar internamente la mutación de la idea de independencia de su fase de defensa y conservación de los derechos de Fernando V II, a la declarada impugnación de un régimen donde el depositario de la soberanía era el Rey.
Allí se inicia un debate sobre el carácter de la revolución que continúa vivo en los llamados gloriosos días de 1810. Se contrastaban dos tesis. Una que sostenía como objetivo fundamental rechazar la usurpación francesa del trono y otra que proponía desconocer la autoridad opresiva y la legitimidad impuesta del rey.
Había que definir, en interminables y repetitivas discusiones, si el poder residía en la sociedad o en la monarquía. Una definición que comenzó a pasar de la palabra a la acción y a generar un abrumador sentido de unidad.
En todos esos episodios se reflejan acciones de desobediencia a la regencia o de rebeldía ante ella y ante los llamados a restaurar al antiguo régimen. Decisiones de esta monta exigían mantener la lucha aún en condiciones adversas y asumir cualquier clase de sacrificios en pos del objetivo de hacer una patria como suma de todos los afectos valiosos para cada uno y para todos.
Acometer esa tarea sin los extremismos jacobinos requería preparar la revolución desde dentro de los órganos del poder imperial y formar el ejército para conquistar la independencia a partir de oficiales, sub oficiales y soldados formados e integrados en las fuerzas militares del Rey. El sentido común indicaba que no había una opción más viable y al aceptarlo así, las fuerzas de cambio dieron una sólida prueba de madurez estratégica.
Hubo un núcleo dirigente colectivo integrado por figuras como Manuel Gual, José María España, Manuel Montesinos Rico, Nicolás Ascanio, Luis Tomás Peraza, el párroco Juan Agustín González, José Rosario Camacho y otros.
*Lea también: El tiempo de Donald Trump, por Fernando Mires
Hubo también una narrativa que valoraba como un bien social superior la creación de una nación en torno a un ideario liberal, democrático y al diseño de una institucionalidad republicana basada en «la razón, la justicia y la virtud». Esa narrativa incluyó elementos simbólicos como un saludo para identificarse, una bandera de cuatro colores y canciones como la Carpañola o la Canción Americana.
La inmensa y noble aspiración política y social ofrecía el fin de un sistema de dominación y el comienzo de un sociedad de hombres libres, sin opresiones, yugos y cadenas. El equipo de Gual y España tradujo esa promesa en hechos, conciencia y organización.
Por obra del azar los cabecillas de la madrileña Conspiración de San Blas, denominada así porque habían fijado el 3 de febrero como fecha para la rebelión, fueron detenidos en 1795 y condenados a ser ejecutados. Sin embargo quiso también el azar que su ejecución se les permutara por la de «prisión perpetua en los Puertos malsanos de América». El lugar que se escogió por sus miserables condiciones, a ojos de los cortesanos de Madrid, fue La Guaira.
Los presos llegaron al país en el barco correo La Golondrina el 3 de diciembre de 1796. Inmediatamente los dirigentes del movimiento conspirador interno logran que dos sargentos de las milicias de pardos sirvan de enlace para establecer la comunicación entre los liberales españoles y los revolucionarios nativos.
El 4 de junio de 1797 se produce la fuga exitosa de Juan Bautista Picornel, apasionado educador y amante de la música; del profesor de Matemática Sebastián Andrés y del profesor Manuel Cortés. El profesor de humanidades José Lax no participó en la fuga porque lo habían traslado antes al Castillo Libertador en Puerto Cabello.
La relación fortuita con los liberales españoles influyó en mejorar las razones e ideas de los conspiradores criollos. En 1799, para los nativos revolucionarios la idea de libertad incluía nuevas reivindicaciones como la de elegir el propio gobierno; ejercer la libertad de comercio; abolir la esclavitud, dar garantías de acceso a la propiedad. El cambio del poder político constituía la condición fundante para todos los demás derechos.
Los sufrimientos, los sacrificios, los derrotas y los fracasos fueron muchos. Los tumbos, en el sentido de caída o vaivén siempre sirvieron para seguir y avanzar en la formación independiente de una nación. Pese a los desmayos e incluso abandonos, como los que naturalmente se produjeron cuando se develó la conspiración la causa prosiguió.
La efervescencia independentista recorría transversalmente a blancos, pardos, indios y esclavos y a sectores con distintos lugares en la estratificación social y económica de la colonia. Las ideas y el plan se propagan entre militares, funcionarios de la Corona, profesionales, comerciantes, artesanos, peones y esclavos.
Aunque el epicentro fue La Guaira, la conspiración también tuvo eco en otras ciudades a lo largo de la costa o próximas a ella, como Puerto Cabello, Coro, San Felipe, Barquisimeto, Valencia y Maracaibo. Poblaciones más expuestas a la comunicación con las islas holandesas y francesas. .
Pero la existencia del plan fue develada por el barbero de Montesinos Rico después que éste intento captarlo para la conspiración. El capellán de las milicias pardas, a las cuales pertenecía el barbero hizo enterar, el 13 de julio de 1797, al Capitán General de la sorprendente novedad de una conspiración en marcha.
A partir de ese momento se desata una fuerte ola represiva para descabezar y desarticular el movimiento. Pedro Carbonell, Capitán general delega las persecuciones y requisas en su oficial de confianza Antonio Fernández de León quien muchas veces regresa con las manos vacías.
Sin embargo, la represión llevó a la detención de 49 criollos y 21 españoles, Gual y España logran escapar tomando un bote en Camurí Chico rumbo a Trinidad. A la esposa de José María España, Joaquina Sánchez, le confiscan todos los bienes propios y familiares y la someten a pena de reclusión.
En los allanamientos encuentran impresos con ideas: la Declaración de los Derechos humanos, probablemente la versión editada en la Nueva Granada por Antonio Nariño. El «Discurso dirigido a los Americanos» desarrollando un nuevo esquema de justicia, obligaciones y derechos. El documento con las llamadas 44 Instrucciones que señalan los medidas concretas para asegurar desde el inicio un nuevo orden social.
El llamamiento dirigido «A los «Habitantes libres de la América Española». Algunos documentos redactados por Picornell y la proclama «El comandante en jefe del ejército revolucionario del pueblo americano de la provincia de Caracas a los vecinos y moradores del pueblo de La Guaira, Caracas 1797-08-08″.
Un motivo del fracaso de la conspiración fue que algunos de los comprometidos decidieron no actuar inmediatamente que se produjo la infidencia. A pesar de ello, la sociedad pudo visualizar que había oportunidades para cambiar.
Once años después el Cabildo de Caracas declaraba a América y al mundo la independencia de Venezuela. Desde la misma plaza donde había sido ejecutado José María España.
Simón García es analista político. Cofundador del MAS.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.