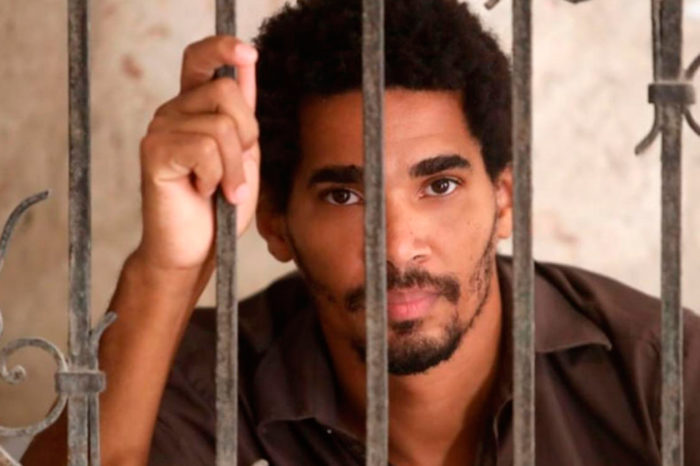Un destello de civilización en Caracas, por Raúl de Armas

El 29 de febrero del año 2020, día de compensaciones astronómicas, hubo en Caracas un destello de civilización. Fue un resplandor equilibrado, ni encandilante ni tenue. El lugar preciso fue la Concha Acústica de Bello Monte, solemne anfiteatro al aire libre que nos transportó a la Grecia de Pericles o a los días de hegemonía romana. En cualquier caso, fue un viaje en el tiempo a épocas de mayor altura, como diría Ortega y Gasset.
La tarde degradó en noche mientras la gente llegaba. No había reservaciones ni butacas. Cada quien ocupaba el lugar que veía pertinente; unos traían sillas de playa y cojines, otros botellas de vino y comestibles. Se sentía serenidad, como un aura de civilización que rodeaba al lugar y se deslizaba a través de los presentes. La velada fue perfecta gracias a la combinación improvisada de varias dádivas: el clima caraqueño de sonrisa y franela, el goce generado por la buena compañía, el cielo desnudo sosteniendo un cuarto creciente brillante, la magistral producción, el sonido líquido de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, el crujir de las bolsas de cotufas y las risas del público expandiéndose sutilmente como ondas en el agua.
Por un momento nos hizo olvidar el coronavirus, la delincuencia, la decadencia institucional, la disipación de la moral, el atentado a Guaidó, la hiperinflación, la resignación ciudadana, el éxodo, los totalitarismos, y, en fin, el amplio repertorio de calamidades a las que nos enfrentamos día a día.
*Lea también: Recuerdo a Cardenal, por Fernando Rodríguez
En espacios como aquellos, especulo yo, Aristóteles habrá concebido la idea de catarsis, que significa purificación emocional y mental mediante la conexión profunda con una tragedia. La verdad inherente a una idea es lo que determina su olvido o inmortalidad. El concepto de catarsis sigue y seguirá especialmente vigente en lugares donde el primitivismo opaca a las buenas maneras, como es el caso de la Venezuela de nuestros tiempos.
Un destello, según la Real Academia Española, es un resplandor vivo y efímero. Palabras exactas para definir lo que sucedió en el anfiteatro construido durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Dicho resplandor vino, específicamente, de la iniciativa cultural aunada a la multitud de caraqueños que pinceló las viejas tribunas de cemento con el anhelo de disfrutar la ópera Gianni Schicchi.
La Alcaldía de Baruta es la organización detrás de esta iniciativa. Debemos felicitarla, pues llevan, por lo menos, un año promoviendo el arte en Gianni Schicchi, un país donde la sensibilidad y el pensamiento parecen excentricidades.
Además de gratis, el acto es fiel analogía con la situación venezolana. Me explico: la trama gira en torno a la muerte de Buoso Donati, aristócrata florentino del siglo XIII quien dejó una cuantiosa herencia. El problema es que la fortuna no estuvo destinada a sus descendientes sino a un convento cristiano. Los familiares, ignorantes y codiciosos, acuden al infame Gianni Schicchi para tramar una farsa que los haga dueños de los bienes del difunto.
El plan, ideado por Schicchi, consiste en que éste finja ser Buoso para reformular el testamento y cambiar a los frailes por ellos mismos. La obra termina con la victoria del impostor, quien se jacta de su nuevo patrimonio a la vez que expulsa a sus partidarios de la casa recién adquirida. Paralelamente, en el trasfondo, hay una historia de amor que se ve eclipsada por el argumento principal.
La obra, compuesta en 1918, está inspirada en el Canto XXX del Infierno de La Divina Comedia, que es, en palabras de Borges, el mejor libro de la historia de la literatura. El alma del argumento es la mentira, el clásico y lamentable problema con las herencias, la extorsión, la hipocresía monumental de Schicchi y la estupidez letal de los parientes de Buoso. Schicchi es un camaleón vil, un sinvergüenza, un demagogo capaz de vender a su propia hija por dinero. La metáfora, en este caso, se plantea como instrumento de enseñanza. Las similitudes con la Venezuela actual no son coincidencia.
El final es la máxima paradoja: Schicchi culmina la ópera solicitando al público un aplauso que lo perdone. En otras palabras, la ovación del público significa el perdón al ladrón. El aplauso representa la misma indulgencia hacia el mal que mora en el acervo venezolano.
El porvenir de la historia — no el último acto, mencionado en el párrafo anterior — puede quedar a la imaginación del espectador: ¿Sufrirá el estafador las consecuencias de su inmoralidad?, ¿abandonarán los familiares la idea que Buoso les debe resolver la vida y aprenderán que toda recompensa es proporcional al esfuerzo?, ¿o seguirán tramando artimañas para hacerse ricos de la noche a la mañana?