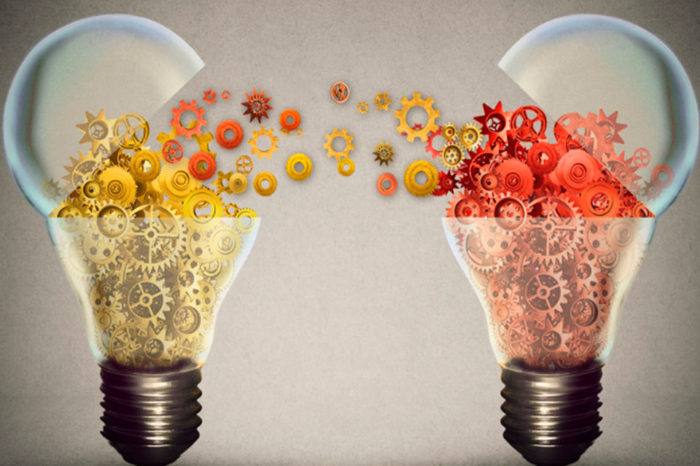Una cierta clase de luz, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

Twitter: @Gvillasmil99
«There’s a light
A certain kind of light
That never shone on me»
Barry y Andy Gibb, «To love somebody» (1967)
Un anciano de aspecto pobre, vestido con ropas gastadas y algo sucias, ha estado sentado inmóvil desde muy temprano en una banca de la pequeña plazoleta cercana nuestro café de siempre. La vieja corbata que lleva, a juego con el pañuelo que sobresalía de su bolsillo, daban testimonio de una dignidad antigua defendida hasta el fin. Una pequeña multitud de curiosos lo rodea, con un policía de aspecto bisoño tratando trabajosamente de mantenerlos a raya. Me acerqué mostrando el carné universitario. Los policías nunca mostraron mayor respeto por él, pero en este caso fue distinto: aquel penoso uniformado a cargo de contener el tumulto que a su alrededor crecía, sintió que le llegaba alguna ayuda. Palpé el cuello del infortunado. No había pulso. Sus ojos abiertos dejaban ver la opalescencia de las córneas. «Este hombre está muerto», le dije al policía, «probablemente desde hace horas».
Me marché mientras el atribulado agente lanzaba extrañas claves numéricas al éter a través del pequeño micrófono de su aparato de radio, clamando por apoyo: «¡cuánta perorata radiofónica –me dije– para anunciar que hay un muerto en plena calle!». En la siguiente esquina, ajenos al drama del cadáver del desconocido que había aparecido una cuadra atrás, dos niños con sendos potes de agua jabonosa en las manos ofrecen limpiar los parabrisas de los carros que pasen a cambio de un billete que conserve algo de valor. Se sonríen entre sí, parece que juegan. Sus piececitos llenos de mugre calzan viejas zapatillas deportivas desflecadas y rotas. Ninguna patria les ampara. Su único hogar es la calle.
Por fin alcanzo a llegar al café. Allí siguen, como en aquel otro tiempo tan feliz, la estantería con los mismos libros de viaje y el globo terráqueo. Pido el «macchiato» de siempre mientras voy confirmando la presencia de los habitantes habituales del sitio: la mesera de crinejas y lentes correctivos inmensos y la extraña señora de rostro grave que controla la caja y que es también la dueña del «player» de los discos. Voy a extrañarlas cuando no estén.
Repaso los «tuits» del día y los sitios de noticias constatando una y otra vez la tragedia en la que nos hemos convertido. Vida y muerte, risa e indiferencia, piedad y morbo: todo cabe a saco en la Venezuela que hoy somos, pletórica de «optimistas» promotores de una paz fraguada en contubernios de empresarios y políticos de segunda mano, no importa que nada signifiquen para un país lleno de hambrientos.
*Lea también: Sinéad o la desesperación, por Gustavo J. Villasmil-Prieto
La crónica fotográfica destaca también por las «sonrisas instamatic» – así les llamó el poeta Sabina en alguna parte– que en el fondo ocultan la desvergüenza de estos tiempos. El «flow» nacional discurre así, insensiblemente, con sus conciertos y sus comederos de clisé, sus cirujanos de pancarta, sus ferraris, sus posadas de lujo en Canaima y Los Roques y sus tiendas de «alta gama» en Las Mercedes, mientras en Carrasquero, pueblo cercano a mi Maracaibo natal, los vecinos se echan a la calle para despedir a cuarenta de sus muchachos que han decidido lanzarse a la aventura del «american dream» cruzando a pie el feroz «tapón» del Darién, contra el que nada pudieron ni Balboa ni Pizarro.
Mirándole la cara a la Venezuela adocenada y mediocre de estos tiempos –ésa en la que la gran batalla por la preservación del ambiente no se libra allá en el Arco Minero sino por aquí cerca, alrededor de una cancha de pádel– reconoce uno cuánta razón tenía aquél que dijo temerle menos a la cárcel que a un bodegón.
Será por eso que cada tarde en la que logro liberarme de agobios vuelvo aquí buscando algún solaz, una «taima» que me saque por un rato de ese carrusel de la decadencia que vamos siendo. En otro tiempo solías venir a compartir el café conmigo, ya no ¿Qué esperar de un país en el que solo falta judicializar las sacristías y en el que el futuro de toda una generación cabe en una mochila de tres colores? ¿Qué será de ti en tu juventud y de mí, cercana como está mi vejez? ¿Qué será de todos nosotros? Escribo. Escribo todo lo que puedo. Escribo porque, como le dijera el gran Lezama Lima a Reinaldo Arenas poco antes de morir, «la única salvación que nos queda es por la palabra». En ella tengo puesta toda la fe que me queda.
Ha comenzado a llover. El aguacero impone una inevitable tregua entre la angustiada mesera temerosa de que prolongue mi estadía en la mesita que ocupo y yo. Desde su pequeño reino de la caja, la señora de rostro grave pone a sonar un «surco» (me pregunto si en el mundo digital aún se les llamará así). Reconozco esa canción: de 1967, cuando unos jovencísimos hermanos Gibb anteriores al bodrio de la «disco-music», hacían parte del «blue-eyed soul» surgido en respuesta a la marejada de grandes vocalistas negros del histórico sello Motown Records de Detroit. La letra habla de «una cierta clase de luz que nunca brilló sobre mí». Al menos yo puedo contar una historia distinta porque la tuya alguna vez me alumbró, aunque ya no. En medio de tantas sombras, ¡qué falta la que me hacen tus claridades!
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo