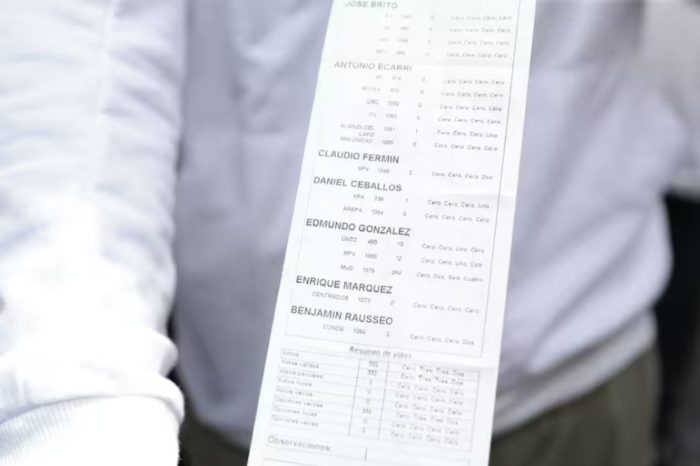Venezuela en “rojo ambiental”: otro Día de la Tierra con deudas con el planeta

La situación humanitaria y política ha relegado los problemas ambientales en Venezuela. No existen planes de acción pública contundentes, sino más bien un gran vacío y anarquía ante la protección ecológica. Aquí presentamos seis grandes temas que forman parte de la crisis ambiental múltiple venezolana
La Hora de Venezuela
Cada 22 de abril se celebra en el mundo el Día Mundial de la Tierra, fecha para incentivar la movilización de conciencia respecto a medidas que aborden problemas ambientales de importancia crítica en pro de la protección del aire, océanos, suelos, ecosistemas, vida silvestre y salud humana.
La celebración de este año encuentra de nuevo a Venezuela con desafíos impostergables que enfrentar y que siguen desatendidos, en el marco de una crisis estructural —económica, política y social— compleja. Pero la crisis ambiental también lo es, y se acentúa a diario por la falta de políticas efectivas, corrupción, explotación descontrolada de recursos y los efectos del cambio climático.
A continuación, presentamos un resumen de los temas que mantienen a Venezuela en una crisis ambiental múltiple, con daños ecológicos irreversibles que ya el país empieza a experimentar y que serán más intensos en las próximas décadas.
1. Sin glaciares
Venezuela tenía seis glaciares hasta el año 1910. Para el 2011 ya cinco de ellos habían desaparecido. En 2024, se confirmó que el glaciar La Corona, en el Pico Humboldt de la Sierra Nevada de Mérida, había menguado tanto que perdería su condición y sería reclasificado como un campo de hielo, con lo cual, Venezuela pasaba a ser el primer país de la era moderna en quedarse sin glaciares, lista a la que después se unió Eslovenia.
La superficie del glaciar se redujo de 4.5 kilómetros cuadrados a dos hectáreas, según el informe que presentó en noviembre pasado la red de científicos de la Iniciativa Internacional sobre Clima y Criósfera (ICCI por sus siglas en inglés), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 29 (COP29).
#Venezuela has officially lost its last glacier after La Corona glacier on Humboldt peak, 4,900 meters above sea level, became too small to be classed as a #glacier.
This makes Venezuela the first country in the Andes mountain range to lose all its glaciers. https://t.co/BJyqouUjMY
— International Cryosphere Climate Initiative (@ICCInet) May 6, 2024
Ya la misma red había anticipado sobre esta situación en mayo del mismo año.
La pérdida de hielo más acelerada en el glaciar empezó a ocurrir a partir de 2016, cuando alcanzó un pico anual de 17%. Apenas en diciembre de 2023, el gobierno venezolano anunció que utilizaría una malla térmica para mantener la temperatura y evitar el derretimiento, en el marco de un plan de desaceleración del deshielo.
Un año después, el propio ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, dijo que lo inevitable ocurrirá en diciembre de 2025: se perderá la masa total del glaciar, aunque sostuvo que el plan aplicado habría logrado reducir el deshielo en 35%.
El aumento de las temperaturas por el cambio climático y fenómenos como El Niño, que provoca temperaturas más elevadas, se han vinculado con la desaparición de los glaciares tropicales.

2. Sin política nacional de cambio climático
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió en diciembre de 2024, en el marco de la presentación del Borrador Final del Segundo Reporte Académico de Cambio Climático, que las consecuencias de este fenómeno para el país “serán severas en el corto plazo”.
A esta conclusión llegaron los 51 expertos de quince centros educativos y de investigación tanto nacionales como extranjeros que trabajaron en la elaboración del reporte y que urgieron a “definir una institucionalidad enfocada en el desarrollo sostenible del país”.
Y es que las debilidades institucionales comprometen la lucha contra el cambio climático en Venezuela. Tres aspectos sobresalen: el Estado sigue sin formular una Política Nacional de Cambio Climático, tampoco hay una estrategia nacional, ni mucho menos un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, pese a que son compromisos de los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la que Venezuela es signataria. Desde 2009, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos establecía que en un plazo de un año debían elaborarse las directrices de ese plan nacional, algo que no se concretó.
A ello hay que sumarle la tardanza en la promulgación de una Ley de Cambio Climático, que permitiría fortalecer la lucha. En marzo de 2022, la Asamblea Nacional de corte oficialista anunció el comienzo de las consultas sobre el proyecto de ley en la Comisión de Ecosocialismo. En octubre de 2024, el presidente de la comisión, Ricardo Molina, anunciaba que los proyectos estaban “adelantados” y que se presentarían ante la secretaría de la AN para que se iniciara la primera discusión.
En paralelo, los efectos del cambio climático ya son visibles. Algunos de los identificados en el reporte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales son un aumento promedio de la temperatura de 0,22°C por década desde 1980, con proyecciones de mayor calor y sequía. Una reducción del 20% en precipitaciones anuales, que afecta cuencas clave y el suministro de agua en el país, pero también a la par un aumento de los eventos lluviosos extremos: entre 2000 y 2019 se contabilizan al menos veinte eventos de desastres naturales por inundaciones. Para 2030, se prevé que 40% de la población sufrirá inseguridad alimentaria moderada y 20% grave.
3. Sin firmar el Acuerdo de Escazú
Venezuela sigue en la lista de los países de América, junto a Cuba, Barbados, Bahamas, Surinam, El Salvador, Honduras y Trinidad y Tobago que no han suscrito el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que aborda aspectos integrales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional.
Este acuerdo también contempla el respeto a los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
En febrero de 2025 cuatro relatores del sistema de las Naciones Unidas, volvieron a pedir información al Estado venezolano sobre los pasos adelantados para firmar y ratificar el tratado, así como para una futura implementación. Comunicaciones anteriores, como una remitida en 2019, recibió una respuesta tres años después.

4. Con deforestación y desertificación acelerada
Venezuela alberga una gran diversidad de ecosistemas, con más del 80% de su territorio cubierto por bosques tropicales, desde la Amazonía hasta las zonas semiáridas del occidente y las cordilleras costeras y andinas. Sin embargo, esta riqueza natural está bajo grave amenaza.
Según el Libro Rojo de Ecosistemas Terrestres de Venezuela (LRETV), 7 de los 18 ecosistemas catalogados son «vulnerables», 3 están «en peligro de extinción», y los bosques secos (Lara, Anzoátegui, Bolívar, Falcón) enfrentan un «peligro crítico» de desaparecer.
La ONG Provita señala que la principal causa de esta degradación es la deforestación, impulsada por la expansión urbana, agrícola y, especialmente, la minería ilegal. La transformación acelerada del uso de la tierra está llevando a la pérdida irreversible de hábitats únicos en el país.
El informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021”, de la organización Clima21 confirmó la aceleración de la deforestación en Venezuela en ese período estudiado, lo que ubicaba al país como el que más bosques naturales perdió en toda la región.
Por otra parte, la combinación de prácticas insostenibles y abandono institucional están convirtiendo el semiárido larense en un territorio en colapso ambiental.
El reciente informe “El clamor de los pueblos con sed” de Clima21 denunció que la deforestación por extracción de madera utilizada en la producción de carbón, cocuy y artesanías, y la extracción de sílice que afecta los cuerpos de agua por empresas apoyadas por gobiernos locales que operan sin consideraciones ambientales están agravando el deterioro ambiental. Se calcula una deforestación masiva, con una pérdida del 60-70% del bosque xerofítico original (500.000 hectáreas afectadas).
Las consecuencias son la pérdida de la biodiversidad y suelo fértil, menor disponibilidad de agua —con nacientes y quebradas en riesgo— y violaciones a los derechos humanos, por el impacto en las comunidades que se quedan sin agua ni medios de vida sostenibles.
5. Con devastación minera
La explotación del Arco Minero del Orinoco (creado en 2016) ha acelerado la deforestación, contaminación por mercurio y destrucción de ecosistemas en la Amazonía venezolana.
En junio de 2024, SOS Orinoco dio a conocer a través del informe World Heritage Watch Report 2024 que el Parque Nacional Canaima (Patrimonio de la Humanidad) enfrentaba una devastación acelerada: solo entre marzo y abril de 2024, las llamas arrasaron 38.483 hectáreas (384,83 km²) de este ecosistema único, hogar de tepuyes, el Salto Ángel y comunidades indígenas. Asimismo, desde 2018 hasta esa fecha, la actividad minera había destruido al menos 1.500 hectáreas (15 km²) adicionales.
En enero de 2025, la representante de la organización ambientalista SOS Orinoco, Cristina Burelli, estimó en 140.000 hectáreas de bosque se han perdido en la Amazonía venezolana por las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco.
El 21 de abril de 2025, la ONG que representa alertó sobre la expansión de la minería intensiva en una isla del río Caroní dentro del Parque Nacional Canaima, que ha aportado grandes cantidades de sedimentos al río “que van a parar al Embalse de Guri, donde se localiza la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, afectando su capacidad de almacenamiento de agua y dañando las turbinas, lo que afecta el suministro de agua del país”.
Por otra parte, la minería ilegal ha disparado los niveles de mercurio en los ecosistemas. En ríos contaminados, los niveles pueden ser hasta 50 veces mayores de los considerados seguros, mientras que los vapores de mercurio liberados durante la quema de amalgamas “superan el límite recomendado de 1 μg/m³ (microgramos por metro cúbico), poniendo en riesgo comunidades enteras”, advirtió SOS Orinoco.
Un informe de Clima21 publicado en 2024 concluyó que el Estado venezolano ha cometido “graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de la Amazonía venezolana” al “permitir, ocultar y en algunos casos promover la contaminación por mercurio y no proteger a la población contra sus efectos”. Los expertos instaron a declarar una “emergencia nacional por la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana” para disponer recursos financieros, humanos y apoyo internacional que permita solucionar este problema.

6. Con derrames petroleros constantes
Solo en los dos últimos años el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima21 ha documentado 144 derrames petroleros en Venezuela, eventos que generan violaciones a derechos en cadena, como el de disfrutar de un medio ambiente sano, derecho al agua potable, a la alimentación —por reducción de la pesca—, salud, trabajo, vivienda y cultura.
La ONG llamó la atención sobre el hecho de que estos incidentes parecen ser eventos continuos, es decir, el hidrocarburo es liberado al ambiente durante un período más o menos prolongado de tiempo meses después de que ocurran los derrames. Han insistido también en que el conteo de derrames se basa en lo reseñado por los medios de comunicación, puesto que la estatal Petróleos de Venezuela no suministra datos, por lo que se cree, la cifra es mayor.
Los especialistas denunciaron la presencia continua de hidrocarburo en las aguas costeras de la zona de Golfo Triste tras el derrame de julio pasado, y que la mancha se extendió a zonas como Maiquetía, Caraballeda y Cabo Codera (estado Vargas) así como hacia el Parque Nacional Archipiélago Los Roques y la isla de la Orchila.
Lo grave es que estos eventos constantes y sin la debida atención pueden estar generando “impactos acumulativos sobre el ambiente que dificultará la recuperación de esas áreas”, además de afectación de la biodiversidad, perturbación de las interrelaciones de las especies y abandono de las especies de las áreas contaminadas.
*Lea también: ONU advierte sobre impacto de la minería ilegal en territorios indígenas
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.