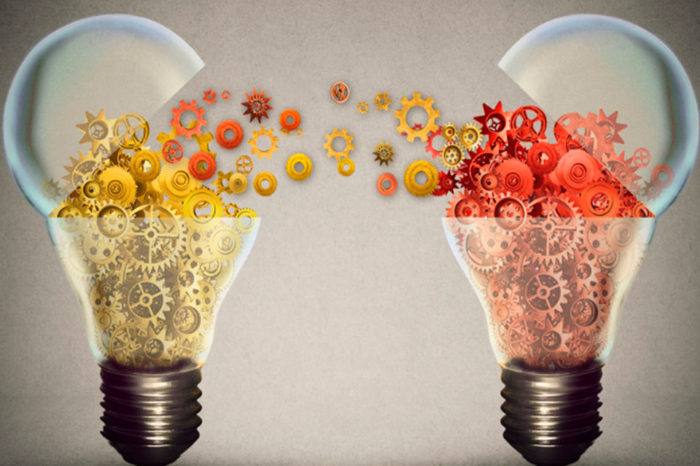Verdes de tu bosque, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

Twitter: @gvillasmil99
“Tengo
La piel cansada de la tarde gris tan gris
Guardo
Guardo los verdes, verdes de tu bosque
Voy, con ramas secas a buscarte
Después llego hasta vos
Como la tarde”
Piero de Benedictis, Tengo la piel cansada de la tarde (1969)
Recordaba lo mucho que hace que no te veo ni sé nada de ti.
Tarde gris esta de hoy, que se va convirtiendo en noche mientras el silencio toma progresiva posesión de la sala de enfermos. Trato de no hacer ruido: el sueño es la única paz que estos pobres conocen. Los días han sido duros y difíciles durante la epidemia. La vida se tornó espartana y lo cotidiano se redujo a un ir y venir de un lado a otro de esa delgada línea que separa al deber del miedo. Han muerto muchos, entre ellos entrañables amigos.
Una mañana me vi formando la fila con los llamados a subir al piso ocho de mi hospital para ir a ver a los enfermos afectados por el nuevo mal, ciñéndome la bata blanca y ajustando mascarilla, escafandra y visera como un antiguo hoplita que marcha al combate. El ascensor no funciona, hay que subir por las escaleras. Fue en uno de esos días, en medio del ritual del apresto para entrar al “área covid”, que me di cuenta: las arrugas en mi cuello en claro contraste con el vigor de la cerviz de los jóvenes residentes, las canas que han ido pintándose la cabeza con el tiempo, las venas ingurgitadas del dorso de las manos notoriamente huesudas; ni más ni menos que el paso inexorable de los años, treinta de ellos dedicados a la medicina.
II.
Hoy estoy de cumpleaños. De pronto vi el inbox lleno de los mensajes de quienes me deseaban desde muy lejos una “feliz vuelta de sol”: ¡con lo que yo detesto todas esas pendejadas de la New Age, sus absurdos zodiacos y sus conjunciones estelares! Eludir la más contundente de todas las verdades del hombre, la de la finitud de la vida y el término de la juventud, el “divino tesoro” de Darío: ¿qué caso tiene? Que nadie me salga ahora con el cuento de los ciclos solares y las mecánicas celestes para llamar eufemísticamente lo que tan solo un nombre tiene: envejecer. Ver cómo crece la hilera de velas derretidas y humeantes del poema de Cavafis que van quedando atrás al tiempo que se acorta la de los candiles encendidos que en otro tiempo se perdía a lo lejos de nuestra vista.
III.
Mediados de los años ochenta, un poco más. Años de juventud en los que todo lo creímos posible. Armados con nuestros flamantes diplomas universitarios salimos a comernos al mundo a dentelladas, seguros de nosotros mismos y sin el menor asomo de duda o incertidumbre sobre lo que el futuro nos deparaba. Porque en aquel tiempo, para mi generación bastaba querer para poder y nosotros todo lo queríamos.
Tiempo en el que creímos tener a la vista el precioso fulcro sobre el cual aplicaríamos con seguridad la fuerza que habría de elevar a Venezuela hasta el cielo. “Nosotros sí”, decíamos, “la nuestra será la generación que haga posible lo que la anterior no pudo”. Han pasado más de treinta años desde entonces y ya ves: no fue así.
Creo que un hombre no está obligado a ganar pero siempre lo está a dar testimonio de sí. Alguna vez te conté de lo dado que de niño fui a las historias de los antiguos. Crecí en la admiración por aquellos varones que señalando su condición viril con la diestra juraban lealtad hasta la muerte a las leyes de Roma. Creyéndomelo fue que un día – no habías tú nacido– me eché a rodar por los caminos de Venezuela, sin esperar carreteras asfaltadas ni veredas por la sombrita.
*Lea también: “Los aguinaldos de la miseria”, por Reinaldo Aguilera
He ejercido la medicina a pleno sol y a plena luna. Jamás pedí privilegios, recursos ni facilidades más allá de lo elemental. A donde se me llamó fui y a donde se me necesitó acudí, haciendo lo más y mejor que pude o que supe. Estando de guardia viví el Caracazo, el 4F de 1992 y presencié la caída del muro de Berlín – el terrible Berliner Mauer del que tú apenas si sabes por lo que has visto en The History Channel – desde un viejo televisor blanco y negro que en la sala de yesos del Hospital Vargas conectábamos a una rudimentaria antena hecha con un gancho de ropa.
El 27N sí que no lo viví aquí, pero en su lugar me tocaron los ecos de la primera Intifada por los alrededores de Tel Aviv. Estando de guardia asistí – ¡cómo olvidarlo! – al ascenso de Chávez al poder en el 98, con todo el país dócilmente puesto a sus pies.
Allí mismo me agarraron el deslave de Vargas y los temores apocalípticos del “Y2K”. Entre turnos de emergencia y revistas de sala viví el paro nacional del 2002 y los días del referéndum con el que en 2004 le clavaron un puñal en el pecho a la república entre mocaccinos y botellitas de Perrier en un lujoso hotel de cinco estrellas en Caracas, con Carter y Gaviria administrando su mejor cara de perfectos imbéciles.
Como en primera fila me tocó también otra pandemia, la de AH1N1 de 2009, así como las rebeliones civiles del 14 y el 17 y ahora el drama de la covid-19. Puedo decir que he asistido a todos los actos del drama venezolano desde ese privilegiado palco que es la sanidad pública. Ya te lo he dicho: hice lo más y mejor que pude y que supe, pero no fue suficiente.
IV.
¿Qué nos queda por hacer a mí y a mi generación en adelante? ¿Acaso arriar las banderas que en nuestra juventud enarboláramos con tanta fe? ¿Quedarnos viviendo de nostalgias y de viejas glorias, medrando en pantuflas y hundidos en el fondo de una poltrona descosida olorosa a moho y a orín? ¡Pues no! ¡Una y mil veces te digo que no! Porque si no pude o no supe ganar, sigo estando obligado a darles a ti y a tu generación el testimonio de esa parte del país que nunca transigió; un testimonio que al menos sirva de descargo a quien jamás “pasó por el aro”, a un tipo a quien –como dice el verso de otro Rubén, de Rubén Blades– puede que la vida lo haya “frega´o” pero jamás “plancha´o”.
Paso pues de largo de todos esos exhortos que me llaman a “sentar cabeza de una vez”, a quedarme “quieto” porque dizque ya soy “un señor mayor”, un “honorable y docto profesor”. Desoigo los llamados al “no te expongas tanto” y al no siempre bienintencionado “cuídate” para hoy decirte que cada sístole y cada diástole que aún me quede, que cada segmento de pulmón que todavía dé de sí para subir corriendo las escaleras del hospital hasta el octavo piso, cierto que no para llegar de primero pero tampoco de último; que cada cuartilla en blanco que encuentre para escribir en ella, cada micrófono de radio que me pongan en las manos, cada tribuna que me ofrezcan para dar una arenga, cada piedra que me encuentre en el camino para lanzársela a un miserable y cada pizarrón que me pongan frente de un aula de clases, lo voy a poner al servicio de una única y última causa: la de tu derecho y el de tu generación al mañana que la mía y yo no pudimos o no supimos construir.
Generación inocente la tuya, puesta hoy a pagar las cuentas por las irresponsabilidades y falencias de las que la precedieron y amenazada con el que acaso sea el peor de todos los robos: el de su futuro.
Que mis ramas secas al menos sirvan de valladar a la fronda verde de tu bosque: a nada aspiro como premio a los cansancios de estas tardes grises de pandemia como no sea el llegar a merecerles a ti y a tus coetáneos quizás un juicio algo más benévolo y un recuerdo digno.
Si me lees, avísame con breve texto telefónico o al menos con el ícono ese, el del pulgar hacia arriba. Nada me haría más feliz. Con los años, uno aprende a serlo con muy poco.
Te abraza y ora por ti,
G.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo