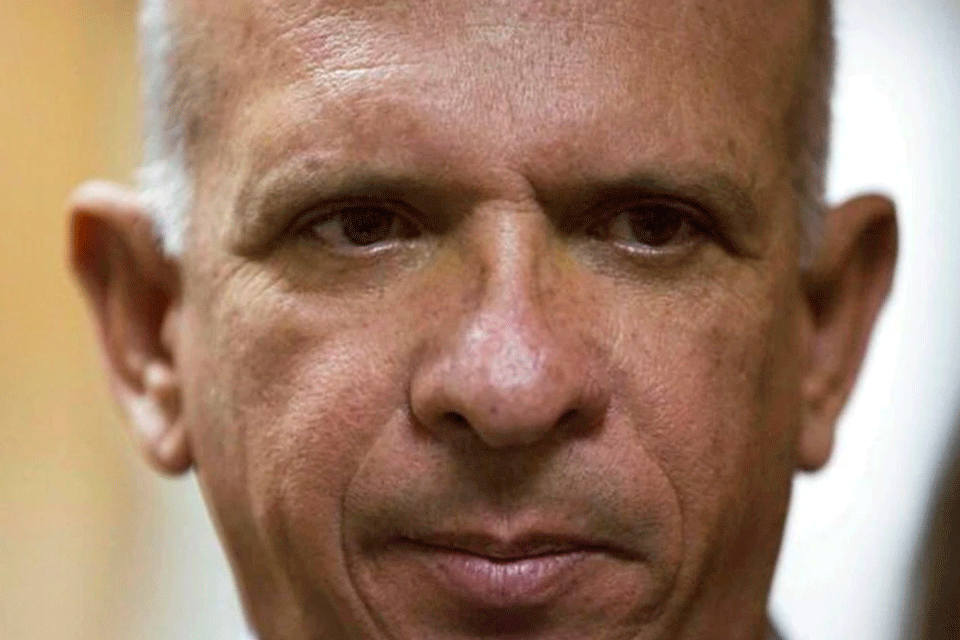Ya no llegan cartas, por Carlos M. Montenegro

En los años sesenta del siglo pasado ya el servicio postal empezaba a fallar en Venezuela. Desconozco la causa, aunque al menos esta vez Internet no tenía la culpa. Las oficinas de la aduana postal de Caño Amarillo eran unas instalaciones bastante lúgubres y con atención lenta “aunque” ineficaz. Al terminar la década, el Correo de la esquina de Carmelitas aún guapeaba, pero a partir de ahí se fue deteriorando y las carta iban y venían de forma cada vez más irregular. Cuando se inauguró la Ipostel en San Martín, parecía que se le iba a dar un nuevo empuje, pero pronto la desidia dejó desplomar su eficacia y seguridad; decían que no se le dotaba de suficientes recursos, ya entonces, para mantenerlo al día. ¿Pueden imaginarlo ahora?
Creo que el deterioro ha sido algo global, aunque en unos países más que en otros; no deja de ser más que casual sospechoso que, súbitamente empresas de capital privado de envíos postales expresos, crecieran como hongos, ofreciendo rapidez y puntualidad aunque, eso sí, a unos precios escandalosos.
No debe ser mal negocio, pues cuentan con flotas de aviones y sofisticados sistemas computarizados, que según publicitan, saben exactamente dónde está el envío en cada momento. En Venezuela, tengo la sensación de que con aquel impulso se logró un moderado resurgimiento, aunque se daban algunas paradojas; era frecuente que una carta llegara antes a Londres, Roma o Beirut desde Caracas, que otra desde Chacao a La Candelaria. Son misterios.
El servicio postal ha sido una de las invenciones que ayudaron a cambiar la humanidad a mejor, tanto como la imprenta, el telégrafo, el teléfono o la radio. Fue Oliver Cronwell en la Inglaterra en 1660 quien lo organizó como servicio público a cargo del Estado, utilizando el sistema de postas; su costo era muy bajo, pero era una buena fuente de ingresos. Curiosamente las primeros estafetas de correos para la recepción y envió de cartas se instalaron oficialmente en las tabernas.
En Venezuela, casi dos siglos después, fue José Antonio Páez quien promulgó en 1834 la Ley de Correos y en 1840 la Ley Orgánica del Servicio de Correos que ya fijaba las tarifas del franqueo Postal y el régimen de funciones y salarios de sus empleados.
La mayor parte de los países que funcionan bien se debe, en gran parte, a que su desarrollo ha corrido en paralelo con eficaces instituciones de servicios públicos, especialmente los servicios de Correos y Telégrafos, que casi siempre iban unidos.
Es proverbial la importancia que tenían en Inglaterra, donde hasta el primer tercio del pasado siglo, a falta de teléfonos, en las propias ciudades se solían cursar recados, cartas e invitaciones escritas o telegrafiadas, que en apenas una hora eran entregadas puntualmente “en mano” por mensajeros del servicio con absoluta garantía de privacidad y seguridad.
Lea también: Premio Nacional de pintura revolucionaria, por Jesús Elorza
El cartero a su vez era una verdadera institución, se encargaba de repartir las cartas y paquetes postales; era un personaje familiar y apreciado por la comunidad, su puntual recorrido, generalmente en la mañana y en la tarde, podía servir perfectamente para saber la hora sin consultar el reloj. Solía ser siempre el mismo funcionario para cada zona, y frecuentemente hasta que se jubilaba. Funcionando de manera similar en el resto de los países avanzados.
Un caso peculiar es el de Estados Unidos que crecieron y se desarrollaron en llave con los diversos Servicios Postales desde su independencia en 1783. Con la acelerada expansión hacia el oeste que concluyo en la costa del Pacífico, cuando aún era un proyecto el ferrocarril que uniría los dos extremos del país, hasta hoy día, el Servicio Postal Federal es el combustible que mueve la economía de la nación entregando diariamente cientos de millones de mensajes y miles de millones de dólares en transacciones financieras a ocho millones de empresas y 250 millones de estadounidenses.
El acelerado crecimiento de la nueva nación, generó una enorme demanda de correspondencia, noticias, envío de dinero y otros bienes que se hacía por medio de empresas de transporte de correo y valores como la Wells&Fargo Co., que utilizaba carretas incorporadas a las caravanas de colonos durante la “conquista del oeste”. Después se usaron los servicios de transporte de pasajeros, a bordo de diligencias tiradas por caballos que incluían el envío de dinero que los bancos transferían, así como lingotes de los afortunados que lo hallaron durante la fiebre del oro en California y que enviaban al este para resguardarlo.
Aun así a mediados del siglo XIX todavía una carta podía tardar meses en llegar a su destino. En 1845, un mensaje del presidente James K. Polk tardó seis meses en llegar desde Washington al Oeste. Hubo múltiples intentos para acortar el tiempo de entrega; al parecer Benjamin Ficklin, un empleado de una empresa proveedora de insumos y provisiones a las principales rutas de Caravanas, fue el primero en proponer al senador por California, William M. Gwin, una ruta, exclusiva para cartas y documentos más rápida, dando el visto bueno.
Así que en abril de 1860 se inauguró el Pony Express, un servicio de correo rápido que empezando desde St. Joseph (Misuri), finalizaba en Sacramento (California) atravesando casi todo el país. Los mensajes los llevaba un jinete en unas alforjas, cabalgando a lo largo de praderas, planicies, desiertos y montañas cambiando de caballo sin parar en múltiples postas a lo largo de la ruta. Redujo el tiempo que el correo tardaba en llegar desde el océano Atlántico al Pacífico a diez días.
La guerra de Secesión lamentablemente dejó inoperante al Pony Express y para 1865, al terminar el conflicto, el ferrocarril ya había resuelto el transporte de correo y mercancías, desplazando a las diligencias. Como dato curioso, Buffalo Bill, fue durante algún tiempo uno de los jinetes que trabajó para Pony Express.
Toda esta historieta viene a cuento porque he recordado al conserje de mi casa que me avisaba cuando tenía el casillero rebosante de correspondencia y sería bueno retirarla, algo que hacia de tanto en tanto, pues usualmente era propaganda, cartas bancarias informándome de mis magros saldos, o de tarjetas de crédito y cuánto les debía.
No tan lejos están los tiempos en que cada día al llegar a casa, antes de entrar, se revisaba el casillero por si “había llegado carta”, cosa habitual, unas veces de la familia – padres, hijos o parientes – otras de los amigos, de algún negocio, un viejo amor, o el actual ausente, además de la avalancha de tarjetas de quienes nos recordaban por Navidad.
Pienso que todos hemos gozado del momento de tomar la carta, abrir el sobre con nuestro nombre y dirección escrito de puño y letra por el remitente y según fuera su contenido alegrarnos o entristecernos; pero era agradable saber que alguien tomaba pluma y papel y después de escribirnos cerraba el sobre y lo introducía en el buzón asegurándose de que caía perfectamente. Desde ese momento, además de palabras escritas algo del remitente viajaba con la carta.
Eso ya se acabó, por culpa de la desidia de los responsables del servicio de correos, y esta vez sí también por culpa de Internet. Cómo negar que desde una aspecto práctico la cosa es infinitamente mejor: el “e-mail”, “chat”, “whatsApp”, “Skype” y el resto de maravillas que nos ofrece a diario la tecnología dan inmensas satisfacciones. Pero también es cierto que al gozo sentimental de recibir carta, la “web” se lo ha cargado sin ningún miramiento. ¿Nostalgia?, claro.
Ya falta poco para la Navidad, así que piensen en gente querida y deles la estupenda sorpresa de recibir una carta suya. Será un buen regalo.