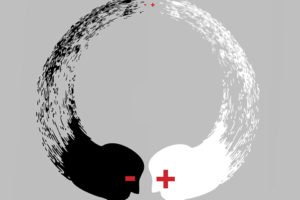Crímenes y castigos, por Paulina Gamus

Twitter: @Paugamus
Acaba de fallecer –ya centenario– en su residencia de Cuernavaca, el expresidente mexicano Luis Echeverría. Y murió impune. Decir que lo conocí sería una exageración, apenas lo vi en una especie de poliedro que convierte en minúsculo el nuestro de Caracas, cuando Ciudad de México fue sede de la convocatoria de la ONU para el Año Internacional de la Mujer (julio 1975).
El pódium era en forma de pirámide, quizá una alegoría al imperio azteca en la que Echeverría, sentado en una poltrona en la cúspide de esa pirámide, parecía la reencarnación de Moctezuma. Muy por debajo de él estaban ubicadas las autoridades de la ONU, luego los jefes de delegación de los países participantes y, en las gradas, nosotros los simples mortales que formábamos parte de esas delegaciones.
La primera dama, María Esther Zuno, con la que Echeverría a diferencia de otros presidentes priistas, estuvo casado más de medio siglo y con la que procreó ocho hijos, era una nacionalista muy peculiar. Prohibió el consumo de licor en las recepciones oficiales y obligaba a las esposas de ministros y de otros funcionarios de alto rango, a vestir para esos eventos, trajes regionales que ella misma les elegía.
*Lea también: De los Brics al G7 y a la OTAN: los dilemas del sur global, por Andrés Serbin
La delegación de Venezuela fue invitada a un almuerzo en la residencia presidencial Los Pinos porque el nuestro era uno de los países visitados por la primera dama mexicana. Nos sirvieron como bebidas jugos de diversas frutas. Y el momento culminante fue cuando la primera dama Zuno de Echeverría, carente de un ápice de gracia, invitó a la esposa de uno de los ministros a bailar La Bamba.
Sirva este introito para referirnos a la impunidad de Echeverría. Era Secretario de Gobernación (equivalente a ministro de Relaciones Interiores) en 1968, cuando ordenó disparar contra una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) el 2 de octubre de ese año. Hubo más de 300 jóvenes asesinados. Luego, ya como presidente, el 10 de junio de 1971 ordenó a un grupo paramilitar denominado «Los Halcones» (una suerte de colectivos chavistas) disparar a mansalva contra una manifestación estudiantil.
Las cifras oficiales contabilizaron 120 asesinados pero el número –se supone– fue mayor. Primero en 2004 y luego en 2005, la Fiscalía General mexicana abrió sendas causas contra el ex presidente Echeverría por ambos genocidios. Pero los jueces consideraron que los delitos habían prescrito y el imputado murió tranquilo en su cama como un hombre de bien.
Algo muy diferente y esperanzador acaba de ocurrir en Argentina. Después de 39 años del fin de la última dictadura militar que sufrió ese país, la justicia ha dictado diez cadenas perpetuas para los crímenes cometidos por militares en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de represión, torturas y desaparición de personas instalado por el ejército durante la dictadura. Un tribunal federal sentenció a 19 imputados por crímenes de lesa humanidad contra 323 víctimas.
El excomandante Santiago Omar Riveros y otros nueve imputados por tales crímenes, fueron condenados el miércoles 6 de julio de 2022, a la pena máxima. Los demás recibieron penas de entre 4 y 22 años en la sentencia de uno de los mayores juicios por delitos de lesa humanidad en la historia del país sudamericano, una megacausa. «Cada sentencia fue celebrada con aplausos por la multitud que esperaba en las afueras del Tribunal federal.» (El País, Madrid) .

Omar Riveros
La sentencia es apenas una pequeña parte de la justicia que merecen los miles de asesinados y desaparecidos por la dictadura militar argentina que asumió el poder con un golpe de estado, el 24 de marzo de 1976. La noche anterior, tres venezolanas que asistíamos a un taller de la ONU sobre la condición de la mujer, en Buenos Aires, decidimos ir a El Viejo Almacén, el entonces famoso lugar para que los turistas oyéramos y viéramos bailar tangos y milongas. Salimos de allí en un taxi a las 2 de la madrugada y vimos una cantidad de tanques de guerra en las calles.
Al día siguiente la camarera del hotel donde nos alojábamos estaba eufórica: «la echaron a la presidenta». El taller fue suspendido pero en la ciudad la vida continuaba como si nada hubiese sucedido. Lo único distinto, lo único que nos puso piel de gallina, fueron unos automóviles con unos tipos que vestían gabardinas, sombreros de fieltro y lentes oscuros, y asomaban sus ametralladoras por las ventanas.
Venezuela fue refugio para centenares de chilenos, argentinos y uruguayos que huyeron de la persecución del «Plan Condor», por cierto aupado por los Estados Unidos de Norte América. La narración que hacían de las torturas practicadas en sus países, por militares, nos resultaban difíciles de creer. Nuestros militares institucionales y democráticos jamás harían algo así. Eso no estaba en su idiosincrasia.
Han pasado 49 años del inicio de las dictaduras militares en Chile y Uruguay y 46 del comienzo de la dictadura militar en Argentina. Chile y Uruguay son hoy dos democracias, Argentina es un híbrido porque el peronismo es de difícil definición, pero no es una dictadura. ¿Y Venezuela? ¡Ayy Venezuela! Sepan quienes desde el gobierno violan cada día los derechos humanos y quienes desde los centros de tortura, se creen infinitos e intocables, que la justicia puede tardar treinta o cuarenta años, pero llega.