El hijo de la puta, por Fernando Mires (Alrededor de los libros)
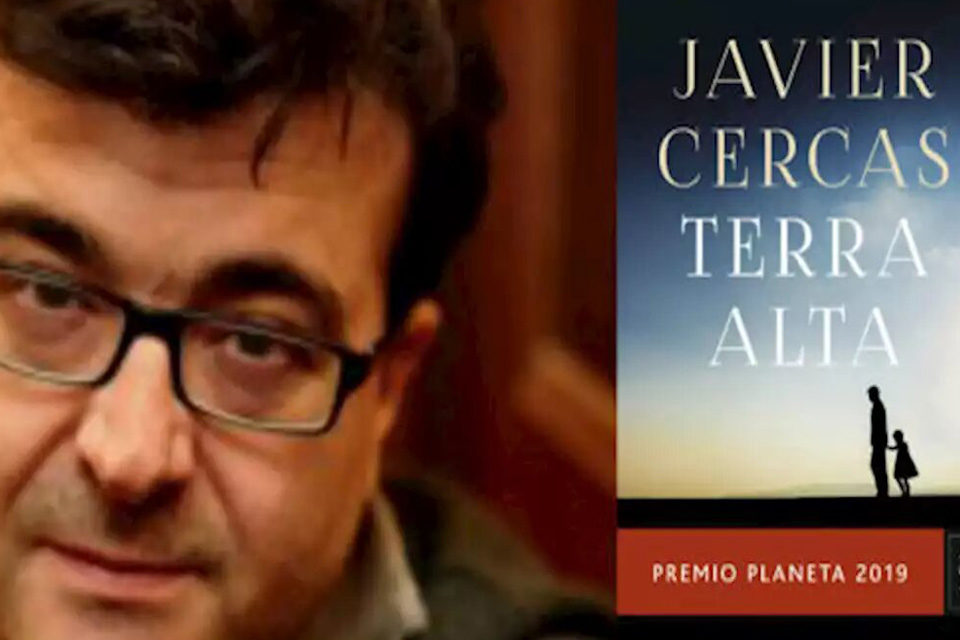
Una de las ventajas de no ser crítico literario y escribir sobre literatura es que uno elige lo que quiere leer en lugar de tener que leer lo último que aparecerá en vitrinas. Además «Terra Alta” me llegó a las manos con recomendaciones. Las necesitaba porque a pesar de que Javier Cercas me ha convencido siempre de su talento, estaba algo saturado con la idea de seguir dándole vueltas y vueltas al eterno tema de las sombras que dejó la Guerra Civil española, no detrás, sino delante de sí. Este no es el caso –me dijeron – es un simple thriller. Y, efectivamente, cumple con todos los requisitos de un simple trhiller. Pero es más que un trhiller. Mucho más. Es una historia de amores, de odios, de venganza, de libros, de redenciones.
Me explico: alguien a quien le matan los dos amores más grandes de su vida solo puede sentir odio y como correlato un infinito deseo de venganza, deseo que explicado en un libro que marcó la vida de Melchor Marín – “Los Miserables” de Víctor Hugo – lo lleva a redimirse hasta el punto de que el hijo de la puta – nacido en Saint Roc, una ciudad obrera limítrofe con Barcelona– experimentó en sí una metamorfosis que transformó al despiadado delincuente que era, en el eficaz y valiente policía que llegó a ser. El libro relata y a la vez explica como un hijo de puta, en sentido literal, dejó de ser un hijo de puta –en sentido no literal–. No todos los hijos de puta son hijos de puta es una de la conclusiones que deja Terra Alta.
No es un simple trhiller, es un gran trhiller y por eso, más que un trhiller. De los trhiller conserva el suspenso y esa lucha entre el bien y el mal que hace de cada gran trhiller una novela metafísica. Pero además, el de Cercas, es un libro sobre libros. Si hubiera llevado como título “Elogio a la literatura” nadie podría haber dicho nada en contra. Pues desde ese encuentro casi fortuito de Melchor con “Los Miserables” de Víctor Hugo, surgió la inevitable identificación con el héroe central, Jean Valjean, lo que indujo a Melchor a preguntarse sobre los destinos de la vida y, por cierto, a identificarse con el personaje. Algo que por lo demás hacemos todos sin darnos cuenta cuando leemos buenas novelas: identificarnos con alguien.
Lea también: Porta dos Fundos y la responsabilidad de la creatividad, por Vladimiro Mujica
Las buenas novelas tienen esa particularidad: la de identificarnos con seres diferentes a nosotros, la de cruzarnos con otras vidas, la de llevarnos a preguntas sin respuestas que obligan a leer otro y otro libro más, sin darnos cuenta que, después de haber leído un libro ya no somos los mismos de antes, de modo que, si leemos un libro ya leído, lo leemos de un modo muy distinto a como lo leímos la primera vez. Así sucedía a Melchor con Los Miserables. Hasta el punto que, ya en su fase de madurez profesional, deja de identificarse con Jean Valjean para comenzar a hacerlo con el representante de la justicia: el inspector Javert. De modo que, sin darse cuenta, Melchor estaba dejando atrás su deseo de venganza para transformarlo en algo que a veces confundimos con la venganza: el deseo de justicia.
La tercera fase aparecerá recién en las páginas finales de la novela cuando Melchor descubre que la justicia, siendo un bien deseable, no siempre es realizable, por lo menos no en este mundo. Descubre por lo tanto Melchor, que no toda justicia reside en el cumplimiento de la legalidad pues llega un momento en que nos enfrentamos a la evidencia de que si lo legal es siempre justo, lo justo no siempre es legal.
Vale decir: en términos novelados, y sin que el lector se dé cuenta, Cercas nos lleva a una de las más complejas controversias que han tenido y tienen lugar entre los estudiosos de la filosofía del derecho. La de la primacía del derecho legal sobre el natural o la del natural sobre el legal. Sin citar a Kant (si hay un nombre que debe quedar fuera de toda novela, ese debe ser el de Kant) Melchor opta por una salida kantiana, la de no apresar a un criminal pues sus actos fueron llevados por la lucha en contra del Mal, representado en la figura de un empresario asesinado: Francisco Adell, acaudalado propietario de la firma Gráficas Adell, imperio industrial, comercial y financiero, con asiento en Terra Alta. Pero esa salida la toma Melchor en conocimiento de que lo ha hecho en inconformidad con la ley, transgresión solo posible para quienes conocen a la ley, tanto en su letra como en su espíritu.
La deducción del policía Melchor fue, al parecer, la siguiente: el derecho natural solo nos es revelado cuando conocemos el derecho post-natural (o constitucional). En cierto modo la ley sigue ejerciendo primacía. Aunque no más allá de ella. El potentado Armengol hizo asesinar al matrimonio Adell por venganza, y esa venganza hizo, a la vez, justicia. El criminal Armengol – así lo entendió Melchor – actuó en representación simbólica de todos aquellos que viven su vida clamando venganza por una injusticia. Entre ellos, el mismo Melchor.
Todo esto, por supuesto, son deducciones mías, vale decir, las de un lector identificado con otros textos y otros mundos diferentes a los del propio autor. Con lo cual sería confirmada una de mis tesis – digamos mejor, una de mis sospechas– la de que nunca un mismo libro, leído por dos o más personas, será el mismo libro. Sospecha que confirma Melchor cuando confiesa a Olga que no le gustan las películas sobre libros, no porque sean malas, sino porque nunca serán iguales a las que uno mismo se ha hecho al leer el libro. Y así es: al leer una novela construimos imágenes que tienen que ver con experiencias diferentes a las de otros lectores, incluyendo aquellas de las que no somos conscientes.
Olga. Olga y Melchor. Melchor y Olga. Pocas veces he leído una historia de amor tejida de modo tan fino, donde instantes, gestos, sonrisas, pliegues y palabras – palabras espontáneas y palabras de libros – configuran una relación intensa entre un hombre y una mujer. Relación que se da a partir de los libros – Olga era bibliotecaria- en conversaciones sobre los libros y a través de cada palabra, nace y crece un deseo que los llevará más allá, mucho más allá de los libros.
La finura narrativa de Cercas emerge en ese don de pocos, el de saber captar instantáneas que revelan las esencias de la vida: en este caso, la de un amor que nace a través de las palabras leídas y dichas, espiritual en el cuerpo, corporal en las almas. Un amor que redime, sostiene y salva. Un amor tan grande que hace olvidar a Melchor sus odios. “Odiar es como beberse un vaso de veneno creyendo que vas a matar a quien odias”: fueron palabras de Olga.
Un amor que, además, duele. No voy a contar el porqué.
Cierto, de las novelas de Cercas esta es tal vez la menos política, pero Cercas no sería Cercas si no dejara transcurrir en la narración ráfagas de esa Cataluña profunda que no logra encontrarse consigo misma después de las heridas que dejó la guerra. Menos en ese espacio geográfico donde tuvo lugar la batalla del Ebro, más sangrienta no pudo ser. Entonces asoman, de modo menos imperceptible que en sus novelas anteriores, los fantasmas que acosan a Cataluña y por ende, al mismo Cercas.
Viejos que después de ochenta años no saben si no hablar de la guerra pero sin nombrar razones, causas o consecuencias. O esos otros jóvenes que callan, como si allí nunca hubiera pasado nada.
Dos formas de eludir un pasado que siempre vive, incluso hoy, en las tumultuosas calles de Barcelona, donde muchos imaginan luchar en nombre de la independencia de una nación que nunca ha sido nación, cuando en el fondo lo hacen por algo que no saben que es: por una historia que no pueden ni quieren entender. Un daño horrible que hicieron Franco y el franquismo a toda España, incluyendo a Cataluña.
Rastros visibles de esas heridas permanecen escondidos pero no invisibles en zonas provincianas como Terra Alta, “donde nunca pasa nada” pero donde está todo. Acoplamiento de relaciones basadas en el trabajo servil con empresas muy internacionales, gente que trabaja en condiciones pre-capitalistas a cambio de salarios de hambre, aires de costumbres liberales coexistiendo con penumbrosas relaciones eclesiásticas (Opus Dei), grandes y modernos empresarios que son a la vez patriarcas medievales. Una España con un pie en el pasado y otro en el futuro y entre ambos pies, un espacio indefinido por donde surcan indescifrables telarañas.
Telarañas: ese es precisamente el título de uno de los últimos artículos políticos de Javier Cercas. Quizás, cuando lo escribió, pensaba en Terra Alta. O al revés: cuando pensaba en Terra Alta pensaba en esas telarañas que impiden a Cataluña liberarse del pasado.
Un pasado que continuará viviendo más allá de los muchos muertos y de los pocos vivos que restan. Y también – o sobre todo – en esas iracundas generaciones de jóvenes actuales, herederos de relatos inconclusos, confusos y atormentados. Como los de Terra Alta.











