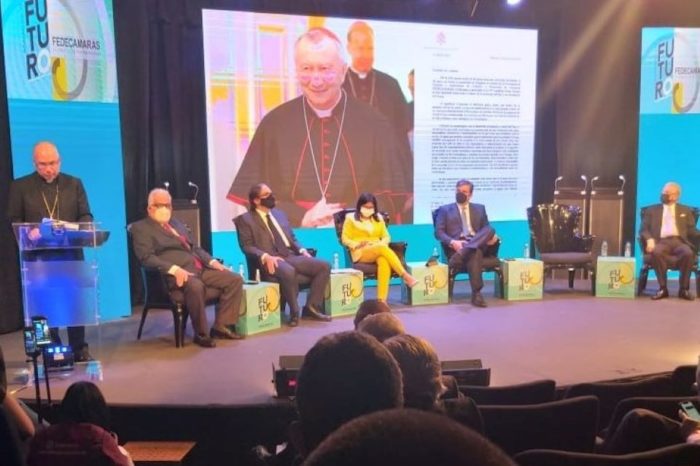El problema de la esperanza, por Carolina Gómez-Ávila

La lucha por el poder político de una nación no sólo es natural sino deseable en una dinámica social sana. Su principal beneficio es que al mantener a los pueblos interesados en la cosa pública —que para algunos era prácticamente lo mismo que la opinión pública— se les eleva del estatus cívico de personas al de ciudadanos.
Aprendemos —o quizás sería más acertado decir que damos forma y definimos—nuestros deberes y derechos cuando el debate público los reta porque entonces nos arden nuestros intereses particulares y reaccionamos en su defensa.
Digo intereses particulares porque no es vocación mayoritaria buscar el bien superior ni el bien común. Aquello de “la mayor suma de felicidad posible” se acepta mejor si se trata de la que cada uno pueda acumular para sí sin renunciar a parte de la que ya se tenga.
Por eso los intereses particulares mandan en la naturaleza de un pueblo incivilizado, como me parecen todos los que no han sido educados desde su primera infancia para la vida en sociedad. El problema es que hablar de esto no es relevante a menos que circunstancialmente calce en el interés de quienes luchan por el poder.
Volviendo al ascenso del estatus de personas al de ciudadanos, a esa transformación gracias a la cual se deja de ser cliente de quien nos ofrezca aliviar necesidades o saciar ambiciones, para anteponer la aspiración de un cierto orden en el que todos podamos ser no más felices sino menos infelices en general, la clave creo que está en inspirarlos.
La inspiración provoca transformaciones internas y es lo que pasa cuando se transmite la esperanza de que una vida mejor nos espera si apoyamos a tal o cual parte en su lucha por el poder. No digo líderes, digo partes. Partes que, en tiempos de democracia, son fáciles de identificar como partidos políticos, pero en tiempos de dictadura ya sabemos que no.
*Lea también: Tiempos de resistencia, por Gonzalo González
Así que a todo el que aspira a ser líder político le repiten una y otra vez que debe despertar la esperanza, que quien logre que las masas vibren acariciando en su imaginación ese futuro mejor, concitará un mayor número de apoyos y apoyos más comprometidos, lo que es más interesante para fines políticos. No es lo mismo el aplauso que el aplauso acompañado con la disposición voluntaria de convertirse en multiplicador del mensaje y de proteger y defender a sus emisarios en terrenos físicos y virtuales.
El problema es que estos aspirantes a líderes creen que basta invocarla para sentirla y no, no se inspira esperanza gritando “¡No perdamos la esperanza!”. Al contrario, eso desnuda la versión más penosa de quien no tiene la destreza para narrar una historia creíble y prometedora o de quien cree que el estado de ánimo obedece a órdenes o se muda apostrofándolo.
De nada vale que el preclaro Felipe González explique una y otra vez los motivos para perseverar en la lucha si quienes deben arengarnos no saben producirnos ilusión o provocan lo contrario reclamando grotescamente “¡No podemos perder la esperanza!”.
De esto hay en el discurso local hasta la náusea. De esto viven seudoinfluyentes y storytellers que creen que, contando como propias experiencias que nunca les pasaron, pueden resucitar la esperanza en quienes intentamos sobrevivir al cataclismo nacional.
Con las costuras a la vista, la población que aspiraba a ser testigo del quiebre de la dictadura protagoniza el quiebre de su propia esperanza. Fracasaron las instrucciones de mercadólogos y, en consecuencia, sus voceros. Quemaron a los figurines de la diáspora, cada vez más desconectados de la realidad que vivimos quienes seguimos dentro de nuestras fronteras.
La coalición democrática sigue teniendo al enemigo entre sus asesores comunicacionales. Quienes continuamos apoyándola porque entendemos en qué consiste esta lucha y de qué se trata realmente la resistencia, ya tenemos de adversarios a esos que, en mala hora, fueron seleccionados para dizque infundirnos esperanza. No saben lo urgente que se les ha vuelto hacer ahora lo que siempre fue importante. De que se den cuenta, no pierdo la esperanza.