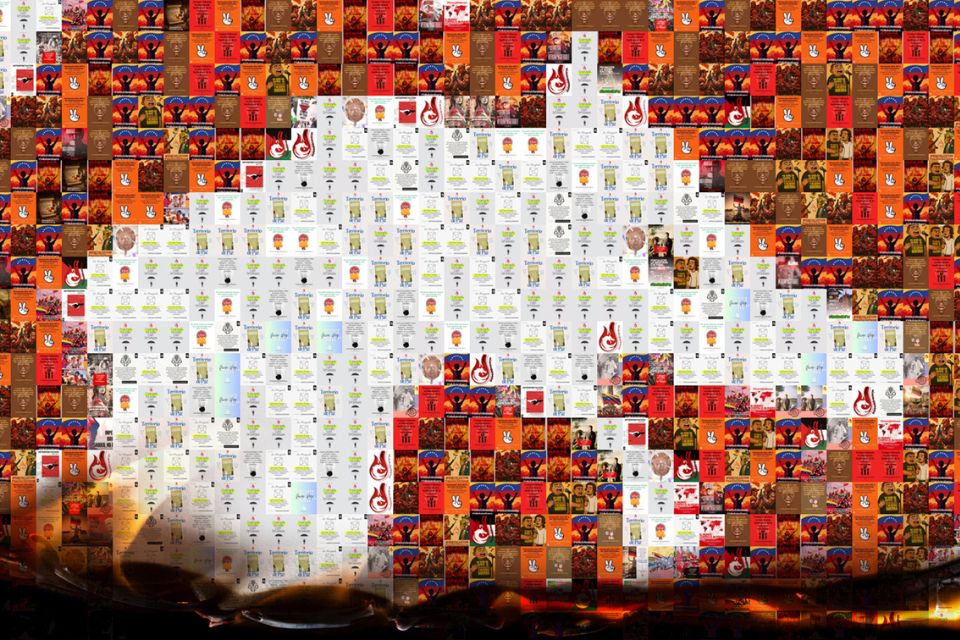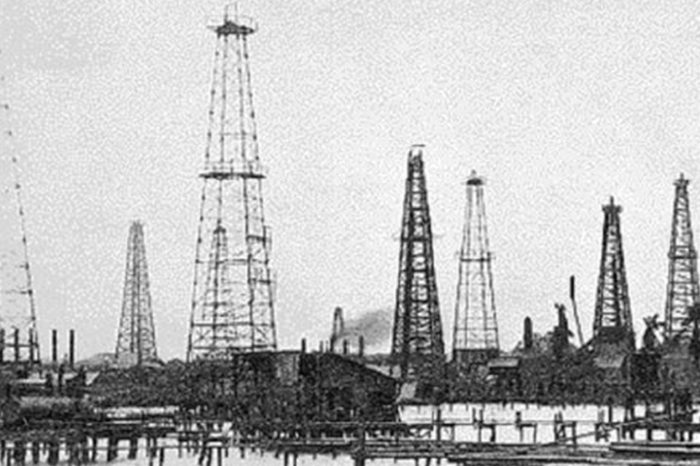El viaje, por Marcial Fonseca

Antes, los telegramas eran los portadores de las malas nuevas que nos hacían la vida más difícil o más dura o simplemente más triste. Muchos abuelos recuerdan lo tétrico que era cuando tocaban a la puerta de la casa acompañado de un grito: ¡Telegrama!, ya que siempre este traía anuncios de tragedias. Y así fue la mañana de hace dos días; pero el grito en la puerta fue reemplazado por un mensaje de texto que anunciaba el fallecimiento del amigo. La tristeza lo invadió a pesar de que él se esperaba esa noticia en cualquier momento, aquel se acercaba a los noventa años. Como en los relatos miliunanochescos, la gran devastadora siempre cumplía su tarea.
Pensar que murió mi amigo, y para estos nada ha cambiado; debería afectarnos a todos la muerte de otro, eso sería lo esperado; pero se ve que no le importamos al universo; se marchó un ser humano y la naturaleza podría ser más decente y darnos una señal que nos indique que la afecta; pero nada, se dijo a sí mismo.
Telefoneó a su casa para decir que pasaría buscando ropa y su maletín pequeño. A las cinco recogió sus cosas y emprendió viaje. No quiso encender la radio; el silencio le hizo divagar sobre la ausencia definitiva. Sin embargo, concluía para sí, todo a mi alrededor sigue normal, todos en sus carros van oyendo su música preferida; aquellas vacas pasan como si nada hubiera sucedido, como si nadie hubiese muerto. Cuando la carretera se hizo más oscura, continuó con las reflexiones sobre el momento que todos sabemos que llegará; pero no sabemos cuándo. Le vino a la mente la frase de Jorge Luis Borges: todos los animales son inmortales porque no saben que morirán; menos el hombre. Se detuvo a tomar café. Mientras se lo servían, miraba a su alrededor. Pensar que murió mi amigo, y para estos nada ha cambiado; debería afectarnos a todos la muerte de otro, eso sería lo esperado; pero se ve que no le importamos al universo; se marchó un ser humano y la naturaleza podría ser más decente y darnos una señal que nos indique que la afecta; pero nada, se dijo a sí mismo.
Reanudó el viaje. Todavía le quedaban dos horas de carretera, estaría entrando a su pueblo alrededor de las once de la noche y se iría directamente a la funeraria; seguro de que allá estarían todos los amigos.
Siguió recordando las disquisiciones sobre el viaje final que mantenía con el ahora muerto; y en las cuales nunca se pusieron de acuerdo. Su amigo creía que Dios tendría un orden y un motivo para cada suceso; por la amistad estas discusiones eran empezadas pero nunca terminadas para evitar resquebrajamiento en la hermandad que existía entre ellos.
*Lea también: Trabajo en una petrolera, por Marcial Fonseca
Llegó a su pueblo; estacionó su vehículo en el parking de la funeraria. Había poca gente por la hora, casi medianoche. Vio a dos conocidos, los saludó con movimiento de brazos y se dirigió al velatorio. Puso una mano en la parte opuesta a la tapa del féretro, y manteniendo el contacto caminó con respeto hacia la parte frontal de la urna, se asomó a la ventanilla y creyó ver que se movían los parpados de su amigo, el corazón se le aceleró; luego se colocó por el otro lado y vio los labios como mordiéndose o queriendo decirle algo; entró en pánico y se puso de hinojos y empezó a orar; un familiar del fallecido se le acercó.
-¿Algún problema?
-Esté, esté… el finado está molesto conmigo, me arrugó los ojos y creo que quería decirme algo -contestó con un hilo de voz; ya a punto de quebrársele.
-No, no, no es eso, la urna es de fabricación nacional y el vidrio produce esas distorsiones.
Marcial Fonseca es ingeniero y escritor
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo