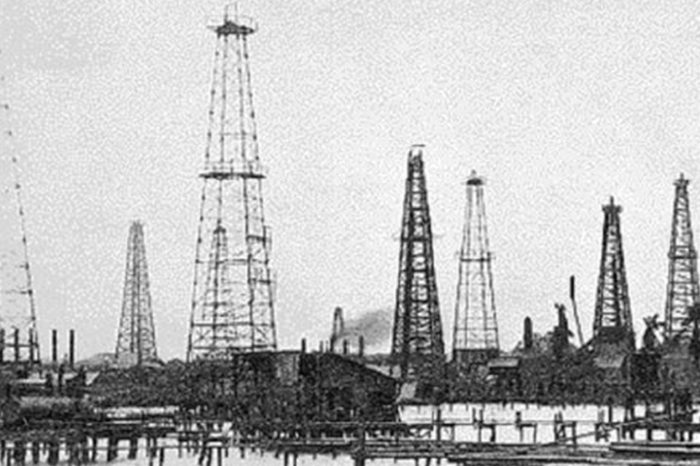Itala gente, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

Hojeo con curiosidad e interés el ensayo que la académica contemporánea Sandra Puccini escribiera en 2005 sobre Lamberto Loria, padre de la ciencia etnográfica italiana y «master mind» tras la memorable Exposición Universal de Roma de 1911. El título de la obra no podía ser más hermoso: «Itala gente dalle molte vite». Leo a trancos, buscando en cada línea similitudes con el español y el francés, pues hasta donde sé no hay traducción conocida a nuestra lengua. Entre tanto, el espíritu va evocando en mí el recuerdo entrañable de tantos hijos de Italia aquerenciados en Venezuela a quienes me unió y me une un afecto inmenso.
Pese a su avanzada edad, Luciana F. seguía siendo una mujer hermosa. Nacida en Castelnuovo Berardenga, cerca de Siena, había llegado siendo muy joven a Venezuela para formar familia. Culta y amante de la ópera, impecable en todo, la reciedumbre de su carácter siempre me pareció consistente con el de sus ancestros etruscos. Empezaba yo a establecerme en la práctica profesional cuando me escogió como su médico de cabecera.
Hubo semanas en las que fue a verme dos y hasta tres veces, con el pretexto de aclarar alguna duda con respecto a su medicación. Podría haberlo hecho por teléfono; sin embargo, siempre prefirió ir personalmente. Con el tiempo lo entendí: aquella dama toscana con estampa de vizcondesa que acudía tan a menudo a mi consulta, lo hacía para que en la antesala del especialista bisoño que entonces yo era nunca faltara, al menos, un paciente haciendo espera.
Siendo aún muy joven, Alberto C. se empleó como minero del carbón en los insalubres socavones de Bois du Cazier de Valonia, Bélgica hacía 60 años. Fue allí donde sus pulmones enfermaron para siempre. Desesperado por la miseria, un día abordó un barco rumbo a Venezuela, país al que ni siquiera podía ubicar en el mapamundi. Aquí echó raíces. Con orgullo hablaba de su empleo como albañil en la construcción de la Ciudad Universitaria. Siempre que lo vi, Alberto estaba invariablemente de buen humor.
Un día, estando yo en consulta, me llamaron de la Dirección: «doctor, sus pacientes tienen armado un bochinche en la sala de espera, ¿podría Ud. salir a ver?». Me asomé. Era Alberto contando chistes a los demás enfermos, algunos sin un cabello en la cabeza por efecto de la quimioterapia y otros conectados de por vida a una máquina concentradora de oxígeno. ¿Cómo condenar la inquebrantable alegría de mi paciente calabrés siendo que, aún tan enfermo, les estaba regalando una sonrisa a aquellos pobres sufrientes sin derecho a la esperanza?
Lorenzo P. era piamontés. Llegó como misionero a Venezuela en los 50. En Puerto Ayacucho o Punto Fijo, en Los Teques y La Dolorita, siempre encontré a alguien a quien el padre Lorenzo bautizó, confesó, casó o impartió la primera comunión. Una tarde vino a verme. Corrían los días de la postpandemia y Venezuela había pasado del «quédate en tu casa» al «sálvese quien pueda». Viéndome angustiado, me habló diciéndome: «Hijo mío, ante la incertidumbre y la duda, ante la dificultad y el dolor, ¡llama al Espíritu Santo!». Nunca pude agradecerle lo suficiente por aquellas palabras tan llenas de sabiduría y de bondad: esa tarde, los términos de la ecuación se habían invertido y el llamado a ayudar terminó siendo el ayudado. Años después le entregaría el alma a Dios santamente. Una tarde vinieron a traerme el ejemplar de la «Lectio Divina» que había sido suyo. Me lo había dejado como legado.
*Lea también: De pelabolas a ciudadanos, por Gustavo J. Villasmil-Prieto
Don Marco LF era siciliano, de Palermo. Llegó a Venezuela como electricista en los días del Plan Nacional de Electrificación, verdadera hazaña civil de principios de la democracia venezolana tan solo comparable con la de la lucha antimalárica. Su habilidad para trepar altísimos postes y conectar cables de alta tensión le valieron merecida fama por los pueblos del Oriente Venezolano, en los que fue apodado «Mono blanco». Y no era para menos: hombres como él llevaron el alumbrado público a los pueblos de una Venezuela interiorana y profunda en los que no se sabía ni tan siquiera qué era la electricidad. En mi cubículo universitario exhibo la imagen de José Gregorio Hernández que me envió a pocos días de su beatificación, hace un año. Exhausto tras luchar contra su larga enfermedad, una tarde me dijo: «Dottore, andiamo a casa. Quiero ir a casa», refiriéndose a su hogar maturinense de más de medio siglo. Cuando me despedí de él supe que sería la última vez que lo vería. «Gracias por todo, don Marco», le dije besando su mano. «Que Dios le pague. Nadie más podría».
¡Bendita italianidad de toda la vida!: la de Fabrizio Candore y el «grupito de atrás» que recibiera fraternalmente al “maracuchito” nuevo que había llegado al Liceo Parroquial. La de Pedro del Médico, Mauro Carretta, Gianfranco Nardulli, Paolo Tassinari, Antonio Pellegrino, Arnaldo Strazzaboschi, Vicente Marzullo, Antonio Nastasi, Eduardo Passariello y toda la aquella magnífica «guardia italiana» del Hospital Vargas, para la que compartir incluso una arepa fría a mitad de madrugada, estando de guardia, era una celebración de amistad; la del maestro Rodolfo Saglimbeni, que en cada paso por Caracas se ocupa de que no me falten las entradas para sus conciertos y la de Atilio y los hijos y nietos del viejo Pietro Paolo D´Elia, el soldado italiano combatiente en la Abisinia que un día eligió ser venezolano desde los llanos de Apure hace casi 100 años.
¡Italianos de tantas vidas! ¡Italia generosa, tan pródiga en científicos, intelectuales, grandes médicos, jurisconsultos, brillantes ingenieros, poetas, santos y genios de la plástica y la música, como también en labriegos y hombres de trabajo que regaron a Venezuela con su sudor, que soñaron aquí sus sueños, tuvieron a sus hijos, enterraron a sus muertos, celebraron sus alegrías y lloraron sus infortunios junto a nosotros! ¡Y es que hasta el nombre que hoy nos distingue como nación a uno de ellos – al gran Américo Vespucci- debemos!
En ocasión del 78º aniversario de la proclamación de Italia como «república fundada en el trabajo» a instancias del gran Giorgio La Pira, el «sindaco» (alcalde) santo de Florencia, una vez más los ases de la «Frecce Tricoliri» pintaran el cielo de sus grandes ciudades con los colores de la hermosa bandera cispadana.
Quisiera yo unir a tan alto homenaje el del venezolano modesto que soy y que solo puede agradecer de rodillas el inmenso legado que los hijos de Italia han tributado a esta «Venezziola» nuestra a lo largo de más de siglo y medio.
«Grazie mille, cari fratelli». Este país nunca podrá retribuirles por tanto.
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo