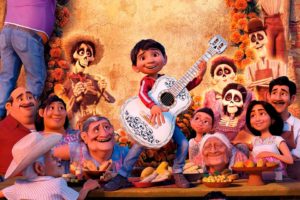La cuesta arriba de la democracia, por Luis Ernesto Aparicio M.

La democracia atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el fin de la Guerra Fría. No ha sido derrotada por golpes de Estado ni por revoluciones, sino por un lento proceso de desgaste interno que comenzó con la desconfianza y hoy avanza con la indiferencia. Su horizonte se ha vuelto cuesta arriba. Y no porque los ciudadanos hayan dejado de creer en la libertad, sino porque muchos ya no la asocian con un proyecto colectivo.
El viejo enemigo de la democracia ha regresado, pero con otro rostro. Ya no viste uniforme ni promete redención ideológica; ahora se disfraza de voluntad popular, de lenguaje moral y de cercanía con los descontentos. Su oferta es emocional antes que racional: la nostalgia de un pasado idealizado, el odio al diferente, la promesa de orden en medio del caos.
Lo vemos en figuras que van desde Viktor Orbán, desde Giorgia Meloni hasta Narendra Modi, todos con un discurso que combina la identidad nacional, la religión y el resentimiento social como los nuevos pilares del poder.
El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman advirtió que el individuo contemporáneo vive en una «sociedad líquida», donde las estructuras que daban sentido —la comunidad, la religión, la política— se disuelven en una permanente sensación de soledad. Ese vacío ha sido el terreno fértil del autoritarismo moderno. Cuando la libertad se interpreta como autonomía absoluta, el ciudadano deja de sentirse parte de un nosotros y termina atrapado en su propio reflejo. El “yo-ismo” reemplaza al ideal de ciudadanía. Ya no se participa: se opina, se consume, se compite. La política deja de ser espacio de encuentro y se convierte en un campo de desahogo individual.
En ese escenario, el discurso del odio funciona como pegamento. Une desde el resentimiento lo que la convivencia democrática no logró sostener desde la confianza. Los líderes autoritarios lo saben bien: movilizan emociones primitivas y simplifican los problemas complejos con enemigos fáciles. Culpan al inmigrante, al diferente, al periodista, al que piensa distinto. La política se reduce a una guerra cultural permanente en la que cada bando busca destruir al otro, y la verdad se vuelve una cuestión de lealtad.
La debilidad de las instituciones democráticas completa el cuadro. Cuando la justicia se politiza y se convierte en instrumento de persecución o venganza, el Estado de derecho se vacía de contenido. Los recientes casos de expresidentes acusados o condenados en procesos cuestionados —como el de Nicolás Sarkozy en Francia o Jacob Zuma en Sudáfrica— muestran que incluso en las democracias consolidadas, el uso selectivo de la justicia puede minar la confianza pública. Judicializar la política o politizar la justicia produce el mismo resultado: erosiona los cimientos del sistema y deja abierta la puerta para quienes prometen «restaurar el orden» al margen de las instituciones.
*Lea también: ¿Y si no pasa nada?, por Rafael Uzcátegui
Mientras tanto, los partidos tradicionales, antaño escuelas de ciudadanía, se han convertido en maquinarias de poder sin vida. Perdieron la conexión con las necesidades reales de la gente y renunciaron a educar políticamente. En su lugar, administran intereses, repiten consignas y se aferran a una legalidad vacía. Su crisis de credibilidad ha sido el mayor aliado del populismo: cada escándalo de corrupción, cada decisión tomada de espaldas a la sociedad fortalece el relato de quienes ofrecen «mano dura» y desprecian el diálogo.
La consecuencia más grave es el ciudadano desmovilizado. Aquel que, agotado por la decepción, ha dejado de creer que participar sirva de algo. El autoritarismo no necesita represión cuando la gente se siente ajena al destino colectivo. Basta con el cansancio, con la resignación, con la sensación de que nada cambia. Hoy se cambia de presidente como se cambia de canal: sin esperanza y sin involucrarse.
La cuesta arriba de la democracia no se remonta con discursos ni con tecnocracia. Se remonta con sentido de comunidad. Con la recuperación del valor del otro, del reconocimiento de que la libertad no es un bien privado sino una tarea común. Si las sociedades democráticas no logran reconstruir ese vínculo, el autoritarismo no necesitará imponerse y como ha venido ocurriendo, lo invitaremos a pasar creyendo que viene a salvarnos.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.