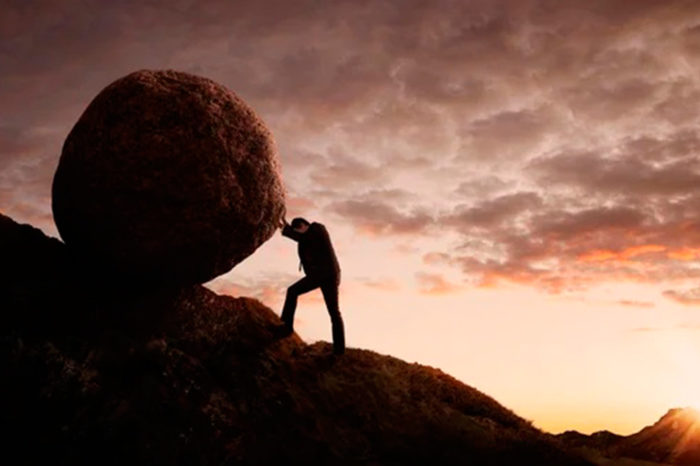La primera patria, por Gustavo J. Villasmil-Prieto

A Norma Lewis y a Juan José y Arelis Faría, los primos lejanos a quienes la vida me devolvió vía internet.
“Ese apellido suyo es de Maracaibo, ¿no?” De todas las veces que debí responder a la misma pregunta, ninguna tan memorable como aquella cuando, mientras almorzaba con un grupo de colegas en un congreso médico en el exterior, uno de los presentes – ni qué decir que zuliano – se me adelantó a contestar: “¡Vértica! ¡Qué molleja ‘e pregunta! ¿Y de dónde más va a ser él, m´ijo? ¿De Salzsburgo?”. Las risas se esparcían por toda la mesa al tiempo que mi interlocutor se iba convenciendo de mi innegable origen. “Es que no lo parece”, dijo.
En efecto, no llevo en la voz el dejo característico de mis parientes marabinos. En cuarenta años de ausencia de aquellas, tierras tanto mis hermanos como yo lo fuimos perdiendo. Sólo mi papá mantuvo hasta el fin de sus días y de manera especialmente marcada ese acento que distingue a las gentes de El Saladillo, la Cañada de Urdaneta y del barrio del Empedrado y que ni siquiera las aulas parisinas lograron domeñar: el del habla inconfundible que distingue a la gente de Maracaibo, la ciudad donde nací.
Cuando a principios de los años setenta vinimos a Miranda, en nosotros pervivía de modo tácito la idea del regreso al Zulia. Mi padre, un verdadero genio planificador en materia público-sanitaria, había sido llamado a Caracas a colaborar en los grandes y titánicos proyectos que concibiera para entonces la democracia venezolana en materia de atención médica, como lo fue el del Hospital General del Oeste “Doctor José Gregorio Hernández” en Los Magallanes de Catia. Pero el tiempo fue pasando. Un día, mi mamá mandó poner en las paredes un bonito tapizado verdiazul que hacía juego con los edredones y mi papá llegó a casa trayendo un Betamax® en las manos. A mis hermanos y a mí nos inscribieron en la escuela parroquial que en Baruta dirigía ese santo venezolano que llegó desde Bélgica, Monseñor Emilio van de Velde. Fue cuando comenzamos a entender que el nuevo hogar mirandino iba a ser para siempre.
Desde aquel entonces, lo zuliano se convertiría en una presencia inmanente en las cosas de mi casa. Cada 18 de noviembre, con ocasión de la festividad de la virgen patrona de la “grey”, la mesa familiar se llenaba de los típicos condumios de la tierra añorada – mojito de lisa, chivo en salsa de coco, bollos pelones y plátano verde asado con icacos, huevos chimbos y dulce de limonzón con natilla como postre- lo que mi papá maridaba magistralmente casi siempre con un buen Cabernet-Sauvignon. La casa se plenaba de amigos y vecinos oriundos de todas las regiones del país que descubrían lo zuliano en aquellas pequeñas recepciones en el comedor familiar en las que mi mamá, señora de la impecable caligrafía Palmer y de finísimo inglés sin acento, les recibía elegantemente ataviada con su manta goajira. Fue así como mis padres, empuñando el hierro de la nostalgia, fueron grabándonos a fuego en el alma a mis hermanos y a mí la añoranza por el Zulia.
Mis hermanos y yo crecimos al calor de una zulianidad idealizada. En nuestras mentes infantiles, el Zulia era el General Urdaneta, pariente nuestro por la rama de los Faría de la Cañada, de quien se decía llamaba a formación en el campo de batalla vistiendo su uniforme de gala, no fuera que le tocara morir sin estar presentable para la ocasión. El Zulia de mis recuerdos eran Rafael María Baralt, el primer iberoamericano en ocupar un sillón como numerario de la Real Academia Española de la Lengua y los doctores Blas Valbuena, primer médico en Venezuela en administrar anestesia general a un paciente en una sala quirúrgica y Manuel Dagnino, el sabio venido desde la lejana Génova que amara y sirviera a Maracaibo con tan sinigual pasión que mereció ser elevado al altar de la zulianidad junto a Luis Aparicio y “El Monumental” Ricardo Aguirre.
Como lo eran también las “Águilas del Zulia”, no importando si clasificaban o no a los play-offs, si, como casi invariablemente sucedía, perdían el juego del Día de la Chinita mandando al más esperado de los batazos de foul “al techo de VAN en doctor Portillo”, como exclamaba un famoso locutor deportivo en sus transmisiones.
El Zulia era el trágico Humberto Fernández Morán y su bisturí de diamante, aquel genio marabino graduado de médico con honores en apurada colación en Múnich ante la inminencia de un nuevo bombardeo aliado y al que la mezquindad y el olvido de tantos condenaron a una tumba en la lejana en Suecia hasta que por fin sus restos pudieron encontrar descanso, décadas más tarde, en los terrenos del cementerio “Cuadrado” del Maracaibo natal. Hacían de imago del Zulia añorado el doctor Rodríguez Iturbe y los hombres tras el primer trasplante de riñón en Venezuela, así como doctor Negretti, el de las legendarias investigaciones pioneras sobre la Corea de Huntington; titanes todos que en nuestro particular olimpo de provincia compartían sitial con Roñoquero y Mamblea, el Negrito Fullero, el padre Vílchez; Betulio González y Jesús Enrique Lossada, el Augusto Comte marabino. Fue así como mis hermanos y yo nos construimos la idea primera del Zulia y como conservamos hasta hoy el poderoso vínculo de significantes que nos mantiene unidos a Maracaibo, la ciudad en la que nacimos pero en la que no nos fue dado crecer.
Lea también: Catia…son sus personas, por Rafael Hernández
¡Nostalgia eterna de la casa zuliana, la de los abuelos y tíos casi centenarios! ¡Añoranza irremediable por aquella ciudad culta a la que al alemán Alfinger se le ocurriera fundar a orillas del lago de Coquivacoa pese a sus cuarenta grados a la sombra: la Maracaibo en la que fue común que cualquiera de los muchachitos que salían por las tardes a jugar “pelotica ´e goma” a la calle se gastara un nombre de filósofo presocrático”! ¡Terruño lleno de anécdotas e historias para nosotros siempre vivas en los relatos y los chistes de “jobiteros” con los que nuestro entrañable tío Domingo acompañaba sus fantásticas merengadas de Frescavena® ¡Hoy lloro la miseria y la degradación a la que la mezquindad y odio chavistas han condenado a la ciudad de mis padres y de mis abuelos, la villa en la que yo nací: la “Maracaibo marginada y sin un real” que vaticinara Ricardo Aguirre en la implacable letra de su “Grey zuliana”! Mancillados sus lugares más emblemáticos, la memoria de sus prohombres, el talento de sus tantos hijos hoy por el mundo; llenas de mugre sus calles, plazas y barriadas, humillados sus templos y monumentos, su universidad ilustrísima. Odio acendrado de un régimen por esa brillante expresión de venezolanidad que el Zulia siempre ha sido y que no me conformo con ver reducida al cajón de los viejos recuerdos de familia.
¡Zulia por mis padres tantas veces añorado! ¡Abrazos que quedaron pendientes, apenas si sustituidos por una llamada telefónica “hasta el año que viene! ¡Amados rostros de abuelos, tíos y primos remotos que desde la niebla del tiempo regresan a mí como un recuerdo entrañable y cálido! ¡Maracaibo de mis nostalgias infantiles, espacio mágico con el que me reencontraba en cada viaje “a casa de la abuela” y que hoy evoco conmovido en su desdicha tanto como admirado por esa inmensa “capacidad espiritual” -como escribiera el gran cronista que fuera Don Julio Portillo- que siempre le fue tan propia! ¡Porque esa será la simiente que hará posible el renacimiento de mi ciudad natal, llamada a ser la Barcelona del Caribe occidental! ¡Porque esa será la potencia social que impulse al Zulia de mis abuelos a convertirse algún día en la California de Venezuela!
Cuando serví como secretario de Salud en Miranda, mi estado de adopción, era norma de protocolo inaugurar los actos oficiales entonando su himno. Debo confesar hoy el serio problema práctico que para mi llegaron a constituir aquellos eventos, en los que todos – el gobernador y demás miembros del gabinete- entonaban sus estrofas con una naturalidad y fervor que a mí se me hacían imposibles. Y era que en cada oportunidad en la que se escuchaba la letra dedicada al “héroe inmortal que destaca su bizarra figura en la Historia”, de mi cerebro fluía – al unísono- las de las “palmas y lauros de oro” del himno zuliano.
¡Era como activar simultáneamente dos pistas sonoras distintas: la del himno mirandino de Manuel Añez y la del zuliano de Udón Pérez! Mientras recorro las páginas del magnífico volumen que en 2008 nos entregara la pluma de Don Julio Portillo, eterno guardián del pasado zuliano y de sus glorias, alguien se me acerca otra vez con la misma pregunta:
“Por su apellido Ud. debe ser de Maracaibo, ¿no es cierto?”. “Bueno, amigo” – le respondo con una sonrisa. “Como verá, de Helsinski no debo ser…” Son esos los momentos en los que evoco en lo más profundo de mi espíritu la presencia esencial del Zulia primigenio que en la casa paterna aprendí a amar como lo que es: la primera de todas mis patrias, esa en la que un hombre entierra su corazón.
Referencias:
Portillo, J (2008) Zulia. La primera patria. Ediciones del Banco Occidental de Descuento, Caracas, p.30.