Libros y cine, por Pablo M. Peñaranda H.
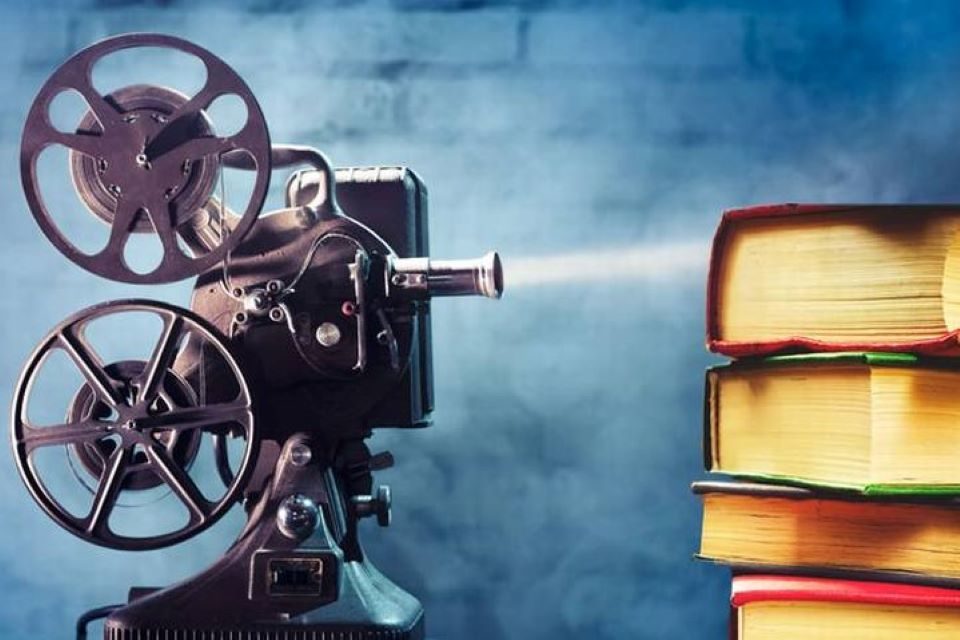
Twitter: @ppenarandah
Pese a mi profesión, no deja de sorprenderme siempre la influencia que tienen el cine y la lectura de libros en el pensamiento y, desde luego, en la conducta humana.
En mi caso, el cine es un alimento indispensable para mi alma. Desde que fui a mi primera función, el cine se convirtió en parte de mi existencia y creo ostentar el récord de que solo en dos películas no he llegado al final. La primera ocurrió cuando tenía nueve años y exhibían El monstruo de la Laguna Negra (Jack Arnold) en el cine Miraflores, que se encontraba al final de la avenida Sucre, aledaño al palacio del gobierno central, y a unos 800 metros de nuestra vivienda. La película tocaba ya a su resolución y atrapado por las voluptuosidades del miedo, no escuché los gritos de quienes anunciaban los goterones que entraban por el techo e inundaban el cine.
Mi hermano, con voz destemplada, me conminaba a levantarme y huir de aquel posible desastre. Solo cuando vi que la pantalla del cine cambió de forma y era evidente una cascada de agua, logré despertar de mi estado emocional. Al salir del cine aquello era un verdadero diluvio y allí mi hermano demostró sus dotes de estratega, puesto que en vez de dirigirnos a la casa, como cualquier par de niños aterrorizados hubiesen hecho, me dio la orden de seguirlo rumbo a la iglesia Pagüita, que nos separaba unos 250 metros del cine, y que yo conocía muy bien dado que allí había estudiado catecismo y hecho mi primera comunión.
*Lea también: Machu Picchu, por Pablo M. Peñaranda H.
Así hicimos. En la puerta de la iglesia, en el pequeño tumulto por entrar, sentimos de repente un viento huracanado. Al voltear, presenciamos varias planchas de zinc volar por los aires y personas tiradas en el suelo para evitar ser arrastradas por la brisa. En el interior, el sacerdote lanzaba toda suerte de mandatos, pidiendo que, de rodillas, imploráramos perdón para que aquello cesara; mientras, mi hermano mantenía su mirada acusadora –creo–, por mi conducta de trastornado por el terror y la escasa premura en obedecer sus órdenes. Esa conducta en mis años de estudiante de Psicología la encontré explicada muy bien por J. Piaget.
La otra película en la cual no llegué al final fue La isla (Kim Ki-duk). Mi hija y yo decidimos verla al final de una caminata agradable, además rociada, de tiempo en tiempo, con «uvas machucadas» que le dan sentido al amor filial. Ya habíamos visto algunas películas de ese director y la crítica en los periódicos de Barcelona (España) la punteaba muy bien.
El caso es que después de unos 40 minutos decidimos abandonar la sala y estoy seguro de que quienes han visto este filme serán condescendientes con nuestra huida de unos paisajes y unos personajes que solo podemos conocer a través del cine, porque si está escrito o se ha pensado, puede ser filmado y, en consecuencia, podemos ser «trastocados hasta el crepúsculo del alma».
Por los libros tengo una pasión casi parecida a la que tenía por ellos, mi profesor y amigo Jesús María Cadenas, llegando a tener, a veces, ediciones distintas y en diferentes idiomas del libro que me fascinaba. Tal es el caso, de El cerebro viviente de William Grey Walter. Puedo decir que soy un liberciudadano en el sentido de que el libro es parte de mi existencia.
En la literatura, una vez que he selecciono un libro, nada me detiene hasta llegar al final. Recientemente me ocurrió con la escritora francesa Delphine de Vigan, con su novela Nada se opone a la noche, cuyos primeros capítulos son como asistir a un concierto de rap. Logré aguantar aquella tortura y a partir de la mitad mejoró su narración. Puedo decir, al final, que es una excelente versión sobre las conductas en una familia de la clase media parisina. Solo cuando un libro se me pierde y no me encuentro en sus últimas páginas, me despido de él y, de inmediato, comienzo otro.
He perdido pocos libros en mi vida, dado que mantengo unas férreas normas para evitarlo. Uno de ellos, que recuerdo, es el Doctor Zhivago de Borís Pasternak.
Pero el cuento es que mi erudita amiga Carmen García Guadilla, en un gesto de amabilidad, me prestó la elogiada novela El hotel blanco de Donald Michael Thomas, basada en un caso clínico comentado por Sigmund Freud y cuya protagonista queda envuelta en la tragedia de la II Guerra Mundial. Faltando unas diez páginas y contraviniendo la norma fundamental de no sacar ningún libro de casa, en el trayecto a una reunión, el libro desapareció sin dejar rastro alguno. Yo traté de enmendar la torpeza regalándole a la dueña La joven de la perla de Tracy Chevalier, una magnífica historia de la relación secreta entre Vermeer y su joven sirvienta, convertida en musa.
En mis visitas a Barcelona (España) un lugar obligatorio era la librería La Central, ubicada en una especie de pequeña iglesia remodelada en la localidad del Raval. Con el encargado había cruzado opiniones para la búsqueda de algunos libros y abordados temas psicológicos. Le conté mi desventura y con su beneplácito me dispuse a leer las páginas que me faltaban de El hotel blanco. En eso me encontraba cuando entró una dama para comprar la misma novela que, según comentó, había extraviado.
Yo no resistí la tentación y le dije que si esperaba a terminar el par de páginas que me faltaban podíamos hablar, para constituir un sindicato de sujetos que pierden el mismo libro, ella me respondió con una amable sonrisa. Terminé la novela y como la dama se mantenía en la librería, me atreví a proponerme como guardián del libro hasta que estuviera a buen resguardo.
Entre risas salimos de la librería y algo debió advertirle el empleado, puesto que de inmediato me planteó que tenía un hijo de 13 años con el cual mantenía una relación conflictiva y que le aterraba no poder controlar la situación. De inmediato le nombré un par de colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona que conocía, y cuando me encontraba disertando sobre la temporalidad de esas conductas, nos topamos con Las Ramblas, justo cuando el autobús de ella pasaba. No hubo casi tiempo para despedirnos y créanme, que al desaparecer, sentí como si había ocurrido una repetición del tiempo y una situación de sobrecogimiento y de misterio se apoderó de mi imaginación.
Solo eso quería contarles.
Pablo M. Peñaranda H. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sicología y profesor titular de la UCV
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.











