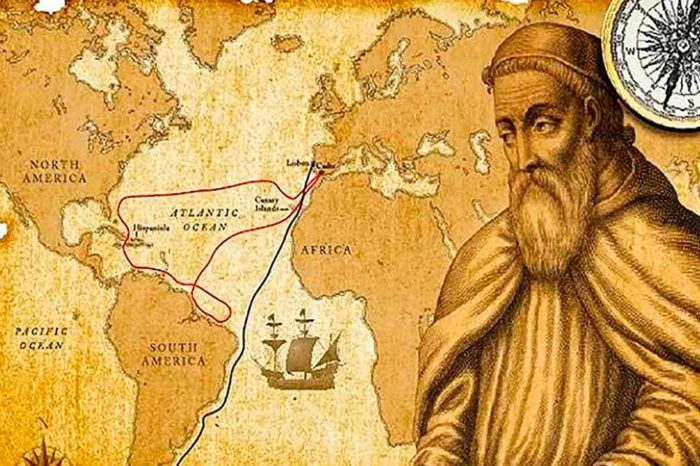Los viejos libros de mi padre, por Gustavo J. Villasmil Prieto

Twitter: @gvillasmil99
A la memoria de mi padre, profesor doctor Humberto E. Villasmil Faría (1929-2012), pediatra y sanitarista.
La biblioteca personal de un hombre es siempre testimonial y recorriéndola se puede comprender lo que la parábola vital de su dueño fue. Examinando los títulos reunidos en la de mi padre resulta fácil seguir el trazo de una existencia como la suya, ordenada a un ideal de vida que no fue otro que el de la salud para todos los venezolanos sin distingo alguno.
Idea que, veinticinco años antes de la célebre declaración de Alma Ata, se talló a cincel en el espíritu de aquel joven de cabello engominado, médico rural en San Francisco y Casigua El Cubo, allá en el Zulia, que llegaría un día a representar a Venezuela en la asamblea de la OMS/WHO en Ginebra.
Volver a la casa paterna, tan llena de recuerdos y donde quedaron sus libros y sus cosas, es ir al reencuentro de su memoria: la del pediatra que formó filas en una generación de campeones del sanitarismo venezolano que hizo posible, en democracia, el logro de algunas de las más grandes hazañas público-sanitarias del siglo veinte en el mundo.
Hazañas todas coronadas al conjuro del espíritu civil por una Venezuela a hombros por varones como mi padre, que salieron a darlo todo por ella sin jamás contar el vuelto. Épica de venezolanos vistiendo el uniforme de caqui gris de los obreros de Malariología y la falda color marrón de las higienistas escolares que iban por las escuelas de este país, de pupitre en pupitre, vacunando niños.
Porque ni las divisiones de infantería del Pacificador Morillo ni las del Libertador Bolívar, como tampoco las de caballería de Páez, llegaron jamás a ocupar cada palmo de tierra venezolana como lo hicieron en su día los hombres y mujeres de la sanidad pública, mi papá entre ellos.
Fue así como a partir de 1959, la Venezuela civil hizo posible que en Venezuela tres de cada cuatro partos se atendieran por médicos en hospitales y que el fantasma de la malaria fuese vencido mucho antes que en las grandes superpotencias. En donde jamás pusieron pie ni generales obesos ni burócratas de paltó izaron la bandera del antiguo MSAS los sanitaristas venezolanos.
A lomo de bestia, en canoa o a bordo de aquellos jeeps “amarillo paludismo” cuando no a pie: no hubo centímetro de tierra venezolana en el que no se hiciera sentir la presencia de la sanidad pública. Por las selvas de Venezuela anduvo Rumeno Isaac Díaz persiguiendo a la fiebre amarilla como a la malaria Arnoldo Gabaldón por los llanos.
Por sus dispensarios y escuelas los discípulos de Pastor Oropeza iban vacunando niños y librándolos de la anquilostomo, mientras que en maternidades y paritorios los jóvenes médicos formados por Oscar Agüero, Odoardo León-Ponte y Rafael Domínguez Sisco en aquellos “cursillos de perfeccionamiento obstétrico” de la Concepción Palacios desde 1959, salieron a plantarle cara a la catástrofe del parto tradicional en Venezuela escribiendo así una de las más brillantes páginas de la historia de la ginecobstetricia iberoamericana.
*Lea también: La economía venezolana: balance y perspectivas, por Víctor Álvarez R.
Llevo a gala decir que en ese “lote” venezolanista iba también mi padre. Oriundo de la Cañada de Urdaneta, en Maracaibo, médico cirujano por la Universidad del Zulia y egresado de los hospitales de la gran escuela pediátrica mexicana, mi padre habría de conservar por siempre ese marcado acento zuliano que ni las aulas de París lograron jamás domeñar.
Entre estos viejos libros quedó plasmada la huella indeleble de una vida dedicada al servicio y a la construcción de una sanidad pública que una vez fuera modélica en Iberoamérica.
En los estantes bajos, junto a la Patología del gran Karl Ludwig Aschoff, duermen su sueño el tratado de pediatría del suizo-italiano Fanconi y la semiología de los argentinos Fustinoni y Cossio, este último –me decía– ¡el cardiólogo de Perón! Conservan su sitial todavía hasta los números empastados de la Revista Clínica Española de Carlos Jiménez Díaz, de quien papá contaba que llegaba a pasar la revista de sala haciendo el saludo de Falange.
Más allá, en los estantes superiores, se conservan los textos de Kumate Rodríguez y Gordillo Paniagua, los maestros de la escuela pediátrica mexicana a quienes tanto admiró. ¡Hasta una vieja edición quedó de Los principios de la administración científica de Frederick Taylor y Henri Fayol, que los estudiantes de las escuelas de Salud Pública en la Iberoamérica de aquellos tiempos tenían que aprenderse al dedillo!
Hoy, cuando papá cumpliría años, todo es silencio y recuerdos en la vieja casa paterna. Intactos permanecen los portarretratos con las fotos de familia que mi mamá exhibía orgullosa sobre el piano de mis hermanas, del que nunca más volvió a salir ni una sola nota.
Íngrimos quedaron, en sus respectivos marcos de cañuela, la bendición papal llegada de Roma y el inmenso diploma de especialista en Pediatría que le confiriera a mi padre la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre el que Efrén del Pozo, eminente fisiólogo mexicano y su rector magnífico, estampara su firma junto a la efigie de Ixtitlon – deidad azteca de los niños– y al potente motto vasconceliano de “por mi raza hablará el Espíritu”.
De vuelta a estos silencios en lo que antes fuera bochinche de niños, de regreso a estos espacios amados en los que crecí, vengo a reencontrarme con la memoria de mi padre, el viejo pediatra del Hospital Chiquinquirá. Vengo a respirar su presencia aún vívida entre estos viejos libros que ya nadie lee, como quien busca la huella perdida de un país y de un tiempo que ya no existen.
Vine a verlo en las fotografías Polaroid de colores evanescentes en las que aparece siempre sonriente, con sus gruesos lentes de carey, su blanca guayabera panameña y calada la boina de “abuelo oficial” de todo el condominio. Vine a topármelo, quizás, en la figura amable de alguno de los viejos amigos que aún le sobreviven, que en la panadería cercana solían disponer de una mesita para las “sesiones” de la simpática “academia” de contertulios en las que junto al café y los cachitos corrían las anécdotas vida de hombres que, como él, en su día lo dieron todo por una Venezuela de la que muy poco queda.
Nada se llevó mi padre consigo al marcharse como no fuera el afecto de amigos de toda la vida, de alumnos y de colegas de aquella vieja guardia sanitaria que tanto le diera a Venezuela. Sobre su féretro no brilló más oro que el de la medalla de grado que más de medio siglo antes le impusiera el rector José Domingo Leonardi, el eminente cirujano al que la grey marabina llamara en su día “el primer cuchillo del Zulia”.
Fue el de papá testimonio límpido de una vida venezolana tallada a pulso.
Este país, acosado hoy por bellacos de toda estirpe, necesita saber que hombres como él existieron; hombres magnánimos que le sirvieron con pasión y cuyo legado vengo a evocar hoy junto a su memoria en medio de la hora más aciaga que jamás hayamos vivido.
Gustavo Villasmil-Prieto es Médico-UCV. Exsecretario de Salud de Miranda.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo