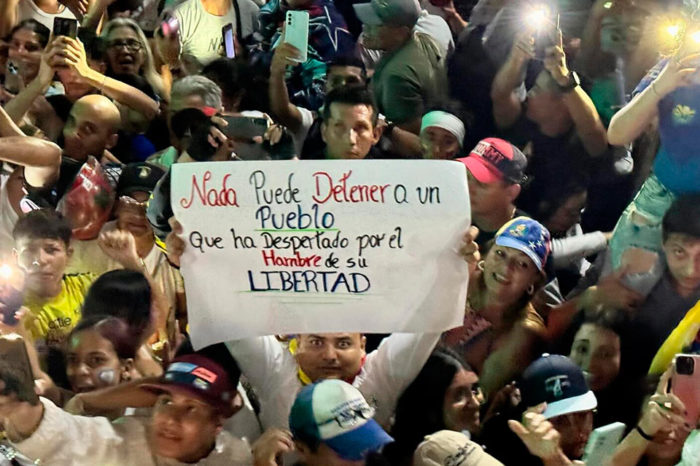Premio Miguel Otero Silva | Historia de Randy, por Javier Conde

El periodista Javier Conde, exjefe de redacción de TalCual, resultó ganador del VIII Premio de Periodismo Miguel Otero Silva, que organiza la Asociación de Periodistas de Venezuela en España —Venezuelan Press—, con «Historia de Randy», texto que presentó bajo el seudónimo Xan Anduriña
La semblanza de un hombre común. Uno más entre siete millones y pico. Sereno y observador. Lector de todos los días aunque ordeñe vacas o le dé vuelta a una tortilla. Cajero de banco, gerente de una agencia, hacedor de leche y quesos, empleado comercial, chofer, obrero de la construcción, chef de bata blanca y sombrero blanco impolutos en una cocina cuatro estrellas. De profesión: abogado.
I.
A Randy lo conocí en el banco de alimentos. Un programa subvencionado con fondos europeos para ayudar a familias que llegan a las ciudades y pueblos de España desde Marruecos o Ucrania, desde las costas colombianas o cualquier lugar de Venezuela, o del mundo. En esta villa del noroeste peninsular de unas 15 mil almas donde vino a vivir, de inviernos para cascar dientes y veranos de sofoco, se mezclan 47 nacionalidades distintas. Un minúsculo cosmos de historias que se cruzan en las calles de cafecitos coquetos y bares, que quizás se saluden o nunca se cuenten de dónde vienen y qué buscan. Aquella mañana Randy se llevó un carrito de mercado lleno con envases de leche y sobres de ColaCao, potes de garbanzos, varios paquetes de galletas, conservas de atún, unas cuantas botellas de aceite de oliva y un montón de frutas. Mientras le daba un mordisco a una ciruela algo magullada, acordamos en vernos en la biblioteca. Randy quedó atrapado por las letras cuando en la adolescencia leyó Relato de un náufrago.
La biblioteca es todo lo silenciosa que tiene que ser. La atiende una mujer discreta, que saca los ojos por encima de las gafas y escruta al personal. Mide el orden y la asistencia: un parroquiano que siempre va puntual a leer los diarios, grupos de jóvenes sumergidos en sus ordenadores, otro asiduo, más callado que el recinto que lo rodea, enfrascado con sus audífonos puestos en prepararse para las oposiciones de funcionario público, la mujer que entra presurosa a devolver un libro y a llevarse otro, y al fondo, nosotros dos. Le presentó a Javier Cercas, que se escurre entre las páginas de Soldados de Salamina. No lo conoce, tampoco ha visto la película. Va, le cuento, entre verdad y ficción, de un hombre que se redime al dejar huir vivo a un enemigo al que apunta con su fusil. ¿Aún la guerra, supongo?, pregunta. Y tanto, susurro. Randy se va con Cercas bajo el brazo.
De familia caroreña que pronto se mudó a los llanos centrales, en ese incesante movimiento de gentes en la Venezuela petrolera en busca de un futuro en tierras de apariencia más prósperas, Randy anda sobre los 40 años, el mayor de cuatro hermanos, abogado, dos hijos de un primer matrimonio, ahora ayuda a criar al hijo de su pareja actual. «No quería ser parte de lo que está ocurriendo allá», suelta. Allá es ese país desdibujado llamado Venezuela, donde él nació yo me críe y de donde procede también la chica —rubia, desenvuelta, de mirada caribeña, traviesa— que nos pone un par de cafés acompañados de bizcochitos en la cafetería del hotel Roma.
Al lado se ve la estación ferroviaria de la que sale un batallón de peregrinos, mochila al hombro y móvil en la mano, rumbo a algunos de los tantos albergues de esta parada, y punto también de partida, del Camino de Santiago. Randy sorbe poquito a poquito su café solo y habla al mismo ritmo. En su primera vida fue gerente de banco a los 25 años. Al salir del bachillerato comenzó en una agencia de cajeros. Estudiaba derecho y se formaba en el lenguaje, los métodos y los encajes de cuentas del negocio bancario. Es un tipo detallista y acumula información. Su serenidad transmite confianza. «Mi camino, y alza la vista hacia lo que parece ser una familia de peregrinos que se sienta unas mesas más allá, comenzó en Buenos Aires».
La capital argentina les pareció hostil a Randy y su pareja. Sí, la misma lengua, con sus dejos. Sí, gente parecida, con su mirada displicente y su rabia a cuestas también.
Se instalaron en un apartamento en Caballito, un barrio muy bonito, de casas y caserones, también de edificios nuevos, con calles amplias y arboladas, asiento de una clase media acomodada pero sin las pretensiones de las que habitan Recoleta, Palermo y Retiro. Debe el nombre a una pulpería de principios del siglo XIX cuya veleta tenía la forma de un caballito. A pesar de lo plácido del lugar, al mes ya sabían que ese no era su sitio.
Pensaron en seguir viaje pero se cruzó la pandemia y los tiempos se alargaron mucho más de lo previsible. Su mujer trabajó en una pastelería. Randy hizo de todo. Contó hasta 180 solicitudes enviadas para un puesto en el sector bancario. Obtuvo quizás dos o tres respuestas. Pero un día mientras realizaba un trámite en la embajada de Venezuela conoció a una mujer cuyo marido requería de un chofer. Era directivo local de Nokia y necesitaba a alguien para trasladar personas y mercancías. Ponían el auto. Había que chequear además la señal telefónica en distintas partes del Gran Buenos Aires. Era mejor que nada. Tenían que pagar alquiler, comida, medicinas y otros gastos de la vida familiar. Randy era el hombre que buscaban, al menos por unos meses.
De Nokia a taxista de Uber, de Uber a empleado de un almacén chino, del almacén a obrero de la construcción. Alguien le habló de los programas de formación de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra). Allá se fue al local de Rawson 42, piso 10, en Almagro. Le interesó un curso para mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado. Tenía un problema: se debía saber de electricidad. Así que se inscribió para electricista. Duró más de un año porque aún persistía la pandemia, terca por aquellas tierras. Hizo 800 horas de prácticas. «Me encantó», dice, y asoma una sonrisa, leve como todas las suyas. Los fines de semana empezó a hacer servicios eléctricos en domicilios junto con un grupo de inmigrantes como él. Randy es lo que en la jerga española llaman un «manitas», con destreza para lo fino y paciencia para encontrarle vuelta a un tornillo rebelde o una luz que no deja de encenderse en rojo. «Empecé a pensar en España. El hijo de mi esposa es español por su padre y eso facilitaba la inserción». Se asesoró con un abogado en España en la preparación de los papeles, algunos los habían tramitado antes de salir de Venezuela. Cuando podía se iba a la biblioteca Mariano Moreno, atraído por su abolengo bicentenario, y viajaba a España: área, comunidades autonómicas, ríos y mares, costumbres y delicias culinarias, programas de ayuda, líos políticos. Líos políticos es una categoría insoslayable de todo migrante venezolano.
En abril de 2022 aterrizó en Barajas. Él y ella, al chamo lo habían enviado antes a reunirse con su padre para concluir los estudios de primaria y adentrarse en el habla y la escritura en gallego. Acababa de cruzar el charco por primera vez. Tuvo tiempo de echarle una mirada, deslumbrante, a Madrid y enseguida a tomar el tren en Chamartín para esta villa donde casi todo se hace a pie, donde sobra el tiempo y donde aún en primavera hay que abrigarse como aconsejan las montañas próximas con sus crestas blancas y las mujeres y hombres con sus bufandas, jerséis y guantes que ya se atreven a tomar un aperitivo al mediodía en las terrazas abiertas al aire libre e inquieto.
La primera tarea, después del reencuentro familiar, consistió en preparar el expediente para la solicitud de asilo. Su mujer, ingeniero en telecomunicaciones, con 15 años de experiencia en una empresa del ramo en Venezuela, encontró al mes trabajo en una compañía local de servicios de Internet y venta de teléfonos. Ella, gracias a su hijo español, solventó con facilidad los trámites legales que le permitían tener un trabajo en regla, muy cerca de casa —aquí todo es cerca— y en un horario cómodo.
II.
Randy tenía una historia que contar a las autoridades españolas. Por qué estaba allí, de dónde venía. Por lo que había pasado. Quería un futuro para él y su familia, abrir puertas para sus hijos. Engavetar la intranquilidad y el sobresalto. No quería ser parte de aquello que dejaba atrás.
«Estimados señores. Les vengo a pedir asilo. Sí, uno más. Soy venezolano, mayor de edad y de este domicilio, profesional, educado en el trabajo y en la necesidad de echar para adelante. Fue lo que me enseñaron en casa mis padres. He tenido responsabilidades gerenciales en una entidad bancaria. Empecé en el cargo más humilde. Me formé, ascendí, me ofrecieron cursos de actualización. Los hice, archivé en la memoria los protocolos del oficio. Un buen día a la empresa la estatizaron. Mis tareas se habían ampliado al ámbito regional, supervisaba varios estados del centro y sur del país. Daba la cara ante organismos del Estado. Hubo casos de corrupción. Transferencias millonarias a otros entes estatales tramitadas con ligereza, sin los respaldos indispensables, como favores políticos. Fue una situación muy incómoda y amarga dar explicaciones por cosas mal hechas por otros. Cada día la situación se deterioraba más».
Era la primera parte de su expediente. Respaldado con recortes de prensa y links de sitios web. Todo estaba documentado, fechas, nombres, montos de dinero, tamaño del daño patrimonial. Randy es perspicaz y paciente, sabe argumentar como abogado atento a los detalles y a su propia actuación apegada a los protocolos. Tenía más que contar.
«Hace 10 años junto con mi familia iniciamos lo que pretendíamos convertir en una explotación ganadera. Por medio de una carta agraria se nos concedió una finca propiedad del Instituto Nacional de Tierras. Siempre me han gustado los animales y el campo, respirar el aire fresco de la mañana con una taza de café negro en la mano y mirar al horizonte. Cada fin de semana me entregaba a esas labores, que diariamente atendían mi padre y un hermano y, a veces, con peones que podíamos contratar. Cercamos, arreglamos techos de viviendas, compramos maquinaria, desbrozamos la maleza de los campos y limpiamos las lagunas descuidadas. Llegamos a tener un centenar de reses. Fuimos invirtiendo de nuestros recursos, sin créditos del Estado, sin ningún tipo de subvención ni asistencia técnica. Nada parecido a lo que se hace en los países de la Unión Europea. Producíamos leche, empezamos a hacer queso, también comerciamos ganado para carne. A nuestro ritmo, paso a paso, escuchando las voces consejeras de los vecinos. Pero nos derrotó la delincuencia, las bandas organizadas, tentáculos del Tren de Aragua y el Tren de los Llanos. Mi hermano fue secuestrado en dos oportunidades, la última casi no la cuenta. Le pusieron una pistola en la cabeza. Escapó, lo volvieron a capturar, le dieron golpes en la sien que ameritaron ocho puntos de sutura, le estropearon una rodilla. La policía lo salvó in extremis pero los agentes admitían estar indefensos frente al auge de los bandoleros. Siguieron las amenazas a todos nosotros, extorsiones, robo de ganado y herramientas. Dijimos basta».
Randy y su familia trasladaron los animales a la finca de un hacendado conocido. La casa de la finca fue desvalijada casi de inmediato, se llevaron techos y alambradas. Las tierras volvieron al INTI y Randy desconoce su situación actual. También eso constaba en el expediente de asilo. Él sabía que como persona ordinaria, sin nombre y prestigio conocido, le sería denegada su petición pero podría acogerse a la protección internacional por razones humanitarias, un acuerdo firmado por los países de la Unión Europa con el interinato de Juan Guaidó.
Un año después de su llegada a España le llegó la respuesta que, como intuía, le negaba el asilo, pero le concedía residencia por un año. Dios nunca llega a ahorcar del todo. Podría empezar a trabajar, contribuir a la carga familiar y pagar deudas que tomó para pasar meses sin producir un cobre. «Desde que llegué aquí, supe que me iría mejor», me confesó. La celebración fue modesta: teníamos cita en el club de lectura para ver Sin novedad en el frente. Las sesiones quincenales del club combinaban la charla sobre un libro con la proyección de una película inspirada en el libro asignado o en otro. Randy, hábil «manitas» otra vez, echó la cinta a rodar. Salimos conmocionados de la proyección de la película inspirada en la novela de Erich Maria Remarque. Era noche cerrada, el frío pelaba, solo estábamos Randy, su esposa, que se había escapado un poco antes de la hora del trabajo, y yo. El destino y la vida de un hombre —de miles de hombres derrotados— sometido al dislate de un general descerebrado nos hizo pensar, y apenas esbozar, historias más próximas, en tiempo y coordenadas.
Pasaron unos días, quizás un par de semanas, y nos citamos una mañana en la biblioteca. Nuestro lugar habitual de encuentro dispone de algunos salones apartados de la sala de lectura, en los que se pueda hablar sin alterar el orden. Quería incluir a Randy en una crónica sobre caribeños —dominicanos, colombianos, cubanos, puertorriqueños— que hacían vida en esta villa, solicitada por el diario El Progreso. La titulé «Podemos vivir sin pulpo», un sacrilegio en estas comarcas gallegas donde el cefalópodo, cortado en trozos generosos, bañado en aceite de oliva y con su pimentón picante o dulce espolvoreado sin medida, es reverenciado y bendecido, en una celebración que se repite cada semana en fiestas donde se citan los parroquianos a hablar del clima, el fútbol y do traballo. Apenas hablamos de eso, sí en cambio del primer trabajo de Randy en «la madre patria», en una finca ganadera dedicada a la producción de leche. Llevaba varios días de faena y estaba desgastado, con falta de sueño. Aun así, quedaba un atisbo de brillo en el fondo de sus ojos. «La paga es buena y puntual, la jornada inacabable».
Mientras esperó y se impacientó con la legalización de su permanencia en el país, Randy no se había andado quieto. En Cáritas se enteró de programas de formación, también de los planes de ayuda, por ejemplo de ropa para el invierno y cheques eventuales para compras de alimentos y gastos farmacéuticos; consultó los tablones de oferta de empleo; descubrió un plan de distribución de alimentos sin preparar o preparados que aportaban restaurantes y supermercados de sus sobrantes intactos. Él hizo pequeños mercados allí. Yo también. En esas vueltas, otro inmigrante ya establecido lo invitó a que lo acompañara a una jornada de trabajo en una granja ganadera. Para que conociera el oficio. Por sus antecedentes no le era para nada ajeno. Allá se fue, quería explorar oportunidades. Por un par de meses volvió a compartir con vacas, en una factoría mecanizada, pulcra y eficiente, observando, echando una mano en lo que hiciera falta y conquistado por los alardes técnicos de la factoría, a leguas de la que un día soñó en los llanos venezolanos. Y, como una cosa suele llevar a otra, fue ahí cuando un día regresó a casa con aquella oferta de trabajo para cuando tuviera el permiso para laborar. «Hay viento a favor», me dijo entonces.
Aquello no era un jornal, sino una prueba de resistencia. La granja estaba ubicada a 17 kilómetros de donde vivía. Entraba a las seis de la mañana y terminaba a las diez la primera tanda del día. Regresaba a casa y trataba de recuperar algo de sueño. Se levantaba, comía y salía para el segundo turno, de cuatro de la tarde a ocho. La granja de la tortura era atendida por el dueño, el hijo y Randy. Lo recogían en un punto y se trasladaban hasta la factoría pero luego de su jornada debía esperarlos a uno u otro para regresar. Con la primera paga se compró un monopatín, que dejaba en lugar de trabajo en la noche cargándose y lo usaba para ir a casa tras la primera mitad de su labor. Y hacía el tramo a la inversa antes de las cuatro de la tarde pero en subida. Media hora para un lado y un poco más para el otro. El doble turno laboral ya no era de ocho sino de nueve horas y pico. El cansancio se multiplicaba en brazos sin fuerza y piernas engarrotadas, y lo delataban unas ojeras profundas que le apagaban la sonrisa.
Había 300 vacas y había que ordeñar 100 cada día en el doble turno. Todo mecanizado, todo preciso. Los animales salen de sus camas y entran en grupos de 24 en la zona de ordeño. Llevan un podómetro en las patas que detecta si tienen alguna infección, en cuyo caso la leche que le extraen solo se utiliza para alimentar a los becerros pero no para comercializar. Cada vaca está numerada y hay una hora exacta a la que tienen que ser ordeñadas. Algunas necesitan oxitocina para hacer que la leche baje. Randy estaba pendiente del detalle más minúsculo. Debía también limpiar los pesebres, pasar rastrillo en los comederos de los animales y controlar su regreso al sitio de partida. Una vaca puede producir hasta 60 litros de leche al día en las dos jornadas de ordeño. La leche pasa a unos tanques de enfriamiento hasta ser recogida por camiones que la incorporan a la cadena de la producción láctea y sus derivados. «Es ganadería intensiva, no salen a pastar. La comida se le pone en su lugar respectivo cada día». También era intensiva y extenuante la jornada de Randy.
III.
Hoy hay fiesta en la casa de Randy y su mujer. El chamo de su esposa cumple años. Es un adolescente grande que le saca más de una cabeza a sus compañeritos de clase. Le empiezan a llamar la atención las chicas. Quiere ponerse en forma, pintón. Hay arepas y empanadas sobre la mesa. Llevo una botella de vino y brindamos. «No aguanté más», suelta Randy, tras un corto sorbo del tinto da Ribeira Sacra, una zona vinícola del sur de esta provincia de Lugo y del norte de la Orense al borde de un conjunto de ríos que discurren en calma entre montañas verdísimas. «Era demasiado trabajo para una sola persona —sigue—, llevo dos meses tomando Ensure para soportar la exigencia física. En el invierno se me congelaban las manos aún con guantes y los labios y se me salían las lágrimas. No pensaba en nada. Solo en la faena diaria, en las vacas, en pasar el rastrillo sin acabar nunca. Caía muerto en la cama».
Todos los días iguales, incluso sábados y domingos. Descansaba día y medio a la semana. El dueño y su hijo estaban durante el ordeño de los animales pero él debía permanecer limpiando la sala, arrastrando la arena con un rastrillo especial hasta que luciera como un jardín. «Es una labor para dos o tres personas más. El negocio lo permite. Cada dos o tres días se comercian de seis mil a ocho mil litros de leche. Es exigente, sí, pero también muy rentable o con esa idea me quedé. Me gustaba lo que hacía aunque me obligaba la necesidad. Me ofrecieron prolongar el contrato. Quizás si no fuera horario partido, lo hubiera aceptado».
Aquella noche se cantó la versión larga del cumpleaños, no era para menos. El hijo de la esposa de Randy abrió los regalos que esperaba. Unos días antes habían llegado desde Barinas el abuelo —un previsivo profesor universitario que como llanero advirtió a tiempo hacia dónde soplaban los vientosprevisivo , acompañado de otra hija y dos nietas. La conversación era en venezolano, al igual que las risas, francas y alborotadas. Algún cuchicheo político, pero menor, solo entre los muy mayores, porque los jóvenes, como Randy y su mujer, tienen por política pasar de esos temas. En la cabeza de él bulle otra idea: Helena, una venezolana amable y generosa, que comanda el banco de alimentos, le recomendó anotarse en los cursos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Hay dos: uno de panadero; otro de carnicero. «Ella me dijo que me veía más de panadero, aunque me atrae la cocina». ¿Te gusta cocinar?, le pregunto. «Siempre me metía en la cocina, con mi mamá y mis tías cuando preparaban el guiso para las hallacas».
En febrero del 2023 Randy y otros tres venezolanos inician el curso de operaciones básicas de panadería. Una chica del grupo tenía auto y los llevaba a todos. Una hora de recorrido. Los demás contribuían con el combustible. La formación es gratis e incluso pagan una pequeña ayuda por kilómetro recorrido. Seis meses con clases de lunes a viernes. Randy pasó pronto de asistente de panadero a meterse en la cocina a preparar tapas. Le salieron jornadas para trabajar los fines de semana y llevar algo al bolsillo, además de panes de obsequio para la familia (y los conocidos). Quedó impresionado al entrar en una cocina profesional. «Todo está limpio y ordenado», dice. Desde entonces se volvió obsesivo con su uniforme: cada día lo lava y lo seca y se lo vuelve a poner. «La higiene primero», y muestra una foto en la que se ve con su delantal y su gorro.
La profesora instructora del curso de panadería, Celia, le aconsejó que se formara en dirección de cocina, dos años de duración con sesiones teóricas y prácticas. El lugar: el Instituto Sanxillado (San Julián), centro docente público de educación secundaria, bachillerato y formación profesional en la ciudad de Lugo, antiquísima urbe de origen romano, con su corazón protegido por unas murallas de siete metros de altura. Por la cima de esas murallas levantadas en la segunda mitad del siglo III se puede caminar y trotar como si fuera un sendero —un sendero de 2.2 kilómetros— y divisar las montañas redondeadas a lo lejos y el tránsito sereno del río Miño rumbo al Atlántico. Sanxillado está a un par de centenares de metros de una de las diez puertas de entrada de las murallas al casco histórico y al lado de la biblioteca pública de la ciudad, en la que Randy recala, muy de vez en cuando por razones que veremos, como por aquellos días en que se fascinó con Eugenia Grandet, de Balzac. «Nada ha cambiado, me comenta, las ambiciones, los anhelos, la dicha y la desdicha de los seres humanos».
Al concluir el curso de panadero, a Randy lo contrataron en la propia panadería donde se imparten las clases. Pero, a la vez, se mete con ahínco en la formación para chef. A nada dice que no si ve que hay una rendija para establecerse, ayudar al sostén de la casa, y enviar remesas a sus dos hijos en Venezuela, que acarician planes de migrar. A ambos, varón y hembra, también los atraen los fogones. En esta nueva etapa, en la que combina trabajo y clases, se levanta a las 2:30 de la mañana para comenzar media hora después la jornada en la panadería hasta las 11 de la mañana.
Tras un breve descanso, se va para el Sanxillado de 3 de la tarde a las 9 al curso de cocina. «Tuve que alquilar una habitación en Lugo, en la vivienda de unos compañeros de trabajo colombianos, pero apenas duermo, un rato al mediodía, otro en la noche». Seis meses así, compensados con una paga aceptable y un viaje a Milán —previsto en la programación del curso— para ver y oler cocinas de alto nivel en plena ebullición en hoteles y restaurantes. Y una visita a la ciudad lombarda, que aunque rápida deja en Randy la sensación de acercarse al futuro. «Lo soporté todo hasta terminar el primer semestre teórico, pero ahora viene la práctica y solo me dedicaré a eso, porque está incluida una ayuda económica. Modesta, pero voy poco a poco».
IV.
Randy sabe cosas que desconocía y va acumulando afectos. Cada mañana y cada tarde recibe sin falta un mensaje de Conchi, una gallega bajita y regordeta, de cara redonda, con el pelo corto y veteado de canas, que fue también alumna en el curso de panadería. Es unos cuantos años mayor que él, divorciada y encargada del cuidado de sus padres en una casa de entorno rural en las afueras de Lugo. Se benefició de una ayuda estatal lo que supone, en paralelo, tomar horas de formación en lo que elija. Se hicieron «panas» durante la instrucción de operaciones básicas de panadería. Conchi tiene don de gentes, dice; siempre da los buenos días, se asombra; pregunta cómo me va, y le cuento y me aconseja, consigna para sí mismo. Se asombra porque, en ocasiones, el trato es seco y distante. El gallego es —de primeras— reservado, desconfiado e indescifrable. Y más para un caribeño acostumbrado a los diminutivos cariñosos y a una liviandad que puede llevar a interpretaciones erróneas. «Conchi es distinta», remata.
Un fin de semana Randy se va con su mujer a la casa de Conchi. Media hora en autobús desde la villa donde vive hasta Lugo y otro bus más para alcanzar los bordes de esta ciudad pequeña, empinada y sin prisas. Llegan cerca del mediodía y, tras los saludos, se van a la cocina. Ambos ponen manos a la faena: Conchi le va a enseñar cómo se hace una tortilla de patatas de rechupete y él, le corresponde, preparando la masa para unas arepas. Nada de cebollas, solo patatas y huevos y sal al gusto. Las patatas hay que elegirlas blanditas, hacer cortes irregulares para que al cocinarse estén más doraditas unas que otras. Una buena cantidad de aceite de oliva que bañe las patatas, primero con un fuego suave que se va subiendo y luego se baja. Conchi lo hace todo con soltura, habla y corta patatas, habla y las mueve sobre la sartén. La mujer de Randy le da el toque final a la masa de las arepas hecha con Harina Pan que vende La Bodega en el pueblo, un negocio atendido por una dominicana con merengue en el cuerpo y en el habla, Gisela, que un buen día se irá sin despedirse en busca de su amado en Santo Domingo para marcharse juntos «a nuiyork». Cocinadas las patatas, Conchi les tira un puñado de sal. Las arepas perfectamente redonditas ya están sobre una plancha de la cocina. Al rato Conchi escurre las patatas y las mezcla con el huevo que ha sido batido lentamente. Randy le da vueltas a las arepas y se lleva a la boca un trago de un Albariño joven y aromático que han comprado para la ocasión. Hay una bandeja abundante de cortes de jamón serrano y queso. «Come, come», le dice Conchi a Randy, como buena gallega que disfruta comer y ver comer; mientras, las patatas y el huevo se calientan en la sartén. «Cuando salga la espumita por los lados, tienes que darle la vuelta», le explica Conchi a la vez que lo hace. Unos cuantos segundos después, la tortilla está sobre una bandeja, caliente y jugosa, lista para comer. La anfitriona prefiere darle un mordisco a una arepa, que ha rellenado con queso y trozos gruesos de chorizo. «Jolín, qué buena», y se zampa un trago largo de un tinto de la casa.
Las enseñanzas caseras de la gallega Conchi valieron por varias clases del Instituto. No hay que darle tantas vueltas al asunto, como tampoco a una tortilla, se dice Randy. Calma, naturalidad, confiar en el instinto y cuidar los detalles. Ha aparcado a Balzac porque ha llegado a sus manos Lo que Einstein le contó a su cocinero, un libro (año 2002) de Robert L. Wolke, un profesor de química de la Universidad de Pittsburgh, que se adentra en la cocina para desmitificarla; mitos que han pasado de generación en generación. Con humor y vasto conocimiento, vertido de manera muy sencilla, Wolke disfrutaba (murió en 2021) derribando todo tipo de suposiciones locas que acumula y transmite la gente, como contó en una entrevista para Post-Gazette. Durante años, publicó en The Washington Post la columna «Food 101», que le valió para ganar los primeros más importantes del periodismo gastronómico en Estados Unidos. Su libro explica lo que ocurre en una cocina, el camino que ahora desanda Randy, una vez concluido el semestre teórico y enfundado en su uniforme blanco y su gorro blanco, ambos impolutos, al iniciar sus prácticas en un hotel cuatro estrellas de O Grove (El Grove).
V.
El Grove, según cuentan las crónicas, es el Caribe gallego. Una península que se adentra en la ría de Arosa —provincia de Pontevedra—, de la que sale un pequeño puente que la enlaza con la isla de La Toja. Desde que se tiene memoria, las gentes del lugar han vivido del mar, de la pesca de bajura en esas aguas próximas y de escasa profundidad y de los criaderos de mejillones. Con la democracia llegó el progreso y también los turistas que aportan una fuente de ingresos cada vez en mayor crecimiento. Como otros pueblos pintorescos de la costa gallega, El Grove se llenó de hoteles y restaurantes. Hay rutas de senderismo y una playa, La Lanzada, con su bandera azul siempre desplegada y sus dos kilómetros de arenas finas, donde comparten bañistas y surferos atraídos por un viento pronunciado.
Randy siente el rumor quieto de esas aguas desde muy temprano porque cruza el puente hasta La Toja para estar minutos antes de las seis de la mañana en la cocina del hotel. Cuando los turistas bajen a desayunar se encontrarán con las diversas estaciones que preparó con esmero para ellos. El hotel está full de gente y así seguirá durante la primavera y todo el verano. El microclima pontevedrés —que conozco desde que era un crío en una aldea marinera en el último recodo de la ría de Vigo y a escasos kilómetros de la capital Pontevedra— ofrece buenos chorros de sol con la visita puntual de la lluvia. A Randy lo acompaña un empleado a esas horas mañaneras. Pocas manos para el volumen de trabajo, en el que se enfrascan con vigor. Se prescinde de los saludos y se entra en faena. Resiente que su compañero ni siquiera recuerda su nombre. La que nunca olvida los gestos de cortesía y las buenas maneras es una empleada de toda la vida del hotel, en planes de jubilación. «La quinta estrella, como su nombre», me comenta.
Cuando termine en agosto la práctica en El Grove, Randy será un chef. Un jefe de cocina. En el año que sigue del curso será también un pastelero y cuando concluya todo a finales del año que viene, será un director de cocina. Cada fin de semana regresa a casa. Extraña a su mujer, sobre todo en esta primavera fría, en la que ha caído una que otra granizada y se ansía el calor humano y la voz cálida de ella. Aprovecha siempre para conversar con Celia, su tutora del Sanxillado, que lo anima a seguir, a no desfallecer, a encontrarle la vuelta, como a los tornillos, a estos gallegos endurecidos por fuera, una coraza para el trabajo duro de un pueblo que migró por todos los mundos mucho antes que el venezolano, pero de corazón humilde y blando.
VI.
Fue después de la última granizada, que la luz de la caldera de mi casa se puso en rojo y dejó de calentar. ¡Vaya momento! Randy andaba por el pueblo y lo llamé. Vino pronto —vive a unas seis u ocho cuadras, después del río que corta la villa— y me enseñó como superar el percance en un santiamén jurungando un tablero de botones y colores. Fingí que memorizaba todo. Hago café y se lo sirvo en una taza de un juego de café de Sargadelos, celebrada cerámica gallega elaborada en esta provincia cuyos orígenes se remontan dos siglos atrás. Le cuento a Randy de una prima, Montse, que a los 15 años comenzó a trabajar en una fábrica de cerámica que alivió la vida precaria de mi aldea y cuyas tazas y platos viajaron hasta Caracas con mi madre y conmigo a mediados de los años 60. La conversación deriva hacia esta búsqueda del arraigo en otras tierras.
–¿No extrañas ser abogado?
–Estoy haciendo otra carrera.
–¿Y te agrada lo suficiente?
–Si algún día regreso a Venezuela, voy a llegar con una habilidad nueva.
–Pero te pregunté si te agrada.
–Me llaman la atención los sabores, las texturas, una mesa bien puesta. Con Celia, la tutora, aprendo e intercambiamos libros. Yo le habló de La fiesta del Chivo, que me acabo de leer, y ella de La historia del mundo en seis tragos.
–¿De dónde sacas tiempo para leer?
–Siempre llevo un libro en la mochila. Leo mientras espero el autobús, luego en el viaje de aquí a El Grove, que me lleva horas y se me va volando el tiempo.
–¿Y volver a Venezuela está en los planes?
–Me ocupo tanto… para no pensar en aquello.
–Allá están tus hijos.
–Estoy coordinando desde aquí que arreglen sus pasaportes. Quizás mi hijo se venga antes, y después mi hija. Quiero abrirles caminos.
–¿Cómo se ven a futuro?
–Mi mujer y yo pensamos en un negocio propio, un café con churros o algo por el estilo. Ella se desenvuelve muy bien en pastelería. Pronto me concederán la residencia y todo irá mejor.
–¿Cuál es la enseñanza de todo este itinerario?
–Vivir el presente, atesorar lo más importante, la familia, los hijos, los amigos. Algunos de mis compañeros de los que me despedí en Venezuela, ya no están. Se los llevó el Covid, la crisis de salud permanente. Nunca supiste cuál fue la última vez que los viste. Hay que identificar rápidamente donde no te valoran, no hay tiempo que perder.
Mientras era estudiante universitario a Randy le interesó y le entretuvo la política. Como aprendizaje académico y como práctica ciudadana. Se familiarizó con textos de constitucionalistas, para seguirle la pista al país y entender lo que ocurría; hizo talleres, asistió a foros y reuniones. «Ahora está aplazada. No es una prioridad. Estamos haciendo una vida, criando a los hijos aún a la distancia, y pensando en volver a encontrarnos».
Cae la tarde y nos asomamos al balcón sin correr el ventanal. Una neblina densa, posada sobre los techos de las casas y pequeños edificios limita la vista a dos cuadras a la distancia. Hay autos aparcados a un lado de la rúa que bordea el Mercadona. «Volvería por el sol y el azul que dejamos allá», exhala Randy. Allá es ese país desdibujado —y añorado— llamado Venezuela.
Es el texto premiado en el género semblanza del Premio Miguel Otero Silva, abierto por la asociación de periodistas venezolanos en Madrid, Venezuelan Press.