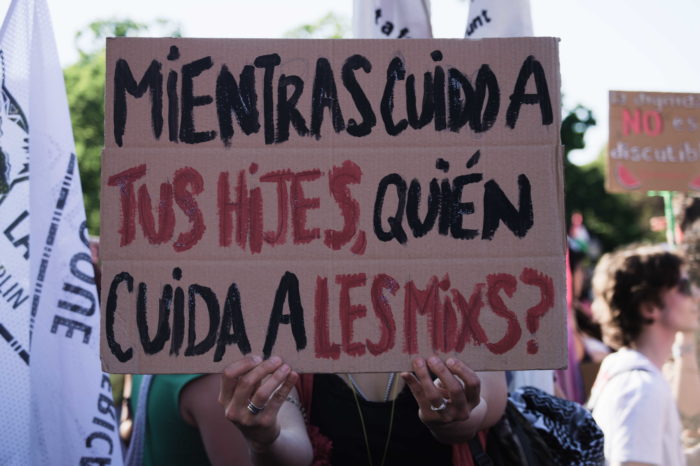Sachsenhausen concentra la memoria de cómo se modeló el Holocausto

Sachsenhausen fue el modelo inicial de los campos de concentración Nazi. En sus espacios se parió el horror que luego se extendió y perfeccionó por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Visitarlo aún crispa el cuerpo. El 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto
Texto y fotos: Víctor Amaya
Al norte de Berlín se erige un monumento a la muerte: el campo de concentración Sachsenhausen, el primero en su tipo, el pionero en un modelo de exterminio que instauró el régimen Nazi para acabar con enemigos políticos, judíos o no. El recuerdo más cercano a la capital alemana de lo ocurrido hasta 1945 y que aún hoy se conmemora a escala mundial.
En julio de 1936, Heinrich Himmler fue nombrado jefe de la policía alemana. Mientras el mundo veía en la ciudad el desarrollo de los Juegos Olímpicos, las fuerzas especiales, las SS, comenzaron a construir un nuevo recinto carcelario en la localidad de Oranienburg, al norte de Berlín. Allí se instalaría el comando operativo de todos los campos de concentración y, también, se pulirían los métodos de exterminio no solo mediante la perfección de la infraestructura y los experimentos humanos, sino también entrenando a quienes asumirían como comandantes de los demás campos de concentración. La geografía inicial del Holocausto.
Aún en la entrada está el cartel forjado en metal con la inscripción “Arbeit Macht Frei” —“el trabajo os hará libres”. Pero adentro no había libertad que conseguir. Se calcula que más de 200.000 personas fueron encarceladas allí, en varios barracones. Los registros oficiales contabilizan unas 140.000, pero excluyen a los recién llegados que eran fusilados como bienvenida o a aquellos que nunca llegaban a ser anotados. En el lugar hay cuadernos donde es posible escudriñar en los apellidos, buscar antepasados, honrar memorias.

Solo dos de los barracones siguen en pie, conservados. Los primeros ocupantes fueron oponentes políticos al régimen Nazi; luego los grupos declarados como “inferiores”. Los judíos comenzaron a llegar en noviembre de 1938, en un primer lote de 6.000 desafortunados. Cuando la guerra comenzó formalmente, un año después, Sachsenhausen debió ampliarse para recibir más enemigos, prisioneros de guerra, delatores, sospechosos, gitanos, homosexuales y cualquier otro desgraciado, incluyendo a exiliados de la Guerra Civil Española, polacos y prisioneros soviéticos, 18.000 de los cuales fueron fusilados.
Allí pereció, incluso, Yákov Dzhugashvili, militar soviético capturado en 1943 por los alemanes. Era el primer hijo del líder ruso Iósif Stalin.
Pero Sachsenhausen no era solo depósito de personas. El régimen era de esclavitud: los presos trabajaban hasta morir. Unos hacían armas, otros uniformes. Un grupo de artesanos judíos fueron forzados a falsificar billetes estadounidenses y británicos para una compleja operación de estafa alemana que nunca se llevó a cabo, pero sí quedó retratada luego en la película Los Falsificadores (2007).
Cien mil personas murieron en Sachsenhausen, la mayoría por desnutrición y enfermedades, otros por agotamiento y muchas mujeres por golpizas y violaciones —algunas eran obligadas a prostituirse con los soldados. Los sótanos de la enfermería, donde el ambiente aún es frío y el hálito de la muerte impregna las paredes amarillentas, se llenaron de cuerpos que caían tan rápido que no permitían ni su apropiado estudio, una simple autopsia. Por eso se crearon dos hornos crematorios de los cuales quedan algunos vestigios nomás luego que el gobierno de Alemania del Este los hiciera derruir. Fuego para los cadáveres al principio, y para los vivos después.

Sachsenhausen fue modelo de acción. Su estructura triangular fue diseñada para que los guardias siempre pudieran divisar todo el perímetro. Al muro le sucedió un campo minado, un alambre de púas, una cerca electrificada. Nadie podía cruzarlo. Varios lo intentaron. Ninguno lo logró. Hoy siguen incólumes, como vitrina del sadismo.
También fue allí donde la frialdad llegó a niveles insospechados. El diario de uno de los militares asignados al campo relata que la enfermería se convirtió en laboratorio de experimentos humanos, sobre las dos camillas de cerámica aún dispuestas en paralelo y con su desaguadero original. Litros de sangre corrieron por allí.
Pero tales ensayos no solo podían hacerse con cuerpos decadentes. Según la narración, algunos de los prisioneros sanos eran convocados a exámenes médicos y sentados en una butaca dispuesta al ras de una pared con un agujero. Al otro lado, un uniformado en labores administrativas, en medio de papeleos, daba cuenta de que el hoyo dejaba de traslucir luz: era la señal. Entonces acomodaba la punta de su revolver en el boquete y el disparo tenía el trazo preciso a la cabeza de la víctima. Un tiro anónimo.
Otros eran fusilados a campo abierto, en una zanja que hoy se conserva. Piso de grava para escurrir la sangre y pared de madera para absorber las balas que fallaran. Pararse allí es encontrarse frente al pelotón, imaginar el momento previo al final, el fogonazo y la oscuridad.
En la primavera de 1945 comenzó la evacuación de Sachsenhausen. En abril de ese año, cuando el régimen de Hitler tenía los días contados, comenzó una “marcha de la muerte” hacia el oeste con 33.000 internos, de los 65.000 que los registros oficiales contabilizaban en el mes de enero, incluyendo 13.000 mujeres —quienes no podían caminar eran asesinados para no retrasar al grupo.
Cuando las fuerzas de ocupación soviéticas tomaron el lugar, liberaron a 3.000 presos enfermos y al personal médico que permanecía en el lugar. Eran las 11:08 de la mañana (hora que quedo congelada en el reloj de la torre en conmemoración a la liberación) del 22 de abril de 1945. La fecha está inscrita en el obelisco que se erige desde 1961 en el centro del terreno, con 18 triángulos que honran las nacionalidades de los prisioneros, aunque murieron ciudadanos de 34 países distintos —muchos de los cuales han colocado placas conmemorativas oficiales—, y una estatua que agradece la llegada del Ejército Rojo.
Los rusos aprovecharon la infraestructura del campo al tenerlo bajo su control. Primero destruyeron la barraca donde había estado prisionero hasta su muerte el hijo mayor de Stalin, de la que hoy solo quedan sus cimientos. Luego, extendieron su perímetro y construyeron nuevas instalaciones para albergar a prisioneros de guerra, soldados nazis, colaboradores del fallido régimen alemán y luego militares de los aliados occidentales; los nuevos enemigos de la guerra que comenzaba a enfriarse.
Fueron cinco años más de encierros y muertes. Esas barracas, ubicadas al fondo del terreno, son menos macabras aunque igual de frías que las nazis. Dentro, televisores recuerdan la historia emitiendo sin cesar entrevistas a algunas de las 60.000 personas que ocuparon esas celdas. Allí también abundan los relatos de fusilamientos, malnutrición y abusos.

Pero poco queda en pie para conmemorar. Las infraestructuras soviéticas, así como muchas de las creadas por los alemanes que continuaron funcionando, fueron poco a poco destruidas. Nadie quiere hacer homenajes donde los propios continuaron el terror de los extraños. El memorial creado bajo el mando soviético de 1961 no hablaba de las víctimas gitanas ni homosexuales, tampoco recordaba las barbaries luego repetidas por los rojos, solo un recuerdo de comunistas y socialdemócratas víctimas de la segunda guerra.
Cuando cayó la República Democrática Alemana se hicieron las últimas excavaciones en el lugar, resultando en el hallazgo de 12.500 cuerpos de personas, incluyendo niños, adolescentes y ancianos, que perecieron en el lugar donde ahora se señala una fosa común.
La historia que hoy se cuenta en Sachsenhausen es compleja, por etapas, por horrores. Muchos van a recordar a sus familiares, a sus iguales, con nombre o sin ellos, conocidos o anónimos, con flores o con piedras. El hierro con la frase “El trabajo os hará libres” sigue dando, a la vez, bienvenida y despedida, como fue antes, como será siempre.