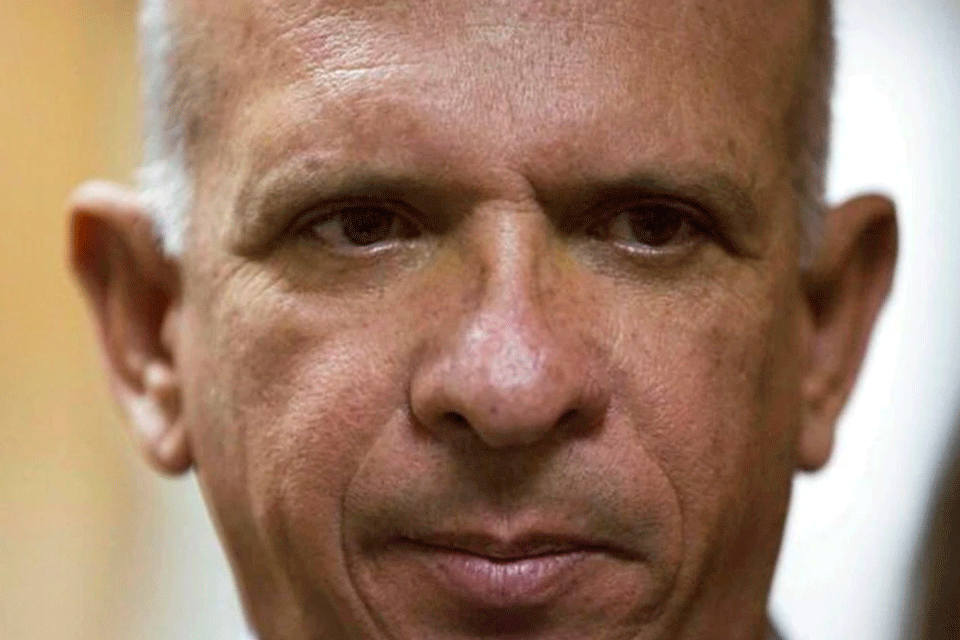Saludos a mamá, por Omar Pineda

Twitter: @omapin
La primera impresión fue de sorpresa; con la segunda, me sobrevino el miedo. No porque los muertos me generen temor, que ya desde niño no me asustan sino que, al contrario, he sentido por los que se marchan para siempre un sentimiento cercano a la compasión más que al temor. Lo que me preocupaba era otro asunto. Por ejemplo, que mi cabeza estuviese atrapada en una de esas emboscadas que se acentúan con la edad, y yo empezara ahora por toparme con gente desaparecida o cosas inexistentes, tal y como le pasó a mamá en los días finales de su enfermedad.
Lo cierto fue que, al llegar a la estación Besòs y sacar de mi bluyín el móvil a fin de consumir los 2 minutos 28 segundos de espera del tren, según lo indicaba la pantalla, la vi en el otro extremo del andén y, cómo en un gesto al que añadió un movimiento de la boca, pude comprobar inequívocamente que me saludaba o al menos sus labios pronunciaban la palabra hola.
Repentinamente sacudió la cabeza y bajó la mirada hacia su teléfono, se colocó los audífonos y se puso a conversar. ¿Era ella?, me pregunté y por un instante me alegró que luciera perfecta; es decir, que no estuviera muerta. Lucía shores cortos, la blusita rosada y cabellos castaños rojizos, como si acabase de haber sido planchados en la peluquería, se veían luminosos gracias al hilillo de sol que se colaba desde el exterior y se esparcía en su rostro.
Cuando remataba mi observación en los zapatos deportivos blancos y me recreaba en sus piernas delgadas pero firmes, bronceadas y provocadoras, llegó el metro. Al abrirse las puertas, los que debían salir lo hicieron y quienes aguardábamos con la impaciencia de quien teme que lo dejarán varado, entraron. Ella subió a su vagón y yo al mío. Entonces fue ineludible pensar en Glenda, cuya desaparición con 25 años recién cumplidos hundió a su familia en la melancolía infinita y a mi amigo Gianni casi en la locura.
Un accidente insólito porque conducía a baja velocidad, pero los dos o tres segundos que dedicó para tomar el teléfono y atender la llamada de su mamá le hizo perder el control y lo siguiente, según el informe de Tránsito, de algunos testigos y de mi amigo Gianni fue que el choque contra el camión accidentado, cuyo estúpido conductor no tuvo la precaución de arrancar una rama de los árboles y atravesarla a unos metros de la vía, para que algún despistado, como fue el caso de Glenda, tuviera margen para frenar o desviarse, y no impactar de frente, con tal brutalidad, que Gianni me diría sin dejar de llorar que costó reconocerla porque la cara quedó totalmente desfigurada.
El detalle, por cierto nada desdeñable, impulsó a la familia, sumida en la fase de negación, a especular que Glenda, rebelde, alocada y poco dada a informar de sus actos, le había prestado el auto a otra chica mientras ella se perdía en un lugar desconocido.
Por un tiempo esa cuestionable teoría sirvió de coartada, de fuente de alivio a la señora Lesbia, al señor Luis y al mismo Gianni quien me atosigaba con visitas inoportunas al periódico instándome, casi de manera agresiva, a demostrarle por qué no podía darse tal posibilidad, dado que Glenda o el cuerpo calcinado que extrajeron del amasijo de metal retorcido del Fiat rojo no fue sometido a un reconocimiento forense riguroso, para extraer una muestra de ADN, por ejemplo, sino que Glenda o ese cuerpo destruido que la representaba fue despachado en la morgue como un pedido de comida rápida para llevar. Directo de la sala forense a la cremación, y poner fin a la desbordante aflicción de la familia, en particular de la madre por haber hecho la inoportuna llamada.
Cuando Gianni se paraba frente a mi computadora y volvía formular la misma pregunta, yo lo veía pero ni le agregaba ni le quitaba nada a su comentario, y me venía a la mente el cuento “La salud de los enfermos”, de Julio Cortázar. Pero ¿si en verdad no se trataba de Glenda? Al fin me atreví a planteármelo, pero Ana me miró feo y aprovechó la ocasión para advertirme que no sería justo para mi salud mental ni para la de esa familia asomar al menos la más remota posibilidad de que la chica esté viva.
Habían pasado tres años desde aquel funesto sábado que arrasó con los Ramírez como un huracán. Un año después el papá fue ingresado de urgencia y cuando le abrieron el abdomen porque acusaba fuertes dolores en la ingle, los médicos hallaron un páncreas deshecho y once días después el pobre señor Luis falleció. Gianni tuvo un accidente en moto y casi había perdido la pierna derecha, razón por la cual Gerardo, el hermano menor, a quien tanto le costó salir del país, dejó su empleo en Miami para venirse a cuidar a su mamá. A la señora Lesbia ya no le cabían tantos pesares y parecía sumergirse en un silencio cuyo vecino no es otro que la demencia senil.
Demás está decir que esa mañana en que nuestras miradas se cruzaron, en vez de sosegar mi curiosidad me animé a buscarla en el tren, recorriendo con prisa los vagones y sorteando gente que entraba y salía. Cuando al fin llegué al puesto donde supuse estaría sentada, descubrí para mi decepción que Glenda se había esfumado. Pero la fortuna premió mi terquedad y tras pasearme en el andén de Maragall durante una veintena de días, la encontré y en esta ocasión no tuve dudas: era Glenda, en una versión totalmente estilizada, tanto que, mientras la observaba, no podía dejar de plantearme cómo hice para reconocerla si estaba frente a otra chica.
*Lea también: Los 300 de la UCV, por Laureano Márquez
Eso mismo me lo preguntó cuando salimos de la estación y nos sentamos a conversar en una terraza. Con una mirada no habitual en ella, y más bien escrutadora, Glenda me asaltó con preguntas que denotó exceso de nerviosismo. Cuando logré satisfacer su curiosidad y le expliqué las razones por las cuales Ana y yo residíamos en esta ciudad desde hacía tres años, Glenda se abrió a la franqueza y me confesó los motivos de su desaparición.
Lo que me relató me dejó perplejo con un sabor a desconfianza. Dijo que su familia siempre creyó que se desempeñaba de gerente de una posada turística en la isla de Margarita, exclusiva para visitantes extranjeros con tarjetas de crédito ilimitado. Lo cual era cierto pero la verdad era otra. “Lo que yo creí que sería el empleo que me abriría las puertas y me daría impulso para viajar y vivir en otros sitios, terminó por convertirse en una coartada para lavar dinero de la droga; y servía también para que jerarcas del gobierno de Chávez se saltaran el bloqueo de la DEA a sus negocios de corrupción. ¿Qué por qué me fui? Muy sencillo, yo presencié cómo mataron a un concejal del PSUV y que quienes lo hicieron manejaban con un coronel y el gobernador el negocio del blanqueo de dólares”.
Respiré hondo. Me limité a escucharle sin indagar demasiado y sin dejarme sobornar por las palabras. Tampoco quería involucrarme en un tema que, de ser cierto, podía salpicarme. Me dijo que llegó a un nivel de hartazgo, y tras participar, directa o indirectamente, entre tanta basura, decidió huir del país. “Convencí a un compañero de confianza que a su vez conocía a un personal de Spirit Airlines.
Yo ganaba suficiente como para comprar el silencio de esa persona y de otros, pero ignoraba que los de la mafia pagaron más y cuando creía que estaba a salvo en el avión para huir al día siguiente, subieron tres guardias nacionales y me apresaron.
Yo creía que esto pasaba en las películas, y de vuelta a la posada, el hombre que solo conocí con el nombre de Cirilo me mostró fotos de mi familia, advirtiéndome que la próxima vez me dejaría huir pero se desquitarían con ellos. Intenté simular que aceptaba los términos de Cirilo, pero nadie sabe cómo viví esos días de angustia y terror. No atendía las llamadas de mamá ni de nadie y cumplía con mi trabajo con normalidad, porque ya no confiaba en nadie. Contemplaba la ciudad desde las polvorientas ventanas con odio y miedo”.
Entonces aparece Sara, la chica paraguaya con notable parecido a ella, tanto que Glenda afirma que la presentaba como su prima. Sara ingresó a trabajar en el personal administrativo de la posada, y tras meses de amistad, una tarde le expresó sus deseos de visitar Caracas, donde ella supone que vive su papá.
Glenda me mira fijamente y me confiesa que tuvo un instante de lucidez, pero también de vértigo, un incierto malestar, un temblor desconocido, porque vio en Sara la coartada perfecta para dejarlo todo. “Le animé a irse por carretera para lo cual le presté mi carro. Cuando supe lo que había sucedido hice de nuevo el intento por desaparecer, dado que las noticias me daban por muerta. Durante semanas estuve en un apartamento en Porlamar que alquilé y pagué en efectivo. Mi siguiente plan era normalizar mi desaparición y para ello ayudó cuando me enteré que el cadáver de la chica había quedado irreconocible.
Te lo cuento ahora, porque hace una semana me enteré que Cirilo murió por coronavirus en Miami. Pero vivo aterrada e intento pasar inadvertida en esta ciudad”. Pero ¿cuándo le vas avisar a tu familia?, le desafío preocupado, y me acordé de Gianni frente a mi monitor. “Alguien dijo que es tiempo ya de hacer escala en los recuerdos y rehacer mi vida”, me dijo como si citara una frase de Paulo Coello, mientras enlazaba sus manos con las mías. La pantalla del móvil se encendió, miró la cuenta, pagó y se levantó y caminó con tranquilidad. Volteó como para agradecerle que le hubiera escuchado, sonrió y dijo “Mándale saludos a mi mamá”.
Omar Pineda es periodista venezolano. Reside en Barcelona, España