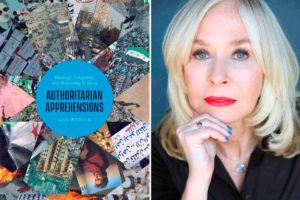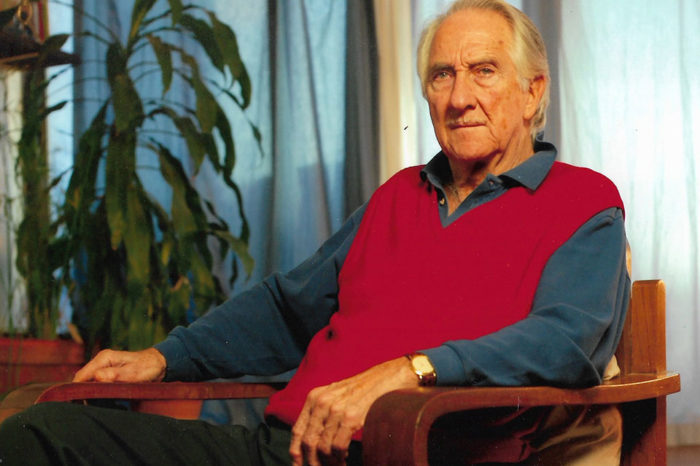Votar o no votar: Del dilema a la oportunidad, por Rafael Uzcátegui

X: @fanzinero
Por razones históricas y culturales, en un país centralista y modelado por el presidencialismo, las elecciones regionales en Venezuela han tenido menos nivel de participación que las organizadas para seleccionar al primer mandatario. Al revisar los datos de las 6 elecciones regionales realizadas bajo el período bolivariano nos encontramos que su mayor cifra de abstención ocurrió en el año 2021, con un 57.74%, mientras que la menor data del año 2008, con 34,55%. El promedio de abstención de los 6 eventos electorales regionales es de 45,9%.
Cualquier certamen comicial para autoridades locales, en condiciones menos conflictivas que las de este 2025, significan un duro desafío para quienes desean acarrear a los votantes a las urnas. Luego del fraude monumental a la voluntad popular del pasado 28 de julio, este reto se multiplica a la enésima potencia. La actual discusión de élites omite una parte importante de la ecuación, a la que nos referiremos en este texto: La opinión de los ciudadanos. Aunque sea puesto en duda, las personas se forman su propia opinión y actúan en consecuencia.
Luego del anuncio de las autoridades de facto, la conversación pública se ha electoralizado. A la primera llamada del gobierno central, para decidir un cronograma comicial, representantes de partidos minoritarios reiteraron su intención de participar en cualquiera de las circunstancias. En contraposición, María Corina Machado exigió que mientras no se reconocieran los resultados del 28J, la gente no asistiera a nuevas elecciones. Cada una de estas alternativas divulga sus argumentos. Sobre este tema ¿Qué piensa la gente?
En uno de tantos intercambios en X sobre el tema una persona, de la opinión de votar, sostuvo que el rol del liderazgo no es complacer sino definir líneas de actuación. Esto puede ser cierto, pero ¿qué sucede cuándo esas líneas no sintonizan con las opiniones y preferencias de sus potenciales representados? ¿Una consigna –cualquiera que esta sea- puede resolver los dilemas de la realidad, de los cuales la población es absolutamente consciente?
Partamos de un hecho fáctico, desde la perspectiva de la gente: El 28 de julio ocurrió algo extraordinario. A pesar de todos los obstáculos e intimidaciones, un grueso sector de la población decidió involucrarse, tanto en la propia campaña electoral como en el propio evento comicial. Personas de pueblos y sectores rurales se informaron por sí mismas y acudieron a respaldar al candidato Edmundo González, aun a sabiendas que eran vigilados de cerca por los organismos oficiales de control territorial. Y que ese apoyo podía significar represalias inmediatas, como la suspensión del gas doméstico o el retiro de la lista de beneficiarios de la bolsa Clap.
Sin embargo, la motivación y deseo de la gente por el cambio posible y cercano, a través de su participación en el voto, la estimuló a desafiar al poder. El día de las elecciones la gente acudió a votar y estimuló a que otros lo hicieran, en el entendido compartido colectivamente que se debía ganar por un amplio margen, como forma de evitar un fraude. A pesar de la presencia amenazante de los colectivos las personas votaron. Y luego se quedaron en los centros de votación a esperar el resultado. Ese día, con todos los temores razonables, decidieron ser protagonistas de una gesta que será recordada como épica. Y como muestra el documental «Desde Macedonia con Amor», cuando las autoridades anunciaron un amañado resultado electoral, salieron a las calles a protestar contra el fraude. Y si bien hubo una importancia empatía con el liderazgo de María Corina Machado, las personas analizaron, decidieron y tomaron riesgos por que su nivel de conciencia los llevó a ello.
Posteriormente esos mismos ciudadanos, especialmente los que viven en zonas populares, sufrieron en carne propia los rigores de la represión, las detenciones masivas, las extorsiones de funcionarios y el clima generalizado descrito por la CIDH como de terrorismo de Estado. Sin esperar lineamientos de la clase política, porque no los hubo, la gente asumió estrategias de autoprotección. Las personas, por su experiencia acumulada y sus propias deliberaciones, ha desarrollado una importante inteligencia colectiva.
Pensar que una consigna resolverá mágicamente todos los dilemas de la realidad, es precisamente subestimar e ignorar a la propia base que se pretende representar.
Esa madurez viene dada por la propia vivencia acumulada. Cuando en el año 2017 el gobierno logró imponerse, promoviendo una irregular Asamblea Constituyente, no solamente fue derrotada la alternativa democrática, sino también la propia estrategia de la movilización masiva. Para quienes defendemos el derecho a la manifestación pacífica sabíamos que, durante mucho tiempo, no veríamos concentraciones políticas de magnitud por demandas políticas. Que las personas iban a ser muy selectivas a la hora de ser convocadas nuevamente, y que sólo acudirían cuando pensaran que era clave, importante y necesario. Algo similar está ocurriendo con el derecho al sufragio.
Sin entrar en el dilema sobre si votar o no votar, las personas necesitan escuchar –sobre cualquiera de las dos alternativas– argumentos que les hablen de su propia realidad, y que respondan a las preguntas que se vienen haciendo desde el 28 de julio.
Es cierto que el zarpazo del 28 de julio ha sido un duro golpe a la confianza de la capacidad de las elecciones para promover cambios y correctivos en el país. Por ello, cuando escribo este texto la tendencia más probable es que la población sea escéptica, por su propia vivencia reciente y no porque alguien se lo dijo, a sufragar a corto plazo. Pero un llamado a no participar, sin que sea parte de una estrategia definida para el mediano y largo plazo, la deja igual de huérfana que interpelándolas por twitter para que voten. El liderazgo de MCM, siendo el más importante en este momento en todo el campo opositor, no será impermeable al paso del tiempo si no encabeza iniciativas políticas y sociales para reconstruir el campo de la contestación, y volverlo a convertir en una amenaza creíble e inminente.
El dilema sobre si votar o no votar pudiera ser superado si se aprovecha como una oportunidad, precisamente para reconstruir la política con los ciudadanos, y que la respuesta a todas las preguntas sobre las condiciones electorales sirva para amalgamar un dispositivo orgánico de toma de decisiones, que construya de manera inclusiva un nuevo norte para la recuperación de la democracia y los derechos humanos en el país.
*Lea también: ¿Participar o abstenerse?, por Richard Casanova
Este instrumento organizativo debe desplegarse en las peores condiciones imaginables, bajo una lógica de clandestinidad, una suerte de actualización de la Junta Patriótica de 1957. Si algo bueno está resultando del caos Donald Trump, y del incumplimiento de las expectativas sobre lo que pudiera hacer por nosotros, es la ratificación que de la pesadilla sólo saldremos por nuestro propio esfuerzo.
Y aunque parezca un sobreentendido este esfuerzo debe salir de twitter, de las zonas de confort y las cámaras de eco, para regresar al escenario natural de la política y la construcción de ciudadanía: La calle.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo