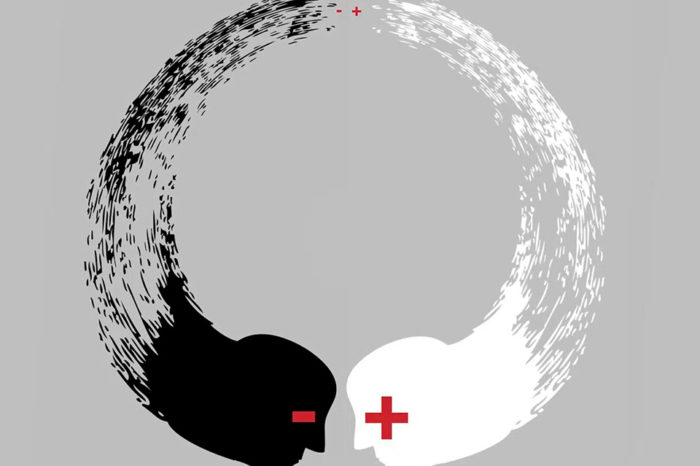Claudio Cedeño Rodríguez, por Pablo M. Peñaranda H.

Twitter: @ppenarandah
Fue uno de los pocos genios que he tenido el privilegio de conocer en mi vida. Cuando nos encontramos por primera vez, hablamos sobre política internacional y particularmente sobre España durante más de tres horas. En ese momento, nuestro antifranquismo militante nos obligaba a participar en la campaña para salvar la vida de Julián Grimau. Mientras yo apenas me iniciaba en esas luchas políticas, ya Claudio acumulaba una larga experiencia como protagonista en la Junta Patriótica, organización que motorizó la lucha triunfante contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Julián fue asesinado por Franco. De nada valieron las firmas y los rogatorios de las luminarias del mundo y el repudio de todas las organizaciones sindicales del planeta entero. Durante años guardé un afiche con el rostro del héroe hasta que el tiempo y las mudanzas lo desaparecieron.
Sin embargo, de aquella jornada, quedó una amistad que nos permitió recorrer el país de punta a punta durante tres décadas, batallando para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y ayudar en la construcción de un país cuya educación y tecnología estuvieran en función del desarrollo nacional; es decir, buscábamos que Venezuela se reconociera en el mundo como la nación que le incorporaba valor agregado y transformación a la materia prima, y no se nos identificara como unos simples exportadores de petróleo.
Esa amistad no solo le proporcionó el nombre a mi única hija, sino también, en distintos momentos, mi familia disfrutó de su compañía en viajes que realizábamos al extranjero. Recuerdo en especial sus explicaciones en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Sus descripciones cargadas de erudición atrajeron a otros visitantes de habla hispana que escucharon con atención las anécdotas sobre la obra.
Una de las tantas historias que nos contaba se refería a la manera en que Miguel Ángel ocultaba distintos detalles a las inesperadas visitas del pintor Rafael a fin de que este no pudiera observar el desarrollo del conjunto de la pintura.
Al terminar el recorrido, más de una decena de visitantes nos acompañaba gustosamente. De manera inesperada, la mayoría se acercó para expresar su agradecimiento por aquel ameno y educativo tour.
Recuerdo como si fuese ayer los recorridos por los museos italianos donde nos narraba la forma de pintar de cada autor y describía las pinturas y esculturas de una manera en que, si no fuera por la diferencia de décadas y siglos, cualquiera podría llegar a pensar que había sido testigo de excepción en el momento en que se estaban elaborando aquellas obras de arte.
En una de esas visitas nos explicó cómo los pintores flamencos habían descubierto el uso de la clara de huevo en mezclas en la paleta para plasmar miradas hiperrealistas que, hasta el día de hoy, se observan con asombro en los retratos.
Así fue como, en las variadas visitas a distintos museos, disfruté de su genialidad y erudición en las artes como nunca había sentido y presenciado.
En las reiteradas visitas al Museo del Prado, le vi a Claudio una vitalidad desbordante al describir cada cuadro, señalando la técnica y los trazos en cada obra. Desfilaron en esas descripciones Velázquez, Goya y Rubens. Cada detalle y cada color era tan minucioso que podríamos creer que estaba hablando de un amigo al que admiraba y del cual conocía su vida al dedillo. Llegamos a Picasso, el summum de sus conocimientos, nos habló de sus etapas y por qué cada cuadro era producto de una fuerza emocional desbordante en colores y trazos. En sus dibujos señaló una característica que yo, en ese momento, todavía no conocía: Picasso no levantaba el lápiz del papel hasta no tener conformada la figura total.
Claudio fue un lector voraz y podía narrar pasajes completos de las novelas que le habían agradado. Recuerdo nítidamente unas conversaciones grabadas por un amigo común sobre la cultura mexicana, en ella Claudio narró un cuento de J.J. Arriola y, para mi sorpresa, cuando hice el contraste de la grabación con el cuento escrito, me percaté de no haber omitido una sola palabra.
Así era él.
Resulta que yo me encontraba en los últimos días de año sabático que estaba realizando en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y logré que, desde Holanda, Claudio se acercara a visitarnos. Tanto los amigos como mi propia familia habíamos programado una serie de actividades y viajes en los cuales anhelábamos su compañía.
Claudio llegó a España y me acompañó a uno de esos almuerzos planificados por amigos profesores de la universidad. Fue el día en que ocurrió el asalto al parlamento ruso por una cuarteta de generales que se declaraban comunistas con la intención de detener el proceso democratizador iniciado por Gorbachov.
Mientras nosotros hablábamos de los avances de la psicología sobre todo en el área de la salud, la TV del restaurante nos inundaba de sonidos bélicos, pues los generales con tanques de guerra cañoneaban el edificio del parlamento que ya mostraba un incendio de proporciones preocupantes. La televisora hacía cortes para mostrar a una parte mayoritaria del ejército que avanzaba para controlar la situación y aplastar la insurrección de estos alocados generales. A la cabeza de las fuerzas leales a Gorbachov, Borís Yeltsin, el alcalde de Moscú, se encontraba montado en un tanque de guerra gesticulando y arengando a las tropas fieles a la democratización.
Mientras todo esto ocurría, Claudio me indicó que quería conversar conmigo en privado. Ambos salimos del restaurante y me adelanté a decirle que no se preocupara por los gastos que le correspondían por el condumio, pues yo con gusto lo pagaría. Para mi sorpresa, Claudio quería plantearme que lo que se estaba transmitiendo por la televisión era solo un montaje de las agencias internacionales y que tales hechos no eran veraces. Frente a mi asombro, tuve que darle un giro humorístico al asunto diciéndole que las llamas del edificio del parlamento ruso de vaina no cocinaban un poco más nuestros pedazos de cordero. Al retornar, todos los comensales hablaban del suceso y no vi nostalgia en ninguno por la definitiva caída del régimen soviético.
Ahora pienso en Claudio y en que, en realidad, nadie lanza al vacío de un solo golpe toda una vida de creencias.
Su genialidad y mi afecto por Claudio siempre estarán vivos en mis recuerdos, así como ese momento en que las creencias o ideología niegan la posibilidad de ver la totalidad del mundo en que vivimos.
Pablo M. Peñaranda H. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sicología y profesor titular de la UCV
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo