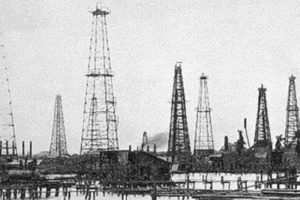Cuando se atraviesa la ideología en el manejo de la economía, por Humberto García L.

Mail: [email protected]
La economía está lejos de ser la ciencia neutral —en cuanto a sus impactos y/o condicionantes sociales y políticos— que pretenden algunos teóricos de la ortodoxia. Conscientes de eso, muchos economistas intentamos ser explícitos en cuanto a las implicaciones o inclinaciones de las propuestas de política que formulamos. Muy a pesar de tales empeños, es difícil que en nuestros análisis no se cuele uno que otro sesgo ideológico o preferencia, sin que nos demos cuenta. En todo caso, el apego a la realidad y estar atentos para identificar a tiempo las reacciones ante las medidas de política instrumentadas o anunciadas, constituye un antídoto de rigor para atajar sus efectos imprevistos, no deseados.
Lo anterior viene a cuenta para entender la súbita crisis que enfrenta la recién estrenada Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, nombrada hace apenas mes y medio por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Ganó la postulación prometiendo bajar los impuestos para generar el crecimiento que políticas tradicionales le habían negado a la economía inglesa, pero sin menoscabar los programas sociales ni dejar de ofrecer ayuda a los británicos para enfrentar el alza de sus facturas de luz y gas. Su contendor principal dentro del partido, el ducho y realista Rishi Sunak, exministro de finanzas de Johnson, había previsto subir los impuestos, a fin de mantener los equilibrios, en momentos en que el fisco se veía comprometido con gastos de asistencia y se acentuaba la inflación.
Pero más tentadoras resultaron las ilusiones de que podía solventarse la brecha fiscal y echar las bases de un mayor crecimiento y bienestar futuro, reduciendo la carga impositiva a las empresas, proyectadas por la Truss. La explicación de tal paradoja, artículo de fe de la llamada «economía de oferta» (Supplyside economics), era que menores impuestos aumentarían el ahorro (de los ricos) y, con ello, la inversión productiva. Este impulso se derramaría (trickle-down) sobre toda la economía, generando empleo. La mayor oferta de bienes aplacaría las presiones inflacionarias del mayor déficit público. Y, con el tiempo, aumentaría la recaudación fiscal. En el ínterin el endeudamiento financiaría la brecha resultante. La confianza en que tan sólido programa proveería los recursos con los cuales reembolsar estos préstamos, los hacía viables. ¡La cuadratura del círculo que beneficiaría a todos, sin mayores costos!
Como se recordará, este planteamiento estuvo en la base del auge de los enfoques neoliberales de finales del siglo pasado. Tuvieron sus orígenes en los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que abogaban por disminuir el rol del Estado, central a las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada, para que actuaran, sin intervención, las fuerzas del mercado. Ello se enmarcó en lo que se denominó la «revolución monetarista» que desplazó a los postulados keynesianos en la conducción de la política económica. Habrían de prevalecer las leyes «naturales» de la economía, garantes de una supuesta “neutralidad” de las políticas.
Pero las políticas monetarias restrictivas que se instrumentaron para contener la inflación (había alcanzado los dos dígitos), hicieron inefectivo el incentivo de la baja impositiva. Asimismo, el incremento del gasto militar de Reagan dificultó la contención del alza en los precios. En el Reino Unido, inconsistencias parecidas resintieron la actividad financiera de la City. Así que, en su más notoria puesta en acción, la economía de oferta mostró claramente sus limitaciones. Resultó que no era ninguna panacea y que sus medidas no debían ignorar el contexto ya que podría llevar a contradecir políticas.
Lea también: Negociaciones complicadas, por Aglaya Kinzbruner
Más de dos décadas después, el desgaste de los gobiernos conservadores, luego de 12 años en el poder, animó de nuevo la apelación a estas ilusiones. Resurgieron insufladas por la creencia de que, habiendo roto las amarras con Europa con el Brexit, el Reino Unido se había liberado de las trabas y las políticas tradicionales que, creían algunos, explicaban su pobre desempeño económico. Era la oportunidad para lanzar un ambicioso programa de crecimiento que rompiera con esas ataduras. La oferta del mini-budget de la Primera Ministra de bajar los impuestos a los más ricos y no efectuar el incremento en las tasas impositivas previstas por el exministro Sunak, subsidiando el precio de la energía y sin sacrificar gastos en los programas sociales, desnudó una reducción de los ingresos fiscales y un ensanchamiento resultante del déficit, haciendo menester un fuerte endeudamiento para financiarlo. No se tomó en cuenta, empero, que el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de las principales economías estaban aprobando aumentos sustanciales en las tasas de interés para aplacar la inflación.
A pesar de que el Reino Unido había escogido disminuir su peso económico amputando, años antes con el Brexit, sus más importantes mercados, el nuevo gobierno, en reminiscencia de su pasada influencia imperial, creyó que ello no obstaría para hacer prevalecer su voluntad. Los mercados financieros, como sabemos, pensaron diferente. Hubo una corrida contra la libra que puso en peligro fondos de pensiones y otros. El FMI, en unas declaraciones inusuales, manifestó su preocupación por el impacto distributivo de estas políticas. Ante tanta presión, el gobierno se vio obligado a recular, sacrificando al ahora exministro Kwarteng y recogiendo velas con las anunciadas rebajas impositivas. Todavía no está claro si la Primera Ministra Truss podrá sobrevivir a la tormenta que su obsesión doctrinaria desató.
Luego de los estragos de la pandemia a nivel mundial, muchos confiaban en un nuevo consenso en torno a un papel más proactivo del Estado en apoyo a la salud y en previsión de otras calamidades, como las desatadas por el cambio climático y sobre el costo de los alimentos y de la energía, asociados a la invasión rusa de Ucrania. Cómo financiar esta mayor presencia tampoco exigiría mucha imaginación, si nos atenemos a las enormes fortunas amasadas, sobre todo en EE.UU., por el 1% más rico de la población. Pero los sesgos ideológicos son tercos. Son demasiado poderosos los intereses en juego. Trump (previo a la pandemia) había rebajado los impuestos a los más ricos pero, en vez del ansiado trickle down (derrame), disparó la inequidad en la distribución del ingreso. En España una absurda concepción de autonomía en el ámbito fiscal permite a distintos gobiernos autonómicos competir en la baja de impuestos para atraer inversiones, cuando el gobierno central anuncia la subida de éstos a los más ricos para poder financiar los programas sociales. Por supuesto que el examen del gasto, su idoneidad, impacto macroeconómico, efecto distributivo y sostenibilidad intertemporal es el otro elemento, obligado, de esta discusión, no exenta, tampoco, de sesgos ideológicos.
Los venezolanos, junto a la población de los países que fueron comunistas –sobrevive Cuba— estamos entre las peores víctimas del efecto destructivo de la ideología en la conducción de la economía. Pero, a diferencia de aquellos y a despecho de su retórica, en nuestro país la intromisión ideológica poco tuvo que ver, en realidad, con la idea de «construir el socialismo». Obedeció, antes que nada, a los delirios mesiánicos de quien, creyéndose un segundo Libertador, se empeñó en destruir las instituciones y en ponerle la mano a las enormes rentas que deparaba la venta internacional del crudo, para consolidar una poderosa cofradía de mafiosos, sobre todo de militares traidores, que aseguraran su dominio. La tradición intervencionista del Estado venezolano, alimentado por enormes rentas petroleras asignadas con creciente discreción, facilitaron esta tan nefasta revolución populista de Chávez. Ahora que, sobre sus cenizas, el régimen busca enderezar los entuertos que le permitan sobrevivir, siguen asomándose, como por acto reflejo, las imposturas ideológicas heredadas para justificar los intereses que impiden que las fuerzas económicas puedan ejercer el efecto deseado en la recuperación de la economía.
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo