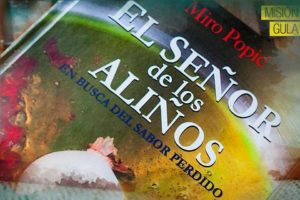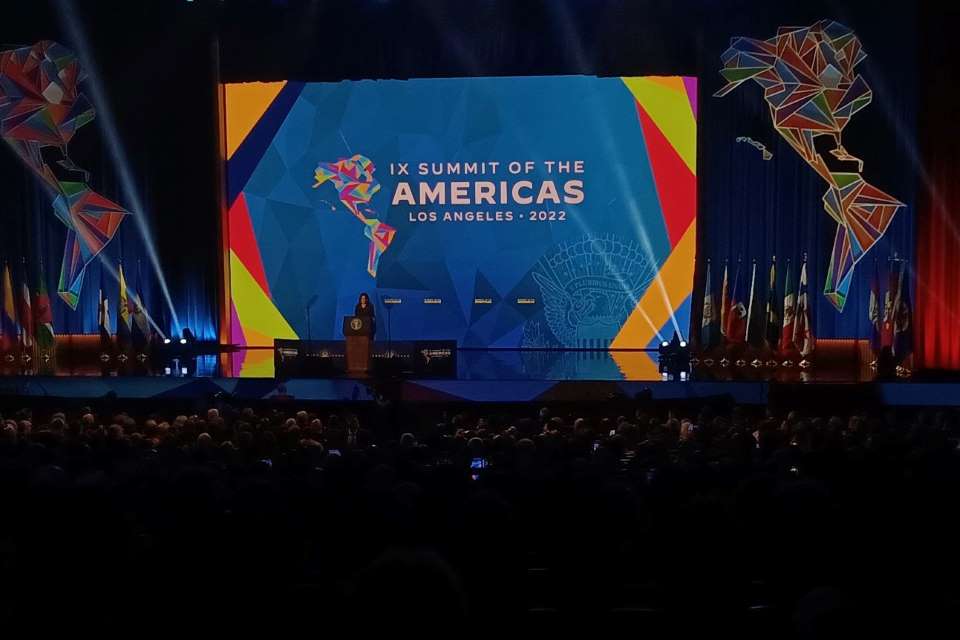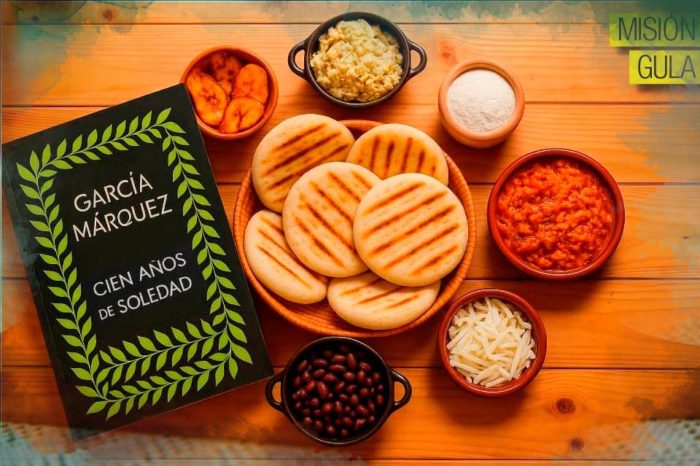En busca de la seguridad alimentaria, por Miro Popić

No es lo mismo tener hambre que pasar hambre. Todos, en algún momento del día, podemos tener hambre si no ingerimos lo que estamos acostumbrados a la hora que nos corresponde. Yo mismo, en este momento, siento un cosquilleo en el estómago y de seguro iré a la nevera y picaré algún trozo de algo, cualquier cosa, hasta que llegue el momento del almuerzo. A la mayoría de ustedes les debe ir igual. Pasar hambre es algo distinto, más complejo, terrible, inhumano. Es acostarte sin cenar y levantarte sin desayunar, no sólo tú, también los que te rodean. Si se trata de los hijos el drama se acentúa. Y si la esperanza de conseguir alimento desaparece, el drama se transforma en tragedia.
Nadie puede vivir sin comer ni beber. Con hambre, lo único que se puede hacer es comer. Imposible pensar en otra cosa. Por eso la narrativa de la alimentación está llena de metáforas. «La idea de comer –escribe Paolo Rossi– oscila entre la placentera obviedad cotidiana y la trágica obsesión que la escasez o la ausencia de comida provocó y provoca en muchísimos seres humanos».
Alimentarse es un hecho natural pero también es cultural. Nuestra preocupación mayor ha sido siempre la preparación de la comida y la transformación que ocurre con eso que llamamos cocina. Pero, ¿qué hacemos cuando la comida se torna escasa, cuándo el placer de comer se transforma en necesidad y los ritos y costumbres de la mesa dejan de tener sentido?
No sé si lo sabrá el señor Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación que se encuentra de visita en nuestro país, pero de acuerdo a investigaciones como las de HumVenezuela, por ejemplo, cuyos datos están disponibles en https://humvenezuela.com/, la situación para los 28 millones que dicen seguimos aquí, es realmente dramática. En cifras redondas, el 70% está en estado crítico de supervivencia, lo que significa que 19.6 millones de personas que viven alrededor nuestro, tienen dificultades para alimentarse, tienen «privaciones del consumo de alimentos», es decir, hambre.

Tomo una pequeña muestra de lo reseñado en el último informe de HumVenezuela:
«Un 9,5% de las personas se encontraba en un estado de hambre permanente y a menudo pasando días enteros sin comer».
«Un 34,7% de los NNA enfrentaba altos riesgos de déficit nutricional, estando fuera del sistema escolar, como consecuencia de no contar con una alimentación continua y adecuada en hogares con altos niveles de pobreza o por no recibir alimentos en las escuelas, en un 56,6% sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo un 44,8% de niños y niñas menores de 5 años de edad con desnutrición crónica y aguda».
«El 87,6% de los hogares desmejoró la calidad y variedad de los alimentos y 83,6% no contó con cantidades suficientes por sus altos costos. Aunque 61,9% reportó pagar por el acceso a las bolsas del programa de subsidio estatal distribuido por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los productos de las bolsas no cumplían estándares nutricionales, eran pocos y no llegaban con regularidad».
Podría continuar pero sería redundante.
Pareciera que ocuparse de la comida y de la preparación de la comida es algo irrelevante, carente de importancia, sin embargo hay una lógica y una historia.
Ante situaciones como las que vivimos, las alternativas y las maneras de nutrirse son importantes porque nos hablan de la estructura social y las reglas que perduran en el tiempo, así como la cultura y los sistemas simbólicos que se construyen a partir de lo que comemos y bebemos.
La próxima vez que sientan hambre, piensen en los que pasan hambre. Todo les sabrá distinto.
Miro Popić es periodista, cocinólogo. Escritor de vinos y gastronomía.